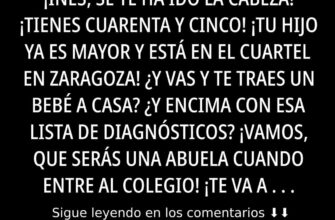¿Eres tú, Cayetana? se detuvo una mujer joven y giró la cabeza hacia la derecha, donde sonaba una voz conocida.
¡Verónica! ¿Cuántos años han pasado? ¿Siete? ¿o ocho? exclamó Lucía, sonriendo de verdad.
Nueve, querida, nueve. El tiempo pasa volando; un parpadeo y ya te conviertes en una tía gruñona con mil achaques, respondió Verónica, entrecerrando astutamente el ojo izquierdo. ¿Recuerdas cómo nos divertíamos? Siempre estábamos en el mismo pupitre. No extrañó que nos llamaran las gemelas siamesas. Pedíamos a nuestros padres ropa idéntica, mochilas y cuadernos. ¿Te suena?
Claro que sí, ¡cómo olvidarlo! ¿Y aquel mural que pintamos en el baño del colegio de primero? Después nos obligaron a borrarlo. Por cierto, nunca serás una ancianita que critica a los jóvenes diciendo que los tiempos de antes eran mejores. ¡Mira lo radiante que te ves! admiró Lucía, robando una mirada al uniforme de su amiga de instituto.
En fin, Cayetana, he venido a casa de mis padres unos días mientras mi marido está de viaje. Esta noche te espero. No te atrevas a decir que no. ¿Recuerdas la dirección? le abrazó Verónica, acomodándose el pelo.
Por supuesto, Verónica. No podría olvidar la casa que siempre nos recibió con tanta hospitalidad, el apartamento que casi incendiamos probando recetas en la cocina, los pasteles de cereza que siempre se quemaban. No sabíamos nada de arte culinario; el jugo de cereza se derramaba y los pasteles quedaban como carbones.
Silencio breve mientras ambas recordaban anécdotas de la infancia.
Claro que iré intervino Lucía, rompiendo la pausa. ¿Y el pastel de “Napoleón”? ¿Sigue gustándote? ¿Qué vino prefieres? Ya no quiero volver a beber el barato que probamos en el undécimo curso; nos dejó mareados tres días.
Ahora bebo un Rioja reserva. No traigas nada, que ya llevo una botella para la ocasión dijo Verónica, mirando el reloj.
Anotado, Verunita repuso Lucía.
Mis padres estarán encantados de verte; ayer hablaban de ti. Tenemos mucho de qué ponernos al día añadió Verónica, casi tarareando. No te retrases, a las siete exactas. Te espero con impaciencia.
Yo también. ¡Hasta pronto!
Verónica se perdió entre la gente y Lucía se dirigió al supermercado a comprar el pastel. Tenía que pedir permiso a los niños. Miguel, su marido, se haría cargo de los pequeños, así que nada que temer. Pero, ¿y la memoria? ¿Qué hacer con los recuerdos que se desvanecen? A veces es mejor que se pierdan.
Cayetana, entra, no seas tímida exclamó Luisa, la madre de Verónica mientras dejaba pasar a Lucía al salón.
La mesa estaba cubierta con un mantel de encaje blanco, servilletas recién planchadas y cubiertos de plata que devolvían a Lucía la infancia de mermelada. Sobre la mesa relucía el juego de té de porcelana “Madonna”, un recuerdo de muchas celebraciones familiares. Todo le recordaba lo feliz que había sido su niñez. Deseó volver a ser la niña traviesa que, junto a Verónica, pasaba horas en el sofá discutiendo sus novios imaginarios. En esa misma mesa habían estudiado juntas, alineado fórmulas, dibujado hipérbolas y paralelogramos, y escrito redacciones mientras se cruzaban la hoja.
Lucía estrechó la mano de Pedro Sanz, el padre de Verónica. Él, como buen galán, la llamó “bella” y, para vergüenza de Lucía, le dio un beso en la mano.
Tras un rato de conversación, vino el momento de la despedida. Luisa e
Pedro se marcharon, dejando a las dos amigas solas.
La delicadeza y la cortesía son la seña de los padres de Verónica pensó Lucía.
Por fin podemos ponernos al día sin prisas dijo Verónica, colocando una copa de vino medio vacía sobre la mesa.
Hace tres años nos mudamos a la capital. Compramos un piso en Madrid. Mi marido es abogado y yo doy clase de matemáticas en una secundaria. Nuestro hijo, Juan, está en segundo de primaria y ahora está con sus tíos en Sevilla. Es un niño curioso, ¡una verdadera bola de energía! relató Verónica, relajándose.
Yo trabajo como empleada doméstica tres veces por semana, y mi esposo Miguel es maquinista de tren. Tengo dos hijas, Sofía de seis años y Carla de cinco, que van al guardería y al taller de danza del centro cultural. respondió Lucía.
¿Te acuerdas de cuando soñábamos con casarnos con pilotos y estudiar en la ciudad con la escuela de aviación? rió Verónica.
Y los chicos de treinta años los considerábamos ancianitos y los evitábamos a toda costa replicó Lucía.
¡Qué tiempos aquellos! Teníamos planes grandiosos y veíamos el futuro con optimismo. Después nos tocó quitarnos las gafas rosas, porque la vida no siempre nos regala olas perfectas reflexionó Verónica.
Pero nunca me has contado lo de Andrés. ¿Lo has visto? preguntó Lucía, los ojos azules llenos de curiosidad.
No quiero hablar de eso. No recuerdo mucho de esos días. Nos cruzamos ocasionalmente, como extraños, y ni siquiera nos saludamos respondió Verónica, encogiéndose de hombros.
No hablemos más de eso. Prefiero no recordarlo dijo Lucía, intentando cambiar de tema.
¿Te acuerdas de la noche en que la ambulancia te llevó a la habitación del hospital? insistió Andrés, apareciendo como un fantasma del pasado. Estuve tres semanas en cuidados intensivos sin saber nada. No sé por qué lo hice, pero lo siento mucho.
Lucía tembló. El taxista la miró preocupado.
¿Podemos ir más rápido? Necesito llegar a casa demandó.
Durante los veinte minutos del trayecto, Lucía volvió a montar los fragmentos perdidos de su memoria. Vio su habitación de niña, fotos de actrices pegadas en la pared, una colección de muñecas de porcelana sobre el piano y un libro abierto sobre el escritorio. Con unas tijeras de manicura, arrancó su vestido de boda blanco, dejando que los cristales brillaran sobre el suelo. Cortó la velo en tiras y tiró los pétalos al suelo. Rompió los tacones, la botella de perfume y destruyó todo lo que le recordara a Andrés.
De pronto, un pequeño cofre de terciopelo llamó su atención. Sin dudar, lo abrió y encontró dos anillos de oro con la inscripción «para siempre». Cogió un hacha y, con unos golpes, aplastó los anillos hasta convertirlos en un puñado de metal amarillo.
Al oír la voz de Andrés por teléfono, tres días antes de la boda, le dijo: «No habrá boda. Lo mejor es separarnos». Esa frase quedó grabada en su mente.
Al salir del coche, justo al lado de su portal, vio una sombra masculina.
¿Quién será? pensó, reconociendo la silueta de Andrés. ¿Coincidencia o destino?
Buenas noches, Lucía. No me ignores, por favor, escúchame dijo él, como un espectro del pasado.
No estoy feliz de verte, Andrés, pero tienes cinco minutos. El reloj ya corre contestó Lucía con voz firme. Todo lo que haga será por compasión, incluso los condenados a muerte tienen derecho a su última palabra.
Andrés, nervioso, explicó sus errores, sus matrimonios fallidos y su deseo de recuperarla. Lucía, cansada, lo rechazó y lo empujó lejos.
En ese instante, los recuerdos que había bloqueado volvieron como piezas de un rompecabezas. La imagen del hospital, la sangre en la bañera, la cara pálida de su padre, todo volvió a su mente. Sintió el latido acelerado del corazón, el frío en los dedos y el calor de la vida que aún le quedaba.
Al final, comprendió que los fantasmas del pasado pueden perseguirnos, pero sólo nosotros decidimos si les damos el último asiento.
Al regresar a su vida, trabajó como cajera en una cadena de supermercados, donde conoció a Miguel. Él curó su corazón herido y le devolvió la ilusión de vivir. Se casaron y, aunque el futuro siempre guarda sombras, aprendieron a valorar cada día.
Así, Cayetana descubrió que el tiempo no borra los errores, pero sí enseña que la verdadera libertad está en perdonarse a uno mismo y seguir adelante, sin aferrarse a recuerdos que solo pesan. La vida, al fin y al cabo, es un viaje donde cada paso, por pesado que sea, nos enseña a apreciar la luz que aún nos queda.