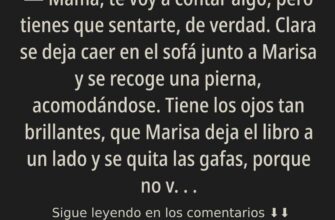Aquel día llegó a mi puerta una mujer a la que no veía desde hacía cinco años. Tamara Nieto. En nuestro pueblo de Valdecumbres la llamaban “la Generala” a sus espaldas. No por ser esposa de militar, sino por su porte, por esa mirada afilada que cortaba más que un bisturí, y por un orgullo capaz de rodear tres veces nuestro pueblo como si fuera una valla. Caminaba siempre con la espalda recta, la barbilla alta, como si no pisara el barro de nuestro pueblo, sino el parqué de un palacio. Y con nadie se daba mucha confianza, apenas un gesto por encima del hombro, y se acababa la conversación.
Pero esa tarde estaba en la puerta de mi consulta. Hecha un trapo. La espalda seguía recta por costumbre, pero en los ojos llevaba una tristeza acorralada. Se había cubierto hasta las cejas con su pañuelo de colores, como queriendo esconderse. Vacilaba, sin atreverse a cruzar el umbral.
“Pasa, Nieto”, le dije con dulzura. “No vengas a enfriar el zaguán. Veo que no vienes por unas aspirinas”.
Entró, se sentó en el taburete junto a la estufa, las manos sobre las rodillas. Manos que siempre habían sido cuidadas, pero ahora la piel estaba seca, agrietada, los dedos le temblaban como hojas. Callaba. Y yo no la apuraba. Le serví un té de los míos, con menta y tilo. Lo puse ante ella.
“Bebe”, le dije. “Te calentará el alma”.
Tomó la taza y en sus ojos brillaron lágrimas. No cayeron, la soberbia no se lo permitió, pero se quedaron allí, como agua en un pozo.
“Estoy completamente sola, Valenzuela”, suspiró al fin, con una voz que no era la suya, quebrada. “No me quedan fuerzas. Me torcí el brazo, por suerte no se rompió, pero me duele como el demonio, no puedo ni traer leña ni agua. Y la espalda me duele tanto que no puedo ni respirar”.
Y empezó a quejarse como un arroyo primaveral, turbio y amargo. Yo la escuchaba, asentía, pero en realidad no veía su presente, sino lo de cinco años atrás. Recordaba cómo en su casa, la mejor del pueblo, se oían risas. Su único hijo, Ignacio, un mozo guapo y trabajador, había traído una novia. Leticia.
La chica era un ángel callado. Ignacio la trajo de la ciudad. Ojos claros, confiados. El pelo rubio en una trenza gruesa. Manos finas pero hábiles para cualquier tarea. Era obvio por qué le gustó a Ignacio. Pero nadie en el pueblo entendió por qué no le cayó bien a Tamara.
Y no le gustó, y punto. Desde el primer día, Nieto la devoró con reproches. No se sentaba bien, no miraba bien. La sopa no era lo bastante roja, los suelos no estaban lo bastante limpios. Hacía compota -“has malgastado el azúcar, derrochona”. Limpiaba el jardín -“has arrancado toda la ortiga para la sopa, inútil”.
Ignacio al principio la defendía, pero luego se vino abajo. Era un niño de mamá, siempre bajo su ala. Vacilaba entre ellas como hoja de álamo al viento. Y Leti callaba. Solo adelgazaba y palidecía cada día más. Una vez la encontré en el pozo, y tenía los ojos arrasados.
“¿Por qué aguantas, hija?”, le pregunté.
Y me sonrió con amargura: “¿A dónde voy a ir, tía Val? Lo amo. Quizá se acostumbre a mí, tenga piedad…”.
No la tuvo. La gota que colmó el vaso fue un mantel bordado antiguo, obra de la madre de Tamara. Leti lo lavó sin cuidado y los colores se desteñieron. Ay, lo que vino después… Se oyeron gritos en toda la calle.
Esa misma noche, Leti se fue. Sin hacer ruido. Ignacio, al día siguiente, salió como alma que lleva el diablo, la buscó, y luego fue a ver a su madre, con los ojos secos, terribles.
“Esto es culpa tuya, madre”, solo dijo. “Has matado mi felicidad”.
Y también se marchó. Según se supo, encontró a su Leti en la ciudad, se casaron, tuvieron una niña. Pero a su madre, ni la visita. Ni una carta, ni una llamada. Como si la hubiera cortado.
Tamara al principio se hizo la fuerte. “Mejor así”, decía a las vecinas. “No quiero una nuera así, y mi hijo no es mi hijo si cambia a su madre por una falda”. Pero envejeció de golpe, se consumió. En su casa impecable, limpia como quirófano, se quedó completamente sola. Y ahora estaba ante mí, y todo su orgullo, toda su dignidad de generala, se había desprendido como cáscara de cebolla. Solo quedaba una mujer vieja, enferma, sola. El boomerang no va por maldad, solo da vueltas y vuelve a quien lo lanzó.
“Y no le importo a nadie, Valenzuela”, susurró, y la primera lágrima, mezquina, le recorrió la mejilla. “Mejor me ahorco”.
“Pecado es hablar así, Nieto”, le respondí con firmeza, aunque la compasión me ahogaba. “La vida es para vivirla, no para ahorcarse. Vamos, te pondré una inyección, se te aliviará la espalda”.
Le puse la inyección, le unté la espalda con ungüento aromático. Pareció revivir un poco, enderezó los hombros.
“Gracias, Valenzuela”, dijo. “No esperaba bondad de nadie”.
Se fue, y yo me quedé con el corazón apretado. Curo enfermedades, pero hay males para los que no hay pastillas ni inyecciones. Ese mal se llama soledad. Y solo se cura con otra persona.
Pasé unos días intranquila. Hasta que conseguí, por conocidos en la capital, el teléfono de Ignacio. Me temblaban las manos al marcar. ¿Qué le diría? Pero él contestó, con su voz conocida, solo que más grave, más madura.
“Ignacio, hola. Soy Valenzuela, de Valdecumbres. ¿Te molesto?”.
Guardó silencio un momento. Pensé que había colgado.
“Hola, tía Val”, respondió al fin. “¿Pasa algo?”.
“Sí, hijo. Tu madre está muy sola. Se está apagando. Enferma, pero no lo demuestra. Es muy orgullosa…”.
Volvió a callar. Oí a su mujer, Leti, preguntar algo en voz baja. Y luego su voz, tan dulce como antes, pero ahora firme: “Déjame, yo hablo”.
“Hola, tía Val. ¿Cómo está? ¿Muy mal?”.
Y se lo conté todo. Sin ocultar nada. Del brazo, de la espalda, de las lágrimas. Leti escuchó sin interrumpir.
“Gracias por llamarnos”, dijo con decisión. “Iremos. El sábado. Pero… no le diga nada, por favor. Será una sorpresa”.
Qué corazón tenía esa mujer, pensé. La echaron de casa, la humillaron, y no guardaba rencor. Solo compasión. Es una gran fuerza, la compasión que vence al resentimiento.
Llegó el sábado. Un día gris, húmedo. Fui por la mañana a ver a Tamara, a tomarle la tensión. Estaba sentada junto a la ventana, mirando fijamente. La casa impecable, pero sin calor. Como abandonada.
“¿Qué, mirando por la ventana?”, le pregunté. “¿Esperas al camión de las provisiones?”.
“A quién voy a esperar”, respondió. “A la muerte, quizá…”.
Pero no podía evitar mirar hacia el camino. Esperaba. Toda madre espera, aunque no lo admita.
Me fui, pendiente de la hora. Y después del almuerzo, o