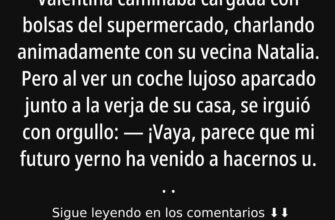Querido diario,
Hoy he vuelto a cruzarme con Iñigo en el portal y, sorprendido, le he preguntado: «¿Sigues en casa? Pensaba que ya habías vuelto a Madrid. Laura me dijo que no os mudaríais hasta dentro de dos semanas». Él, con la garganta irritada, sólo ha balbuceado: «Me he puesto enfermo», y al cerrar la puerta ha girado el rostro hacia mí.
«¿Es grave?», le he inquirido con delicadeza.
«¡Nada del otro mundo!», ha respondido, escupiendo una tos seca. «Si me quedo, contagio a los niños. Mejor me voy. Laura tuvo que irse a su cargo y se ha ido de viaje anoche».
Le he preguntado con una pizca de ironía: «¿Hasta cuándo vais a vivir así? ¿No os cansáis?».
«¿Cómo?», ha fruncido Iñigo, incómodo. No le gusta que le curioseen sobre su familia, pero hoy no ha sabido contenerse: «Trabajo por turnos», ha confesado.
«¿Y eso qué tiene que ver?», le he replicado. «No es un empleo, es una carga. Para nosotros es un motivo de alegría».
«¿Alegría?», me ha contestado, torcido la boca. «Os veo más y más como si estuvierais bajo el agua. ¡Basta ya de burlarse de uno mismo! Al final, nadie lo apreciará».
***
La hija de Iñigo y Laura, Cruz, había terminado la universidad y, durante casi un año, había buscado empleo en su especialidad sin éxito: o estaba demasiado lejos, el sueldo era mísero o simplemente no le gustaba. Sus padres le repetían que al final encontraría lo que buscaba, pero el sueño laboral seguía tan lejano como siempre.
Cruz decidió entonces marcharse a Barcelona. Una compañera de carrera, que había conseguido un puesto allí, le propuso acompañarla: «Hay más vacantes, y dos es menos intimidante que ir sola». Sus padres se opusieron, argumentando que en casa podía arreglarse bien con paciencia. Además, para Cruz nunca había sido vivir sola; el alquiler era un lujo y la carga financiera se hacía sentir. «¿Cuánto tiempo podrán soportarlo?», preguntaban.
Aun así, tras prometer llamar todos los días y regresar «de vez en cuando», Cruz partió. No tuvo que buscar piso; la universidad le asignó una residencia estudiantil, algo que jamás había imaginado. Al principio volvió a casa frecuentemente, pero con el tiempo las visitas se fueron haciendo escasas y la comunicación se redujo a llamadas esporádicas.
En Barcelona conoció a Carlos, un joven madrileño, y su romance se encendió a gran velocidad. Pronto surgió la conversación del matrimonio y, en secreto, Cruz le confesó que esperaban un bebé. Iñigo y Laura estaban en la gloria; la noticia les hacía sentir que, después de tanto esfuerzo, la vida los recompensaba.
***
El día de la boda, la pareja alquiló un piso. Carlos rechazó vivir con sus padres; ellos, heridos, no protestaron, prefiriendo decirle: «Si quieres independizarte, hazlo, pero no cuentes con nuestra ayuda». Carlos, con una sonrisa, respondió: «¡No la necesito!».
Cruz, temiendo, le preguntó: «¿Y si algo pasa?». Él la abrazó y le aseguró: «No temeré nada, todo nos irá bien». Y así fue; la vida parecía un camino de rosas. Ambos ganaban bien, el embarazo transcurría sin problemas y Cruz, tras el permiso de maternidad, dio a luz a una niña sana y preciosa. Los abuelos estaban encantados y, cada semana, los nietos de la capital venían a visitar. Los padres de Cruz también intentaban verse cuando podían: su padre trabajaba hasta los 65 años y su madre aún tenía cinco años de jubilación por delante.
Todo iba sobre ruedas hasta que Carlos perdió su empleo. No fue despedido; él mismo lo dejó, convencido de que pronto le ofrecerían una posición con mejores perspectivas. Al final, el puesto se lo llevó otro candidato. La frustración lo hundió; se aisló, comenzó a beber y a irritarse con todo. La depresión lo arrastró a una clínica psiquiátrica. Cruz se debatía entre su marido y su hija, y Carlos demandaba más atención que la propia niña de dos años, Verónica.
La suegra, siempre muy crítica, le decía a Cruz: «Has abandonado a mi hijo, no le cuidas aunque le tengas al cuello».
«¿Al cuello?», replicó Cruz, «Yo estoy de baja por maternidad».
«¡Basta de estar en casa! ¡La niña tiene dos años! ¡Trabaja!», gritaba. Cruz se preguntaba si la mujer realmente creía eso o si era una fachada. Carlos llevaba medio año sin trabajar; vivían con la pensión y los ahorros que habían juntado para comprar una vivienda, y aun así su madre le reprochaba a Cruz una miseria que ella no podía controlar.
Una noche, cansada, contó todo a sus padres. Iñigo y Laura la escucharon y le sugirieron buscar una guardería, aunque advirtieron que sería complicado y que la suegra probablemente no se rendiría. «¡La niña es aún muy pequeña!», sollozó Cruz. Laura, con una sonrisa maternal, recordó: «Te dejamos en la guardería cuando eras un bebé y mira lo que ha crecido».
«Mamá, ¿por qué tengo que hacerle daño a la niña por capricho de mi suegra?», preguntó Cruz entre lágrimas. Iñigo intervino: «Si necesitas ayuda, cuenta con nosotros, haremos lo que podamos». Laura, tras oír esto, se encogió de hombros y pensó: «¿Qué podremos hacer a 700km de distancia?».
***
El día que la guardería aceptó a Verónica, todo se movió rápidamente. Cruz informó al director que volvería al trabajo en un mes. En ese mismo momento, Carlos encontró un nuevo empleo. Solo quedaba acostumbrar a la niña a la guardería.
Le dijeron que la primera visita debía ser de una hora, luego dos y, finalmente, hasta la hora de la comida. Parecía sencillo, pero la realidad fue otra. En cuanto vio el edificio, Verónica empezó a gritar a todo pulmón; no lloraba, gritaba. Ese alarido duró una semana entera. Cada vez que la madre se marchaba, la niña volvía a vociferar. Intentaron que Carlos la llevara, sin éxito. Ni los dos padres juntos lograron calmarla. Incluso cuando la dejaban sola, la niña seguía llorando como si supiera que sus padres estaban cerca.
Los educadores, al fin, se rindieron: «No se preocupen, pasa. Volveremos a probar en un par de meses». Cruz, al salir del centro, se quejó: «¿Cómo voy a volver al trabajo si la niña sigue gritando?». Carlos, sin respuestas, replicó: «No está bien torturar a la niña».
Entonces, Cruz recordó a los padres de Carlos, ya jubilados y que vivían cerca. «¡Que se encarguen de llevarla a la guardería!», pensó, como solución perfecta. Carlos aceptó hablar con ellos, aunque dudaba que accedieran.
Los abuelos, al principio, recordaron que Carlos debía resolver sus propios problemas, pero, ¿qué no harían por su nieta? Empezaron a turnarse para llevar a Verónica, y, milagrosamente, la niña empezó a entrar al grupo sin gritos, incluso saludando con la mano al despedirse.
Cuando llegó la hora del descanso, Verónica se rehusaba a acostarse. Los educadores llamaron a la abuela, quien voló a Madrid, o enviaron al abuelo. El proceso se organizó rápidamente y la niña empezó a asistir solo hasta las 12h. Los padres de Carlos, sin embargo, comenzaron a quejarse de su salud: la madre decía que su presión era alta, el padre que le dolía la espalda.
«¿Qué hacemos ahora?», preguntó la madre de Carlos, frustrada.
«No podemos quedarnos con la niña todo el día», replicó el padre.
Cruz, agotada, buscó una solución. Al día siguiente recibió una llamada de su madre, Laura, que estaba de permiso: «Voy a ir a Madrid. Tengo un mes libre, así que nos organizaremos». Al colgar, Cruz brincó de alegría como una niña: «¡Mamá viene!». Carlos, animado, respondió: «¡Qué bien! Así podremos conocer a la suegra y llevarnos bien».
Laura, como siempre, encontró una salida. Propuso que ella y su padre viajaran por turnos para cuidar a Verónica, ya que los abuelos no podían. «No te enfades, hija», le dijo, «la edad es lo que es. Cuando uno tiene fuerzas, se las da, y cuando no, se queda». Cruz, entre lágrimas, aceptó: «¿Entonces no había otra forma?». Iñigo, interviniendo, añadió: «Si necesitáis algo, os ayudaremos». Laura, tras escuchar, pensó: «¿Qué podremos hacer a 700km?».
El plan funcionó: Laura llevó a Verónica a la guardería y, después de las 12h, llamó para que la recogiera. Así, casi un año después, Laura e Iñigo siguen yendo a Madrid cada dos semanas. Iñigo, ahora jubilado, se encarga de llevar a la niña a la guardería y recogerla a mediodía, mientras los padres de Carlos llegan del trabajo. Por las noches, Iñigo sale a dar una vuelta por la ciudad, no por amor a la vida nocturna, sino porque no soporta ver cómo los jóvenes de hoy se empeñan en vivir sin responsabilidades: «No limpian, no cocinan, piden comida a domicilio, ven caricaturas de mala calidad y se creen siempre los dueños de la verdad», comenta a Laura, quien responde que ella se ocupa de cualquier cosa que necesite: lavar, limpiar, cocinar.
Finalmente, Laura contó todo a Teresa Vázquez, la vecina que siempre había cuestionado sus decisiones. Teresa, exmaestra, no tardó en reprocharles: «¿Qué haces, Laura? El niño manipula a la niña y vosotros os dejan llevar por ella. ¿Cómo puede no querer ir a la guardería? Dejadlo y se calmará». Laura, indignada, replicó: «¡Lo siento! Pero la niña necesita ayuda, y no es culpa nuestra». Teresa, sin piedad, les advirtió: «Si siguen así, la niña crecerá peor y acabarán en la escuela sin saber sentarse en un pupitre. No apruebo vuestros métodos».
Al día siguiente, Teresa, con tono serio, se dirigió a Iñigo: «¿Vas a poner orden en tu familia?». Él, sorprendido, respondió: «¿Orden?». Teresa, firme, enumeró los problemas: la niña rebelde, la hija que manipula a sus padres, el yerno que delega en ellos la responsabilidad, y él, de viejo, que viaja 700km cada dos semanas sin comprender nada. «Te han echado de casa por un simple tos», añadió con ironía. Iñigo, sin perder la calma, contestó: «No te incumbe, no te he pedido consejo». Teresa, desconcertada, se quedó en silencio mientras él, con una sonrisa forzada, bajaba las escaleras.
Al final, me pregunto si Teresa tiene razón al juzgar. Yo solo observo, anoto y sigo adelante, esperando que algún día la vida nos dé una tregua.