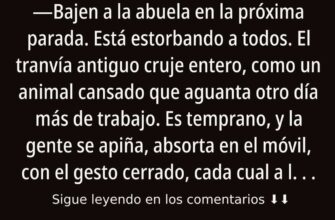Querido diario,
Hoy el destino volvió a jugar su cruel partida en el barrio de Lavapiés. Aún recuerdo la tarde en que, mientras caminaba por la calle Mayor, escuché la voz de Aitana, la vecina de la puerta de al lado, gritar con una furia que parecía sacada de una canción de copla: «¡María, serás la culpable de su muerte!». No sé a quién se refería, pero el sonido de su voz me hizo temblar. Luego, como si fuera un susurro de la noche, llegó la noticia de que Luis, el chico del piso de al lado, había dejado una carta de despedida. «No puedo vivir sin ella», decía, y yo, con el viejo binocular de mi abuelo colgado al cuello, pensé que tal vez ese texto ocultaba algo más.
El teléfono quedó en silencio durante unos segundos; solo se escuchó el jadeo agitado de la interlocutora: «¡Ay, mi corazón, llegamos tarde!». Aquel temblor en su voz me recordó a los cuentos que cuenta la abuela Lucía, con sus ojos entrecerrados y su sonrisa pícara, mientras observa cómo Aitana, con una bandeja de sopa de lentejas y un puñado de papas, se lanza al apartamento de Luis, como quien lleva el pan a la mesa de un matrimonio.
Luis no tenía muchas esperanzas. Hace medio año su madre se volvió a casar y se marchó a la costa, dejándole el piso de tres habitaciones bajo la condición de que se casara pronto y le diera nietos. «¡Al menos uno!», me decía ella con autoritarismo. Él aceptó, buscando un refugio familiar, pero encontrar pareja le resultaba imposible. Ingeniero brillante, pero tímido y poco dado a la conquista, huía de las chicas como quien escapa de un torbellino.
A diferencia de Aitana, que era una mujer práctica, amable y con pecas que le daban un aire de inocencia, los jóvenes de hoy parecen más interesados en los tiktok y en la vanidad de los maquillajes que en las conversaciones sinceras. Las fotos y los videos sustituyen al verdadero contacto, y el hombre se queda mirando la pantalla como un tonto, sin atreverse a decir una palabra a la cajera del supermercado, aunque sí pueda soltar una frase a su amiga de toda la vida.
Yo, que observo desde mi ventana, pensé que Luis acabaría solo, muerto de hambre y de soledad, como un erizo perdido en la niebla del parque del Retiro. Se alimentaba de fideos instantáneos y de empanadillas que apenas le daban energía, y de vez en cuando se aventuraba a preparar un sándwich que hacía con tal destreza que hasta el café parecía sabroso.
Esta mañana, mientras intentaba cortar un pepino para una ensalada, me corté el dedo y, con la sangre corriendo, escuché el golpe en la puerta. Al abrir, Aitana se abalanzó sobre mí con los ojos desorbitados de sorpresa. No sé exactamente qué me dijo, pero la abuela Lucía, con su astucia de Ángel de Amor del barrio, vio cómo, poco después, Aitana llevaba a Luis una sopita de lentejas, patatas guisadas, vinagreta de col y un buen trozo de compota de manzana. Luis sonrió, y en sus ojos desapareció la soledad; la vida empezó a recobrar color.
Un mes después, Luis y Aitana se casaron en una pequeña iglesia del centro, y la abuela Lucía fue invitada al banquete. Le sirvieron un pastel de chocolate y, como señal de cariño, le dejaron el trozo más grande para que lo disfrutara en casa. Al despedirse, Aitana, entre risas, me preguntó: «¿Entonces él realmente iba a morir? ¿Lo habías visto clavado del dedo?». Yo solo pude sonreír y agradecer a la abuela Lucía por haber salvado a Luis de su propio final trágico.
Hoy entiendo que el amor, aunque a veces se presente disfrazado de problemas y de pequeños accidentes, siempre encuentra la manera de iluminar los rincones más oscuros de nuestras vidas. Y yo, con mi viejo binocular y mi cuaderno, seguiré observando cómo el barrio sigue tejiendo sus historias, una a una, bajo la luz del sol castellano.