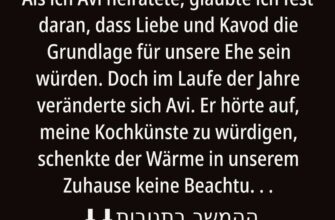Diario de Álvaro Romero
Valencia, 8 de diciembre de 2025
Después de casarme con Javier y mudarme junto a él a Valencia, su hija de cinco años, Jimena, vino a vivir con nosotros a tiempo completo. Jimena era una niña callada, de mirada profunda y curiosa, y desde el primer día sentí el deber de ofrecerle un hogar cálido y seguro. Sin embargo, desde la primera semana, algo empezó a inquietarme: pasara lo que pasara, cocinase lo que cocinase, ni con cariño ni paciencia lograba que probara bocado.
Con cada día, mi preocupación se hizo más pesada. Los que han cuidado de niños saben bien que cuando un pequeño rechaza la comida de forma constante, suele haber algo más allá de un simple capricho. Probé con purés suaves, croquetas caseras, lentejas tiernasplatos que los niños suelen aceptarpero su plato quedaba intacto. Bajaba la cabeza y susurraba las mismas palabras cada noche:
Lo siento, mamá No tengo hambre.
Desde el primer día, Jimena me llamó mamá. Era natural e inocente, pero sentía un poso que yo aún no comprendía. En el desayuno apenas lograba beber un vasito de leche. Se lo conté a Javier varias veces, esperando que él supiera algo más.
Déjala, necesita tiempo decía, agotado. Antes fue peor. Debe acostumbrarse.
Había algo en su tono, una resignación incierta, que me dejaba intranquilo. Procuré convencerme de que tal vez solo requería paciencia.
A la semana siguiente, Javier tuvo que marcharse fuera por trabajo unos días. Esa noche, mientras ordenaba la cocina, escuché unos pasos suaves tras de mí. Jimena apareció en la puerta, con el pijama desordenado y abrazada a su peluche como si fuera su ancla.
¿No puedes dormir, cariño? le pregunté con dulzura.
Negó con la cabeza. Sus labios temblaron, y entonces dijo algo que me dejó helado.
Mamá tengo que decirte una cosa.
Nos sentamos en el sofá. La envolví con el brazo y esperé. Dudó unos segundos, miró hacia la puerta y se atrevió a susurrar una confesión frágil, apenas un soplo de voz, suficiente para entender que aquella negativa a la comida no era por gusto ni adaptación. Era algo aprendido, una costumbre para evitar problemas.
Sentí que no podía dejarlo estar ni un minuto más. Saqué el móvil y llamé al Servicio de Protección de Menores. Temblando, expliqué que mi hijastra me había confiado algo preocupante y que necesitábamos orientación. Fueron profesionales y tranquilos, y me aseguraron que había hecho lo correcto. En pocos minutos apareció un equipo de apoyo para valorar la situación.
Esos minutos parecieron horas. Abracé a Jimena en el salón, envuelta en su manta, intentando transmitirle seguridad y calma. Cuando llegaron, se movieron con discreción y respeto. Una especialista, Clara, se arrodilló a su altura y le habló de forma suave, logrando aliviar algo la tensión.
Poco a poco, Jimena repitió lo que me había contado: en el otro hogar aprendió que no debía comer si había molestado a alguien, que las niñas buenas no protestan, y hasta pedir comida le hacía sentir culpable. No acusó a nadie, pero el mensaje era claro: asociaba el hecho de comer con el miedo.
Aconsejaron llevarla al hospital infantil, para una valoración delicada y un acompañamiento por especialistas en confianza y conducta alimentaria. Preparé una mochila con pijama, alguna muda y su peluche favorito. Nos acompañaron al área de urgencias pediátricas.
El médico la examinó con paciencia y sensibilidad. Sus conclusiones me encogieron el alma, aunque habló con mucha humanidad. Físicamente no estaba en peligro, pero su relación con la comida no era normal. Le preocupaban más los hábitos emocionales adquiridos que cualquier problema físico.
Durante la noche, y mientras Jimena dormía un rato, respondimos preguntas al equipo de protección. Me dolía no haber descubierto antes su sufrimiento. Aun así, los especialistas insistieron en que escucharla, tomarla en serio y buscar ayuda era lo realmente importante.
Por la mañana, una psicóloga infantil habló con ella durante casi una hora. Cuando salió, su expresión serena dejaba entrever que el problema era profundo. Descubrimos que las dificultades con la comida empezaron mucho antes de que Jimena viviera con nosotros: su madre biológica, superada por sus propios problemas, había instaurado dinámicas dolorosas que la hacían sentir miedo al pedir alimento o atención. La psicóloga, además, nos contó que recordaba algunas veces en las que Javier intentó tranquilizarla en silencio, ofreciéndole comida a escondidas, pidiéndole que no preguntara nada.
No fue por maldad. Javier no supo cómo intervenir, actuó como pudo.
Sentí tristeza, no rabia. La que duele cuando entiendes que alguien cercano se ha sentido impotente en una situación complicada.
Más adelante, convocaron a Javier para conversar. Primero se sorprendió, luego se defendió, después se preocupó. Admitió que hubo etapas de mucha tensión en casa, que nunca imaginó la huella tan honda en Jimena. No le señalaron culpabilidad, solo se centraron en el bienestar de la niña.
Cuando pudimos regresar, preparé un caldo suavito. Jimena vino sigilosa, tocó mi manga y me susurró:
¿Puedo comer esto?
Me rompió el alma tanto recelo.
En esta casa siempre puedes comer, cielo le dije.
La recuperación fue lenta. Tardó semanas en comer sin miedo, meses en dejar de disculparse antes de cada cucharada. Los profesionales nos acompañaron en todo el proceso, enseñándonos recursos y apoyándonos.
Finalmente, se pusieron en marcha medidas de protección, para asegurarle un ambiente seguro y estable. Las decisiones formales exigirían tiempo, pero por primera vez desde pequeña, Jimena podía respirar sin temer las consecuencias.
Una tarde, coloreando a su lado en la alfombra del salón, Jimena me miró con expresión serena:
Mamá gracias por escucharme aquella noche.
La abracé y le susurré: Siempre te escucharé, hija.
Lo de Javier se resolvió por los cauces legales y familiares apropiados. Costó, pero era necesario. Aprendí que intervenir aquella noche no fue solo mi elección: fue la oportunidad que Jimena necesitaba para ser oída de verdad.
Hoy entiendo que escuchar, de verdad, puede cambiar una vida. Es mi mayor lección.