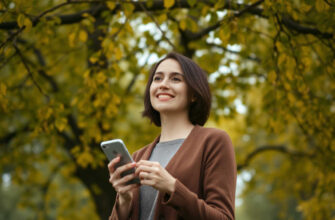Clara, de verdad, ¿vas en serio? Carmen miraba el antiguo vestido de lino con la misma expresión con la que alguien observa una reliquia sin valor en un escaparate polvoriento. ¿Vas vestida con esos harapos? ¿Delante de tu marido?
Clara instintivamente bajó la mirada y alisó los pliegues del vestido. Era cómodo, suave después de tantas lavadas.
Me gusta…
Sí, claro que te gusta A ti te gustan muchas cosas respondió Inés, sin despegar la vista del móvil. Estar en casa, preparar pucheros, tejer tapetes. ¿Te das cuenta de que se te está pasando la juventud? Hay que vivir, no simplemente existir.
Carmen asintió con energía, sus pendientes de oro grandes aros relucientes tintineaban cada vez que giraba la cabeza:
Nosotros fuimos ayer con Nacho al nuevo restaurante de la Gran Vía. ¡Increíble! Y tú seguro que otra vez freíste patatas, ¿verdad?
Clara sí que las hizo, con setas, como le gustaba a Mateo. Volvió del trabajo agotado, cenó dos platos y se quedó dormido sobre su hombro frente al televisor. Eso no lo contó. ¿Para qué? Sus amigas no iban a entender.
tiempo atrás, las tres amigas se casaron con pocos meses de diferencia. Clara recordaba aquel año con nitidez: su sencilla ceremonia en el Registro Civil, la boda ostentosa de Carmen con música en directo y fuegos artificiales, y después la fiesta fastuosa de Inés, donde cada invitado recibió un obsequio personalizado hecho a mano. Clara ya percibía entonces las miradas de las otras dos cuando ella decía que pasaría la luna de miel en la casa de campo de los padres de Mateo. Carmen resoplaba sobre su copa de cava, e Inés levantaba los ojos tan dramáticamente, que resultaba imposible fingir que no lo veías.
Las bromas sutiles se volvieron el telón de fondo de sus encuentros. Clara aprendió a no prestar atención, aunque sentía ese pinchazo molesto bajo las costillas.
Carmen era de esas mujeres que llenan la sala al entrar. Risas sonoras, gestos grandilocuentes, relatos interminables sobre quién dijo qué y quién miró a quién. Su piso con Nacho era una estación de paso: amigas, colegas, conocidos que iban y venían, dejando vasos sucios y manchas de vino tinto en la nueva alfombra clara.
El sábado vamos a ser quince en casa anunciaba Carmen por teléfono. ¡Ven! Nacho va a preparar carne a la brasa.
Clara rehusaba con cortesía. Mateo solo quería tranquilidad después de la semana laboral, no un desfile de caras desconocidas en la cocina.
Pues sigue en tu madriguera soltó Carmen, y en su voz relampagueó un destello de compasión.
Nacho al principio la apoyaba. Ponía la mesa, bromeaba con los invitados, ayudaba a recoger. Clara lo veía en sus escasas apariciones: ojos cansados, sonrisa forzada, movimientos automáticos. Servía vino, reía donde debía y, poco a poco, su mirada se perdía en el vacío.
Nachito, ¿qué te pasa, que tienes esa cara larga? Carmen lo pellizcaba la mejilla delante de todos. Sonríe, que van a pensar que te tengo a dieta.
Nacho sonreía. Los demás reían. Y Clara pensaba cuánto tiempo puede aguantar alguien con una máscara, hasta que decide arrancársela de cuajo.
Diez años después, la máscara se resquebrajó. Nacho se marchó con una compañera una mujer discreta de administración que, según dicen, le llevaba empanadas caseras y jamás alzaba la voz. Carmen se enteró la última, aunque el rumor ardía por toda la oficina.
Me ha dejado lloraba Carmen por teléfono, y Clara escuchaba al fondo ruidos y golpes. ¡Ingrato! ¡Le he dado los mejores años! ¡Y se va!
Clara escuchaba en silencio. ¿Qué decir? ¿Que Nacho llevaba años durmiendo entre risas ajenas y despertando entre voces de otros? ¿Que un hogar no es una verbena permanente?
Después del divorcio se descubrió que el piso era con hipoteca y los préstamos sumaban lo de una furgoneta. Carmen quedó sola, batallando con las deudas, y su risa perdió fuerza, dejando solo un eco apagado.
Inés, mientras tanto, alimentaba su pequeño imperio del buen vivir. Su perfil de Instagram era un catálogo: restaurantes, boutiques, veraneo en Cádiz, fotos perfectas de maquillaje perfecto y leyendas sobre la «felicidad» y «el universo agradecido». David asomaba en segundo plano: sombra que sostenía ese escaparate brillante.
Mira Inés le ponía el móvil a Clara casi en la cara. A Marta su marido le ha regalado una gargantilla de Tous. ¿Y el mío? Seguro que me compra cualquier tontería otra vez.
Quizá le guste elegirlo él mismo.
Inés la miró con extrañeza:
Ni hablar. Yo le envío la lista por WhatsApp. Que elija de ahí.
Clara se quedó callada. Mateo le trajo un libro que ella quería leer, buscado en una librería pequeña por Lavapiés, envuelto por él en papel reciclado. Clara tampoco contó esto, Inés solo se habría reído de tales pobretones.
Durante cinco años, David cumplió. Jornadas interminables, trabajos extras, siempre a la altura de esa meta que Inés subía y subía sin fin. Hasta que cruzó con una librera: separada, con hija, sin manicura ni bolso de marca. Ella lo miraba como si ya fuese suficiente. Así, sin condiciones.
El divorcio fue rápido y áspero. Inés exigió todo, recibió mitad: la ley, no el deseo. Para entonces, el presupuesto familiar temblaba: sesiones de spa, cosmética, escapadas de compras. No quedó ahorro.
¿Y ahora qué hago yo? Inés luchaba contra las lágrimas en una cafetería. ¿Con qué vivir?
Clara sorbía su café y pensaba que Inés jamás le preguntó cómo estaba ella y Mateo. Salud, trabajo, nada. Todo giraba alrededor de Inés.
Las dos amigas acabaron igual: sin maridos, sin dinero, sin costumbres. Carmen cogió otro empleo para pagar deudas. Inés se mudó a un piso más pequeño y dejó el postureo en redes.
Clara seguía igual. Cocinaba para Mateo, preguntaba por sus cosas, escuchaba sus historias de negociaciones y problemas con proveedores. No pedía regalos ni discutía ni lo comparaba con otros. Solo estaba. Firme como una pared. Cálida como la luz del ventanuco de la cocina.
Mateo lo valoraba. Un día llegó con una carpeta de documentos y la dejó frente a Clara sobre la mesa.
¿Esto qué es?
La mitad del negocio. Es tuyo ahora.
Clara miró los papeles largamente, sin tocar.
¿Por qué?
Porque te lo mereces. Porque quiero que estés segura. Porque sin ti nada de esto habría existido.
Un año después, compró un piso: claro, espacioso, con ventanales enormes. Lo puso solo a nombre de ella. Clara lloró en su hombro, y Mateo la acariciaba repitiendo que era su tesoro. Su puerto seguro.
Las antiguas amigas empezaron a visitar el nuevo piso. Al principio poco, luego cada vez más. Se sentaban en el sofá nuevo, tocaban los cojines de seda, repasaban los cuadros en la pared. Clara veía sus rostros: asombro, confusión, una envidia difícil de ocultar.
¿De dónde ha salido todo esto? Carmen recorría la sala con los ojos.
Mateo me lo ha regalado.
¿Así, sin más?
Sin más.
Se miraron. Clara les sirvió más café y guardó silencio.
Hasta que un día Carmen no pudo más. Dejó la taza tan bruscamente que el café saltó al platillo y soltó, temblando:
Explícame. ¿Por qué? ¿Por qué nosotras lo perdimos todo y tú, ratón gris, sigues tan feliz?
El silencio cayó. Inés se quedó mirando la ventana, como si aquello no fuera con ella, y jugaba nerviosa con un anillo bisutería barata, lejos de su antiguo brillante.
Clara pudo haber respondido. Hablar de paciencia. De atender los detalles. Decir que la felicidad conyugal no es una fiesta perpetua, sino trabajo diario. Que amar es escuchar, cuidar, proteger. No exigir, sino dar.
¿Para qué? Veinte años ignorando a Clara, tratándola como una pieza más del mobiliario. Veinte años aconsejando vive más y no seas tan sosa. Veinte años oyéndose solo a ellas.
Supongo que es cuestión de suerte respondió Clara, sonriendo.
Desde aquel día, las visitas se volvieron esporádicas. Hasta desaparecer. La envidia venció a la amistad, a los recuerdos, a la lógica. Más fácil fue mirar hacia otro lado que reconocer que todo ese tiempo habían estado equivocadas.
Clara no sufría. Extraño, pero la ausencia de esas relaciones llenó su vida de una calma serena. Como cuando te quitas unos zapatos apretados y por fin respirás.
Pasaron otros diez años. Clara tenía cincuenta y cuatro, y la vida era buena. Hijos crecidos, nieto, Mateo, que aún traía libros envueltos en papel reciclado. Un día, por una conocida, se enteró de que Carmen nunca se había vuelto a casar, trabajaba en dos sitios y se quejaba siempre de achaques. Inés había cambiado tres parejas, y siempre acababan con reproches y demandas.
Clara escuchaba sin rencor, pensativa. A veces, son las ratonas grises quienes encuentran la dicha. Silenciosa, invisible por fuera, pero inmensa por dentro.
Colgó el teléfono y fue a preparar la cena. Mateo prometió llegar temprano, y le pidió patatas fritas con setas para cenar.