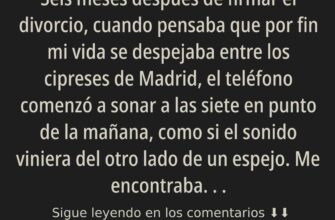13 de octubre de 2023
Querido cuaderno,
Diego, ¿en serio? ¿Otra vez esas rosas puestas? dije, frunciendo el ceño mientras miraba el ramo. Ya te he dicho cien veces que me gustan las peonías. ¿Peonías, entiendes? ¿O acaso no me escuchas? ¿Qué escuchas tú?
Diego se quedó inmóvil en la entrada. Le ruborizaron las mejillas y en sus ojos brilló esa expresión que combina culpa, desconcierto y una determinación de cualquier modo para ver mi sonrisa.
Perdóname, querida, lo recuerdo. La próxima vez habrá peonías, lo prometo.
Almudena dejó el ramo sobre la mesa sin siquiera olerlo. Las rosas, sin embargo, eran hermosas: abundantes, de un rojo burdeos, con pequeñas gotas de rocío sobre los pétalos
Yo recordaba el día en que mi hija llegó a casa con él por primera vez. Alto, de hombros anchos, rostro abierto y manos callosas: un ingeniero. Diego la miraba como si fuera el más grande de los milagros. Yo asentí con la cabeza, aprobando en silencio al visitante: Un chico serio, de fiar.
Los primeros dieciocho meses fueron un sueño. Diego llevaba a Almudena a la costa, le regalaba joyas en cualquier fecha, escuchaba pacientemente sus interminables historias sobre amigas y compañeras de trabajo. Pero empecé a notar algo extraño: mi hija empezaba a referirse a él con cierta condescendencia, a veces con un aburrimiento que no lograba disimular, incluso con desprecio: «Dieguito trajo un pastel, ¿te imaginas? Yo estoy a dieta». «Otra vez llama, como una mosca pegada a la pared». Pasaba sus regalos como si le hubieran impuesto una obligación, no como una muestra de cariño.
Al segundo año empezaron las discusiones, aunque más bien eran Almudena quien las iniciaba. El aburrimiento la consumía.
¿Me quieres de verdad? ¿De verdad? solía preguntar al anochecer. No lo pareces.
Almudena, yo he estado todo el día
¡Exacto! Todo el día en otro sitio, y yo aquí sola. ¿Habrá surgido otra?
Diego se justificaba, juraba, mecía la cabeza. Almudena se enojaba un día o dos, luego la perdonaba con clemencia. Él traía flores, el libro que ella quería, entradas al teatro. Todo volvía a la normalidad hasta la siguiente pelea.
Los motivos surgían de cualquier cosa: no dijo lo que yo quería, no miró como yo esperaba, no dio like a una foto, se retrasó en el trabajo, respondió rápido a un mensaje eso significaba que estaba pegado al móvil; respondió lento eso era que me estaba ignorando.
¡Basta! ¡Nos separamos! esa frase se repetía demasiado en su relación.
Cada vez Diego era el primero en pedir perdón. Almudena hacía una pausa: un día, tres, una semana. Después se deshacía el hielo.
Una tarde, le pregunté con cautela:
Almudena, ¿realmente lo quieres o solo te resulta cómodo?
Ella bufó:
Madre, ¿qué preguntas son esas? Claro que lo quiero. A veces es un poco pesado, pero no tengo otra.
Cinco años pasaron en este extraño baile: pasión, escándalo, ruptura, reconciliación. Diego empezó a encanecer antes de los treinta, perdió peso, sonreía menos, pero seguía ahí. ¿Por qué? No lo entendía. Tal vez por la esperanza, por la fe de que todo se arreglaría y sería más fácil.
En el sexto año me pidió matrimonio.
El anillo era sencillo: una delgada banda de oro con un pequeño pero puro diamante. Diego preparó todo: reservó mesa en un buen restaurante, contrató músicos, escribió un discurso en una hoja que, sonrojado, leyó en voz alta.
Almudena dijo «sí» con la misma indiferencia con la que aceptaría un postre tras el café, algo sin mucho sabor. Pero se puso el anillo, lo fotografió para sus redes y llamó a sus amigas.
Yo la abracé, como madre que aprueba al futuro yerno:
Diego, me alegro. De verdad, me alegro.
Antonio, su padre, estrechó la mano de mi hijo:
Bienvenido a la familia. Ya eres oficial.
Los preparativos comenzaron de inmediato. Almudena tomó las riendas: el vestido de una boutique, el fotógrafo de un estudio que trabajaba con celebridades, orquídeas vivas para las mesas. Diego asentía a todo, entregaba tarjetas, aceptaba cada capricho. Quería que aquel día fuera perfecto para su futura esposa.
Un mes antes de la fecha prevista todo se vino abajo.
¿Qué es esto? apuntó Almudena, señalando el menú impreso. «Arcoíris»? ¿De verdad elegiste «Arcoíris»?
Es buena cocina, Almudena. Lo probamos, te gustó.
¿Me gustó? Yo dije «Jardín Blanco», con terraza y vista al río. ¡Y tú me traes una taberna sin encanto!
No hay sitio para nuestra fecha. Ya está reservado para otra boda.
¿Y entonces? ¡Tenías que negociar! ¡Ofrecer dinero! ¡Y tú simplemente simplemente! exclamó, ahogada por la ira. ¡Basta! ¡La boda se cancela! ¡Estoy harta!
Lanzó el menú al suelo y salió de la habitación. La rutina era clara: ella se quedaría en casa, esperaría disculpas, Diego vendría a suplicar, ella lo enfadaría unos días y luego le concedería perdón. Pero esta vez él no se disculpó. Parecía cansado.
Al día siguiente Diego vino a recoger sus cosas. Almudena lo observó mientras él guardaba su afeitadora, cargador, su chaqueta del armario.
¿De verdad te vas así? ¿Me dejas?
Diego cerró la cremallera, la miró largamente, con una expresión que no lograba descifrar.
Sé feliz, Almudena. De verdad
Y salió.
Almudena esperó una semana. Después dos. El teléfono callaba. Ningún mensaje, ninguna llamada, ninguna visita inesperada. A veces intentaba escribirle, el cursor parpadeaba en la pantalla vacía, pero no lograba redactar nada. El orgullo la retenía. Él debía volver primero, siempre lo hacía.
Pasó un mes.
¿Quizás está enfermo? se preguntó mientras merodeaba por la cocina familiar. ¿O de viaje? ¿Llamarle?
Yo, sin decir nada, removía el caldo.
¡Mamá, di algo! suplicó.
¿Qué puedes decir? Lo soltaste, se fue.
¡Yo no lo soltó! Sólo
¿Qué?
Se quedó muda, sin respuesta.
Dos meses después, su compañera de contabilidad, Sofía, comentó casualmente durante el almuerzo:
He visto a tu Diego ayer con una chica, muy guapa, rubia.
Almudena dejó caer el tenedor.
¿Con quién?
No lo sé. Era una recién llegada, reían, se tomaban de la mano parecía de película.
Esa noche Almudena husmeó sus redes sociales. El perfil estaba abierto; ella había eliminado la privacidad años atrás. No había fotos nuevas, pero en la lista de amigos apareció un nombre desconocido: Catalina Soler. Un perfil pulcro con paisajes y gatitos. En la foto de perfil, una mujer de veinticinco años con una sonrisa suave.
Almudena revisó su perfil hasta las tres de la madrugada.
Yo la observaba transformarse: la seguridad se desvanecía, la mirada se volvía una burla helada. Perdió peso, no de la manera que deseaba, sino de forma enfermiza, con ojeras bajo los ojos, irritabilidad al borde de la histeria.
¡Todo es culpa suya! estalló contra nosotros. ¡Seis años! ¡Seis años de vida y la deja por una desconocida!
Yo, con voz firme, le recordé:
Tú lo dejaste, hija.
¡Eso no es lo mismo!
¿Entonces qué es diferente?
Almudena no supo contestar.
Un año pasó sin que se diera cuenta. Ella seguía vigilando la vida de Diego a través del móvil: fotos en barbacoas con Catalina, en conciertos, una imagen con la leyenda «¡Nos mudamos!». Un apartamento compartido, una vida conjunta, todo lo que él había anhelado con ella. Luego apareció una foto del anillo en un delicado dedo femenino, con la leyenda «¡ dije sí! » y tres corazones.
Yo vi esa publicación por accidente mientras deslizaba el feed. Catalina sonreía radiante, Diego a su lado, otra vez con esa mirada viva, antes de que la alegría se le escapara gota a gota.
«Bien hecho, Diego», pensé. «Al fin».
Almudena intentó nuevas relaciones. Igor duró cuatro meses, se fue tras una pelea por llegar tarde al cumpleaños de una amiga. Sergio la dejó después de dos, huyó cuando Almudena armó una escena en un restaurante con sus colegas.
¡Todos los hombres son iguales! repetía, sentada en la cocina de los padres. ¡Inseguros, egoístas!
Antonio mascaba una hamburguesa en silencio. Yo servía el té, reflexionando sobre lo absurda que resulta la vida. Almudena hojeaba el móvil, devorando fotos ajenas de felicidad.
Yo sonreí. Me alegré de que Diego hubiera escapado del yugo de Almudena. Sí, era mi hija. Pero conocía su carácter, su tendencia a manipular.
En una cena familiar, Almudena volvió a poner un viejo disco de vinilo.
Al menos Diego era paciente. Estos ¡No se pueden decir nada sin que se enfaden!
Tal vez no sea culpa de ellos comentó Antonio en voz baja.
¿De qué hablas, papá?
Él se encogió de hombros:
Es lo mismo, el tercer chico del año se marcha. Qué coincidencia.
Almudena se encendió:
¿Entonces soy yo la culpable, no?
Los padres permanecieron mudos. A veces el silencio habla más que mil palabras.
Más tarde, mientras lavaba los platos, pensé en cómo explicarle a mi hija la verdad: que el amor no es un juego donde se pulsa el botón de «guardar» eternamente y se vuelve al momento cómodo. Que la paciencia no es infinita. Que las manipulaciones destruyen la confianza lentamente, como el óxido corroe el hierro.
Almudena acusaba al mundo de injusticia, esperaba al príncipe de caballería que soportara sus caprichos para siempre.
Yo secé la última taza y la guardé. Desde la puerta abierta vi a mi hija en la sala, clavada en el móvil, mirando fotos ajenas. Sabía que había visto las imágenes de Diego y Catalina, sus rostros felices. Yo también seguía su vida a distancia.
Hace treinta años, tomé a mi pequeña en brazos y juré protegerla de cualquier daño. Pero Almudena se condenó al aislamiento por sí misma. Para ser feliz, tendrá que cambiar; de lo contrario nunca sabrá lo que significa ser esposa y madre.
Al cerrar este cuaderno, la lección que me queda es clara: no podemos intentar retener a quien ya ha decidido marcharse. El amor auténtico se construye sobre respeto mutuo, no sobre imposiciones ni juegos de poder. Sólo cuando soltamos, aprendemos a vivir en paz con nosotros mismos.