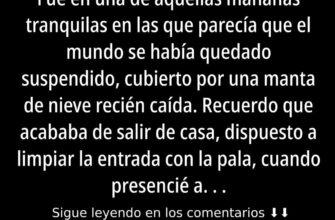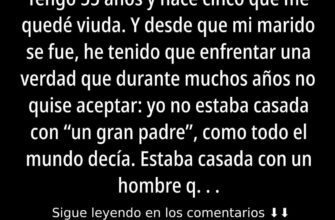Me desperté un minuto antes de que sonara el despertador. La luz que se colaba por la ventana del salón aún era tenue, aquel gris de febrero que se cuela en Madrid. Sentí un leve dolor en la espalda, como siempre al levantarse, y los dedos de las manos estaban un poco hinchados. Me senté en el borde de la cama, esperé a que el vértigo desapareciera y sólo entonces me incorporé.
En la cocina reinaba el silencio. José, mi marido, ya había salido a correr, como lleva haciendo los últimos dos años desde que le diagnosticaron colesterol alto. Encendí la tetera, saqué dos tazas del armario y guardé una; él siempre se queda con agua sola en la mañana.
Mientras el agua hervía, revisé el móvil. En el chat familiar no había novedades, sólo las fotos del nieto que mi hijo Pedro había enviado ayer por la tarde. El pequeño, con su traje de guardia de jardín, sostenía una nave de cartón. Sonreí sin querer y sentí de nuevo ese cálido sentimiento que me recuerda por qué soporto el tráfico, los informes y las reuniones interminables: es por ellos.
Trabajo en el departamento de recursos humanos del centro de salud del barrio, llevo veintiocho años ahí. Empecé como auxiliar, después como técnico superior. Los médicos y enfermeras van y vienen, los directores cambian, pero yo sigo. Conozco a cada familia, sé quién tiene hijos, quién está casado, a quién hay que ayudar con la baja por maternidad y a quién hay que recordar que entregue el justificante.
En los últimos años la carga se ha vuelto más pesada. Los expedientes pasaron del papel a los sistemas informáticos, los informes se multiplicaron y la dirección exige más cifras y tablas. Me quejo a veces, pero aprendo los programas, apunto contraseñas en mi cuaderno y mantengo ordenados los archivos digitales. Me gusta sentir que sigo siendo útil, que sin mí ese caos se desmoronaría.
Serví el té, le añadí una rodaja de limón y me senté junto a la ventana. El conserje estaba retirando la nieve del portal, pocos coches entraban y salían. Imagínome dentro de quince años observando el mismo patio, solo que desde el balcón, envuelta en una bata abrigada. Quizá allí esté mi nieto, ya mayor, moviendo los pies y preguntándome por qué la nieve es tan gris.
Ese cuadro ha estado rondando mi cabeza desde siempre. En verano se añade la casa de campo con su fachada desgastada, los huertos donde dejo caer las hierbas aromáticas y, al caer la noche, discuto con José cuánta sal poner al asado. Envejecer me parece algo comprensible, aunque no del todo alegre, pero es parte de la vida.
La puerta de entrada se abrió de golpe y los pasos resonaron en el pasillo. José volvió a la cocina, inhaló el aire y preguntó:
¿Otra vez té sin azúcar?
El doctor dice menos dulces, le recordé.
Él sonrió, se sirvió agua del filtro. Sus sienes ya estaban ligeramente canosas y su rostro se había vuelto más seco con los años. Antes me atraían sus pómulos marcados y su mirada segura; ahora percibo más cansancio y una irritación contenida.
Hoy me retrasaré dijo mirando por la ventana. No esperes cena a la hora.
¿Otra reunión? le pregunté. ¿O tus clases de inglés?
Él frunció el ceño.
Son clases con un profesor particular.
Claro asentí. Con el profesor.
Me dio una mirada fugaz y se quedó callado. Sentí una punzada en el estómago; esas medias frases y silencios se han vuelto habituales, las palabras no dichas pesan más que cualquier conversación.
Me vestí, comprobé que la ventana del dormitorio estuviera cerrada y, como siempre, tomé el manojo de llaves. El metal frío me reconfortaba; esas llaves han sido mi compañía durante años, pasándolas de la bolsa al bolsillo y viceversa: la casa, el coche, la finca, el buzón. Un pequeño tesoro de seguridad.
El viaje en el autobús urbano fue estrecho. La gente miraba sus móviles, algunos bostezaban, otros murmuraban quejas sobre las paradas. Apreté mi bolso y pensé en el día que me esperaba. Al mediodía tendría que llamar a mi madre, preguntarle por su presión. Tiene setenta y tres años, vive en el municipio vecino y se niega a mudarse más cerca de nosotros.
Yo conozco a todos, me repetía. En la farmacia, en la tienda, en el centro de salud. ¿A dónde voy?
Sabía que esa rutina, esas paredes familiares y esas rutas conocidas me mantenían anclada.
Al llegar al centro de salud, el aroma a cloro y medicinas inundaba el hall. El guardia me saludó con un asentimiento. Los pasillos estaban llenos de pacientes, algunos discutiendo con la recepción, otros mirando el reloj. Entré a mi despacho, colgué el abrigo, encendí el ordenador y fui a buscar agua caliente.
El área de recursos humanos tenía tres escritorios, un armario con los expedientes del personal, una impresora antigua que se quejaba con cada hoja. Mi colega, una mujer de treinta años, organizaba papeles.
Buenos días dijo. ¿Has oído la noticia?
¿Cuál? puse la taza sobre la mesa y me senté.
El director va a reunir a todos los jefes a las diez. Parece que habrá cambios.
La palabra cambios quedó flotando como una corriente de aire. En mi interior todo se encogió. En los últimos años optimización solo significaba despidos.
Quizá sea otro informe intenté restarle importancia.
Quizá respondió dudosa.
El día se llenó de médicos que entregaban solicitudes, de empleados que pedían vacaciones. Yo firmaba, introducía datos, y el eco de la palabra despido resonaba en mi cabeza.
A las diez me llamaron al auditorio con el jefe de recursos humanos y los directores de área. El director médico, un hombre de sesenta años, subió al podio, ajustó la corbata y habló de reforma, de nuevos estándares y de mejorar la eficiencia. Después anunció la revisión de los puestos y la supresión de unidades redundantes.
Las decisiones concretas se tomarán el próximo mes declaró. Cada jefe recibirá una lista de cargos a recortar.
La palabra cargos sonó pesada. El jefe de recursos me lanzó una mirada que rápidamente apartó. Tras la reunión, mi colega ya sabía todo; la noticia se propagaba al instante.
¿Crees que nos afectará? preguntó, mordiéndose el bolígrafo.
No lo sé respondí. Ya escasea el personal.
Si lo combinan con contabilidad no terminó.
Recordé el año anterior, cuando en la clínica vecina eliminaron a un administrativo y tres colegas tuvieron que absorber su carga. Sobreviviremos, dijeron entonces.
Al mediodía, me acerqué al jefe de recursos.
¿Un momento? le dije, abriendo la puerta.
Asintió sin apartar la vista del monitor.
¿Lo has escuchado? comencé.
Sí respondió brevemente.
Nuestro departamento tropiezo.
Al fin me miró, cansado.
María, todavía no tengo nada concreto. Esperamos instrucciones de arriba. Cuando haya novedades te aviso.
Salí, sentí calor en el pasillo a pesar del suéter ligero. Pensé en mi edad: cincuenta años. No cuarenta, cuando aún podía probar cosas nuevas; no treinta, cuando podía arriesgar. Cincuenta.
Llegué a casa más tarde de lo habitual. El tráfico del autobús me había dejado sin ver la calle. Pensaba: si me despiden, ¿qué trabajo encontraré a mi edad? ¿En una clínica privada? ¿En una escuela? ¿Y si empiezo de cero, aprendiendo programas nuevos y adaptándome a un equipo ajeno?
José entró alrededor de las nueve, con el traje que reserva para reuniones importantes. Se quitó la chaqueta, la colgó con cuidado y se dirigió a la cocina.
¿Has cenado? preguntó.
Te estaba esperando respondí. ¿Calienta la sopa?
No, ya he comido dijo, sirviéndose un té. Hoy tuvimos una reunión.
Nosotros también añadí. Sobre los recortes.
Alzó una ceja.
¿A ti?
No lo sé. Dicen que revisarán la plantilla.
Se quedó pensativo y luego se sentó frente a mí.
Tengo noticias dijo. Me han ofrecido un contrato en el extranjero.
¿En el extranjero? pregunté, sin entender.
En Alemania. La filial abre un proyecto nuevo y buscan a alguien con experiencia. Dos o tres años.
Miré su rostro, sin ver nada.
¿Aceptas? inquirí.
Lo pienso contestó. Es una oportunidad seria, tanto en salario como en experiencia.
El tema del sueldo me golpeó con fuerza. El apartamento, la reforma, ayudar a Pedro con la hipoteca, los medicamentos de mi madre Todo pendía de esa cifra.
Dos o tres años repetí. ¿Y yo qué haré durante ese tiempo?
Él apartó la mirada.
Podrías acompañarme. Allí también buscan personal de recursos. Yo investigaría.
Imaginé una ciudad extraña, un idioma que sólo recordaba de la escuela, intentando explicar bajas a desconocidos. Pensé en mi madre sola, en mi hijo y en el nieto. Me vi en un supermercado de Hamburgo buscando crema agria en estanterías con letras ajenas.
O podrías quedarte continuó. Seguir con el nieto. El tiempo pasará rápido.
Habló con seguridad, pero su voz temblaba. Apretó el puño alrededor de la taza.
¿Y si no pasa nada? susurré. ¿Y si te quedas?
Suspiró.
No pienso emigrar. Es solo un contrato laboral.
Los contratos también pueden renovarse dije. Aquí están las oportunidades, allí también. Pero aquí
No terminé. Aquí significaba todo lo conocido y pesado: las colas en la clínica, las carreteras en reparación, los precios en los supermercados, las noticias que ya no me daban esperanza.
Silencio. En el vecino se oyó el crujido de una silla.
No hoy dijo él. Estoy cansado. Lo hablamos el fin de semana.
Asentí. Sentí una ola subir dentro, sin saber si era miedo, ira o agotamiento.
Esa noche no pude dormir. Escuchaba a José respirar a mi lado, los coches escasos pasando por la calle. Los pensamientos saltaban: despido, contrato, madre, nieto, mi propio cuerpo que cada día me recordaba con dolor en la rodilla, la espalda, la presión.
A la mañana siguiente llamé a mi hijo.
Mamá, estoy en la reunión dijo entrecortado. ¿Todo bien?
Sí respondí. Luego te llamo.
No quise entrar en detalles. No sabía cómo decirle: Tu padre se va a mudar o Me pueden despedir. ¿Cómo suena eso a quien apenas sale de deudas y preocupaciones?
En la clínica, el almuerzo fue un caos. El jefe de recursos volvió a llamarme.
María empezó al entrar. Nos han bajado la plantilla. Una posición en recursos será eliminada.
Sentí el pecho vacío.
¿Cuál? pregunté, aunque ya lo sabía.
Formalmente la de técnico superior dijo, señalando el expediente. La tuya.
¿Formalmente? repetí.
Podemos ofrecerte el puesto de asistente propuso. Es una baja, pero sin despido. El salario será menor.
Me senté; las piernas se sentían como gelatina.
¿Cuánto menos?
Mencionó una cifra. En mi cabeza resté dos mil euros más otros pequeños montos. Eso significaba recortar más, ayudar menos a Pedro, comprar menos medicinas para mi madre.
La otra opción continuó es el despido con la indemnización de tres meses y la posibilidad de inscribirte en el Servicio Público de Empleo.
Asentí. Las palabras del empleo público sonaban lejanas, de otra vida.
Piensa hasta el fin de semana me indicó. Luego decide y firma la solicitud.
Salí del despacho y me quedé mirando por la ventana el patio nevado de la clínica. La gente entraba y salía, la ambulancia llegaba y se iba. La vida seguía, como si mis noticias no importaran.
Al anochecer fui a casa de mi madre. Ella, con gafas, leía el periódico.
Estás pálida comentó. ¿Has medido la presión?
Todo bien respondí. Solo ha sido un día duro.
Le conté del recorte, omitiendo el contrato en Alemania. Ella frunció el ceño.
Una baja no es el fin del mundo dijo. El sueldo será peor, pero tendrás trabajo. A tu edad buscar empleo es difícil.
¿Y si intento otra cosa? pregunté. ¿Quizá algo mejor?
Tú decides exhaló. Yo a mi edad ya no me mudaba. Los tiempos cambian.
Salí y, al volver por la calle, imaginaba las casas a ambos lados: el nuevo bloque con luces encendidas, el viejo edificio con la pintura descascarada y los árboles que ya eran tan altos como cuando yo era niña. Pensaba dónde podría vivir si todo cambiara.
El fin de semana, mi hijo y yo nos sentamos en el parque. El aire era fresco, la gente pasaba deprisa.
Le han ofrecido a tu padre un contrato le dije. Por varios años.
¿Y tú? preguntó.
En mi trabajo también hay cambios. Me ofrecen una baja o el despido.
Se quedó pensando.
No quiero que os separeis por mí o por la abuela dijo finalmente. Pero tampoco quiero que os alejéis.
No vamos a separarnos respondí rápido, aunque sentí un temblor interior.
Mamá miró. Siempre ayudas a todos. ¿Qué quieres para ti? No solo ser la buena abuela o la esposa.
No supe qué contestarle. Él suspiró.
No puedo decidir por ti. Solo sé que si te quedas, estaré cerca. Si te vas, nos llamaremos, nos visitaremos. Pero decide sin sentir que te obligan.
El día del despido llegó. El jefe de recursos me recordó la solicitud.
¿Has decidido? preguntó.
Quiero salir por el despido dije. No por la baja.
Él alzó una ceja.
¿Segura? A tu edad
Segura interrumpí. Si me quedo, viviré con miedo constante.
Firmé el formulario; una extraña ligereza me invadió, como si al fin dejara el peso de una bolsa que llevaba años arrastrando.
Le conté a José.
¿Te has despedido? miró incrédulo.
Me van a despedir con indemnización corregí. Tendré varios meses para decidir.
¿Te vas conmigo? preguntó.
Negué con la cabeza.
Quiero quedarme aquí contesté. No estoy lista para marcharme. Mi madre, el nieto, todo
Se volvió hacia la ventana.
¿Entonces viviremos en países diferentes? su voz mostró herida.
Sí, por un tiempo acordé. No significa que nos separemos, solo que cada uno seguirá su camino.
¿Entiendes que podría quedarme allí? insistió.
Lo entiendo dije. Pero si voy contigo solo por miedo a perderte, terminaré perdiéndonos a los dos.
El silencio se extendió. En el otro apartamento se escuchó el crujido de una silla.
No sé cómo sentirme confesó él. Tengo cincuenta y dos años, empezar de cero en otro país, en otro idioma Pero aquí sólo veo un futuro que se apaga lentamente. Allí tengo una oportunidad. Si la rechazo, no habrá segunda.
Por primera vez vi en sus ojos no seguridad sino terror y una terquedad que no quería aceptar que lo bueno ya había pasado.
¿Y yo? pregunté. ¿Dónde está mi oportunidad?
Él no supo qué decir.
Conversamos durante horas, repitiAl fin comprendí que la única decisión que realmente importaba era elegir vivir según mis propios términos.