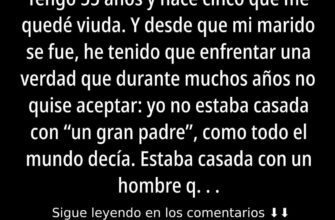Almudena vivía, como se suele decir, pasada de moda, arrastrando los pasos por una calle gris y cansada, con la cabeza siempre agachada. ¿Para qué alzarla, si no había nada que valiera la pena contar? Su aspecto era promedio y su vida, rutinaria.
Su marido, Juan, siempre repetía que todo era normal en Almudena. Ella, sin embargo, ya hacía años que había dejado de notar su propia belleza.
En sus años de estudiante en la Universidad de Salamanca, Almudena había sido una de las primeras bellezas del campus: delgada, agraciada, con huesos finos aunque de caderas anchas, como su abuela Antonia, que venía de un pueblo de la sierra, robusta y de trato rústico, heredada de la sangre campesina, aunque la educación la hacía distinta.
Los genes de su padre, Federico, eran cultivados: ingeniero y licenciado en literatura, con estudios superiores. Gracias a ellos, Almudena heredó una nariz más delicada que la de Antonia, hombros ligeramente curvados y piernas más urbanas, lejos de los zapatos de goma y los botas de pastor que usaba su tía Ana, quien había pasado su juventud en la monta de caballos.
Así, de padres cultos, surgió Almudena: bonita, tímida y callada, cualidad que también resultaba útil. Antonia, de carácter escandaloso, solía criticar sin cesar, haciendo que las orejas de los demás se encogieran. La madre de Almudena, Olga, intentó ser igual al principio, pero al casarse con Federico, aprendió a moderarse. Vivían en un piso con salón amplio, ficus en la entrada y vecinos académicos; si uno hacía ruido, lo echaban al momento.
Olga se volvió más silenciosa, y Almudena, aún más retraída.
¡Haz que la niña se vuelva fuerte! se quejaba Antonia, sacudiendo sus botas gastadas, mientras visitaba a la nieta. Y tú, Lucía, estás tan débil. ¡Sólo el viento decide hacia dónde nos lleva! ¿Y dónde está nuestra familia de la calle Miguel de Cervantes? ¿La conoces?
Federico se encogía de hombros y evitaba el olor a ajo de la cocina de la suegra, refugiándose en su despacho mientras Olga servía té a su madre y escuchaba historias de su vida.
Antonia nunca se apresuraba. Primero hablaba largamente de la aldea, de los vecinos, de las cosechas y del huerto, y luego llamaba a Almudena, que se escondía tras la puerta de cristales.
Almudena salía tímida, mirando a su madre; ésta se volteaba. Federico no recibía a la suegra, aunque sus pepinillos en vinagre eran un éxito. Antonia quería reducir el contacto entre ella y su nieta. Por fin, Olga tuvo que enviar a Almudena a su habitación. Sin embargo, la madre había ayudado mucho a Olga con el bebé, había cuidado a Almudena cuando la pneumonia la había dejado débil. La tía Vázquez llegó en invierno, cubriéndola con un abrigo y la llevó al coche del presidente del consejo.
Federico protestó, pero Olga lo tranquilizó. Fuera de la ciudad, con buena alimentación, Almudena se recuperó rápidamente y, al regresar, se acurrucó al pecho de su madre, suspirando aliviada. Federico la miró con desdén, sin decir palabra.
Antonia poseía una fuerza interior que golpeaba la conciencia, iluminando lo que Olga no se atrevía a pensar. Por eso el yerno la temía.
¿Por qué no me recibes, yerno? ¡Te he dado una buena dote! se lamentaba Antonia, ofreciendo a su nieta una barra de chocolate Alfajores.
Almudena agradeció con la cabeza, pero dejó el chocolate sobre la mesa.
¡Come, niña! insistía la visita, pero Olga la detuvo.
Federico no permite dulces antes de la cena. No es costumbre aquí explicó en voz baja.
Esa costumbre avergonzó a Antonia y ruborizó a Olga. Aun así, el hombre seguía en casa, pues la cabeza del hogar estaba allí.
Olga nunca se convirtió en la dueña de la casa; solo miraba, se quedaba callada y, cuando llegaban invitados, ponía la mesa y asentía con una sonrisa, sin decir nada. Almudena tomó su ejemplo y no se destacó.
Con el tiempo, Antonia Vázquez cansó de estar en la casa del yerno; los frecuentes altercados la alejaron. Cuando Federico no estaba, llamaba, escuchaba el timbre, y al fin oía la voz de Almudena.
¿Cómo estás, hija? No vienes a visitarme susurraba Antonia, secándose una lágrima con el pañuelo.
Almudena respondía con un encogimiento de hombros: Todo bien, mamá. Estudio en la Universidad, hoy es día libre, mamá fue al centro de salud, papá está en el trabajo.
Para ella, el mundo seguía sus reglas y tradiciones. El padre, cabeza de familia, era culto y educado; la madre, sencilla, seguía masticando pipas y escupiendo en el puño, lo que irritaba al padre, que le pedía civilizar su hábito. Cuando ella no obedecía, la expulsaba al balcón.
Quédate allí si no puedes entender que es repugnante le decía, señalando la puerta.
La madre se sentaba en su bata, con el cabello recogido, escupiendo la cáscara de la pipas, mientras reflexionaba sobre sus pies flácidos. Agradecía a Federico por haberla sacado del campo y haberla acogido, aunque a veces la regañaba por su torpeza.
Olga había estudiado en la escuela de magisterio; Federico la vio en un baile del Parque del Buen Retiro y se enamoró. El matrimonio trajo a Almudena, quien heredó la vocación docente. No trabajó nunca, al igual que su madre. Se casó con Juan, cuyo origen era más sencillo, pero también culto. Juan, a diferencia de los modistos de la época, vestía traje sencillo, leía clásicos y filosofaba.
Juan, aunque menos sofisticado que Federico, era un intelectual de origen popular; sus padres no tenían títulos universitarios, pero deseaban que él y su hija engrandecieran el apellido. Juan, a sus cuarenta años, tenía una tesis pendiente y soñaba con reformar la finca familiar.
Un día, Antonia Vázquez, al ver a Almudena, exclamó:
¡Qué horror! ¿Por qué te casaste con ese hombre? ¡Hay tantos buenos!
No lo entiendes, madre. Almudena tomó una buena decisión: un piso en el centro de Madrid, un trabajo estable, un futuro seguro. La frugalidad es cosa de familia. Antes contábamos cada céntimo, como tú.
Antonia defendía su frugalidad, pero nunca negó a Olga ropa o comida. Cuando Almudena iba a la escuela, la madre la acompañaba, compraba abrigos de calidad sin importarle el precio, siempre devolviendo el dinero a sus vecinos.
Almudena, al terminar la escuela, decidió ser maestra, pero nunca llegó a ejercer, como su madre. Se casó con Juan, cuyo estilo era más popular que el de los hipster de la época.
Juan vivía con sus padres en un piso de tres habitaciones. Su hermana mayor había emigrado a México. Los padres de Juan, ya mayores, entregaron el control del hogar a la nuera y, con unas pocas pertenencias, le pidieron a su hijo que los trasladara a la casa de campo.
Pues aquí nos reproduzcan como Dios quiera. No quiero más de dos jefas en la cocina dijo la madre de Juan, y se marchó.
El apartamento, cubierto de muebles de madera oscura y cobijas apiladas, estaba lleno de sábanas, toallas de colores vivos y cristalería variada, con lámparas tenues y cortinas cerradas para que los vecinos no vieran el interior. Todo parecía gris para Almudena.
Quería cambiar cortinas y muebles, pero eso costaba mucho y Juan no lo consideraba necesario. Él vivía cómodo; la madre de Almudena solía darle la leche de avena por la mañana y él ya no la necesitaba. Juan, ahorrador extremo, gastaba poco en cualquier cosa.
Al principio Almudena pensó que Juan era un buen proveedor, que cada euro debía ser contado. Creía que el hombre debía decidir todo y la mujer debía aceptar. Así vivía su madre.
Juan, aunque culto, provenía de clase trabajadora; sus padres no tenían estudios superiores, pero deseaban que él y su hija honraran el apellido. Juan, pese a ser investigador junior, tenía una tesis pendiente y planes de remodelar la finca.
Antonia Vázquez, al escuchar las noticias de su nieta, exclamó:
¡Qué desgracia! ¿Por qué te casaste con un hombre así? ¡Hay tantos hombres decentes!
No lo ves, madre. Almudena hizo una buena elección: un piso céntrico, un trabajo estable, y la frugalidad es parte de la familia. Antes contábamos cada euro, como tú.
Antonia respondió con indignación, pero nunca le negó nada a Olga. Cuando la hija quería ir a la escuela de moda, Antonia la llevó a una sastrería para que se hiciera un traje elegante, aunque el presupuesto fuera ajustado.
Con el tiempo, la relación entre Almudena y Juan se enfrió. La pasión de Juan se agotó; la diferencia de edad, unos diez años más, hacía imposible la romántica ilusión. Almudena aceptó la situación, pues él decía que la amaba y eso bastaba. Sus padres estaban satisfechos con la elección de su hija.
Juan pronto notó que el salario de Almudena también terminaba en su alcancía. Le insistió para que trabajara, mejorara sus competencias y, por tanto, su sueldo. Almudena aceptó un puesto de maestra en una escuela de primaria. Cada tarde, agotada, llegaba a casa, se sentaba en la cocina mientras Juan leía en el salón.
Almudena soñaba con que la noche terminara pronto para poder dormir. Juan, con una chupito de licor de hierbas, filosofaba sobre la vida, la educación y la política. Creía que Almudena no valía nada, solo una casa vacía. La menospreciaba con comentarios como:
Cuando pases al RNE o a la administración, tal vez sirvas de niñera.
Juan nunca le compró un abrigo nuevo; le dijo que tendría que arreglarlo con los ahorros de la familia.
Una noche, Almudena, con lágrimas, anunció:
Estoy embarazada. No puedo más.
Juan, sorprendido, apenas balbuceó, intentando calcular la situación. No quería que la noticia alterara sus planes. Le pidió que preparara café y que, al día siguiente, fuera a la oficina a resolverlo.
Almadena, exhausta, vomitó sobre la pierna de Juan. Él la echó de la cocina, gritando y maldiciendo. Cuando salió, la casa estaba vacía, excepto por pequeños objetos que Juan había comprado para su oficina.
Almudena, sin saber a dónde ir, intentó regresar a la casa de sus padres, pero la puerta estaba cerrada y las llaves cambiadas. No se atrevió a llamar a sus amigas, temiendo el escarnio de los vecinos, que pensaban que su vida era perfecta.
Una tarde, Antonia Vázquez, con gafas puestas, leía el periódico. Almudena la observó desde la puerta y entró. Entonces la visión la invadió: una niña pequeña, delgada, alimentada con mora, queso y albóndigas, escuchando cuentos antes de dormir, sonriendo en paz. Las lágrimas brotaron.
Antonia, al notar el llanto, se acercó, la abrazó y le susurró:
No todo depende del dinero ni del título. Lo esencial es el corazón. Las títulos son polvo; lo que importa es alimentar el alma.
Almudena tomó su anillo de boda, delgado y barato, y lo quitó del dedo. Cerró los ojos y volvió a sentirse niña, tomando leche tibia y sintiendo el calor de una madre que la quería.
Días después, Juan volvió a la casa para buscar a su esposa, pero Almudena ya se había marchado con su hijo recién nacido, Kiril, a la casa de su madre. Federico, ahora mayor, jugaba con el pequeño, poniendo trenes y soldados de juguete.
¡Papá, solo tiene medio año! se reía Almudena.
¡Qué bien! respondía Federico, colocando los juguetes sobre la mesa.
Con el tiempo, Kiril creció bajo la atenta mirada de Antonia, que le enseñaba a cuidar sus orejas y su gorro. Juan, a veces, pasaba por la puerta, mientras Almudena envolvía al niño en una manta.
Antonia, con voz grave, decía:
No es el estudio ni la posición lo que nos salva, sino la manera en que alimentamos el corazón. Los títulos son fugaces; el amor y la solidaridad perduran.
Al final, Almudena comprendió que la verdadera buena posición no era una cuestión de euros, ni de prestigio, sino de vivir con honestidad, compartir el pan y el cariño con los que se ama. Así, aunque la vida la haya llevado por caminos inciertos, la paz interior la acompañó siempre. La lección quedó clara: la verdadera riqueza reside en la armonía del corazón, no en la cuenta bancaria.