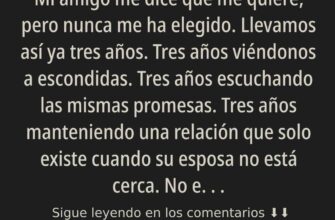Querido diario,
Hoy la abuela de la familia Morán, Doña Morgana, me dejó una advertencia que llevo grabada en la piel: «Tendrás un poder inmenso, pero nada es gratis. Por eso a las brujas nos persigue la mala suerte en el amor». Desde entonces, los romances se me han escapado como cometas que se pierden en la atmósfera. Cada pretendiente que se atreve a acercarse termina desorbitarse, como si una fuerza invisible lo expulsara al espacio. Algunos se emborrachan, otros se creen gigantes, y hay quienes me hacen desear convertirlos en algún animal. Incluso he encontrado a alguno tan torpe que ni la magia logra salvarlo.
Al fin, cansada de la condena, arremeté: «¡Si el amor me es esquivo, que así sea!». Adopté en vez de hombre a un gato negro y arrogante, al que llamé Peluso.
Esta tarde, sin esperarlo, llegó una carta con sello de cera negra, entregada por un cuervo. Era de mi vieja amiga de la Academia de Artes Oscuras, la profesora Elvira. En el pergamino, escrito con tinta carmesí y adornos barrocos, decía:
«¡Hola, Morgana! Las chicas hemos decidido organizar una cena familiar el viernes trece. No basta con los aquelarres; también queremos compartir con nuestras parejas. Yo y Lázaro llevamos cinco años juntos y queremos que vengas con tu acompañante. Dina vendrá con su Frank, Bret con Ernesto, y Mariá con… no recuerdo si es Marco o Máximo, siempre se le escapan los nombres. ¿Vendrás sola o acompañada? No te preocupes, te esperamos con los brazos abiertos».
Yo, al leerlo, solté un grito: «¡Qué horror! ¡¿Cómo han escapado las brujas de la maldición de la mala pata en el amor?!». Me pregunté si mi don era tan fuerte que me impedía cualquier vínculo romántico, o si, por el contrario, era la peor de todas. ¿Dónde habían encontrado esos novios decentes? ¿Y yo, dónde los hallaría?
Descarté de inmediato la idea de usar un amaranto. Un hechizo de enamoramiento está mal visto entre nosotras, como curar una úlcera con una aguja: sucio e improfesional. Juro que, junto a las otras cinco brujas, juramos no recurrir a ningún tipo de atadura amorosa, aunque fuese bajo amenaza de «¡Que mi cara se llene de granos!».
El tiempo apremiaba y la lista de pretendientes se hacía larga. Cuanto más pensaba en la cena, más me convencía de que debía asistir, aunque fuera acompañada. Ir sola, ostentando mi poder, sería una sonrisa forzada; preferiría sentir el peso de un hombro masculino, aunque sólo fuera para que las amigas se quedaran boquiabiertas al ver que, tras la tormenta, aún podía atraer a alguien.
Tres días antes del encuentro, el nerviosismo me consumía. La noche anterior, el pánico me atrapó. Cuando el reloj marcó las doce, perdí la claridad mental, pero gané una extraña rapidez.
Miré a Peluso, lamiéndose con fastidio. «¡No!» me dije. «¡Sí!» y recité un conjuro antiguo, transformando al felino en un hombre. Apareció alto, musculoso… ¡y de piel tan negra como la noche!
«¿Eres africano?», pregunté, sorprendida.
«No te lo tomes a mal», respondió, lamiendo su mano con indiferencia, mirándome con esa mirada que sólo los gatos saben lanzar.
«No tengo problema pero, espera, ¿qué pasa con tu voz?», le pregunté.
Él arqueó una ceja. «¿No recuerdas aquel día horrendo? Las inyecciones, la clínica, el veterinario» dijo, recordando una pesadilla que yo no había vivido. Yo, con desgano, respondí: «Al menos no andas corriendo por los callejones del barrio».
Le expliqué lo que necesitaba: que, durante la cena, él fingiera ser mi novio, llamado Alejandro, y que mantuviera el silencio mientras yo hablaba. Él, desconcertado, aceptó.
Le dije que no se escondiera, ni que se tapara con garras. «Si haces lo que pido, te daré hígado de ternera y salmón todos los días», le amenacé con dulzura. Él, con su típico sarcasmo felino, respondió: «¿Y si no encuentro el baño?». Yo, resignada, acepté también el salmón.
Llegó el día. Frente a la puerta de Elvira, susurré: «Encántales», al oído de Alejandro. Él me respondió con un ronroneo que, según él, siempre funciona. Yo, temblorosa, crucé los dedos y pulsé el timbre.
La anfitriona apareció junto a un apuesto rubio alto, de aspecto esculpido. Por un instante, pensé que Alejandro se había enfadado, pero volvió a sonreír. Las invitadas ya estaban reunidas: Dina con su Frank musculoso y de rostro pálido, Bret con Ernesto, un tipo robusto como una roca, y Mariá con su… Marco o Máximo, que cambiaba de nombre como quien cambia de calcetines.
Alejandro se comportó como un caballero. Solo una vez intentó agarrar la correa del vestido de Bret, pero yo lo detuve a tiempo, amenazándolo con privarle del salmón. Todo transcurría sin problemas; él guardaba silencio, y nosotras charlábamos de amores y planes. Yo, sin embargo, sentía un vacío, incapaz de contar una historia romántica que encajara con el nuevo novio negro que había creado. A medida que la noche avanzaba, mi ansiedad disminuía un poco, hasta que
Alejandro se levantó de repente.
«¿A dónde vas?», le grité al oído.
«Tengo que ir», respondió con la misma dureza.
«¿Sabes dónde está el baño?», intenté calmarme.
«Claro que sí», contestó, y salió.
Quedé temblando, temiendo que se perdiera en el clóset o siquiera en el baño. Pasaron veinte minutos y todavía no volvía. Observaba a las demás: Dina ajustaba la corbata de Frank, Bret intentaba que Ernesto sonriera, Mariá escuchaba a Marco declarar su amor. Elvira lanzaba miradas de reojo a Lázaro, que mordía un hueso de pollo.
Me levanté de la mesa y pregunté: «¿Dónde está ese animal?».
El gato, ahora hombre, apareció en la cocina, subido a la mesa.
«¡Bájate!», le grité.
«Hay salchichón», respondió, gruñendo.
«¡También hay salchichón en tu plato!», replicó, más gruñón.
Al final, cayó al suelo, derribando vajilla, y, en vez de caer sobre sus cuatro patas, cayó sobre el coxis como un simple mortal. En ese preciso instante, Elvira entró en la cocina.
«¿Qué ocurre?», preguntó.
«¡Se siente mal!», respondí, intentando encontrar una excusa.
Elvira sacó un frasco de la alacena, vertió su contenido en una cuchara y se lo ofreció a Alejandro, junto con un vaso de agua.
Yo, sin comprender, observé cómo el gato empujaba el agua, bebía de un trago, y luego se tragaba todo el frasco.
«¡No le puedes dar valeriana!», exclamé al fin.
«¡Claro que sí!», gritó con voz de trueno el gato, ahora completamente humano, y salió disparado con una jarra de cerveza que había tomado del mostrador.
Elvira, atónita, preguntó: «¿Qué le pasa?».
«Alergia Alergia a la valeriana», musité, persiguiendo al felino desbocado.
Lo alcancé en el dormitorio, donde corría sobre el sofá, se enredó en la cortina, rompió la persiana y cayó sobre la alfombra. Cuando intenté atraparlo, Alejandro saltó con un brillo travieso y se lanzó hacia la despensa.
«¡Cochinilla!», escuché gritar desde allí.
El gato, ahora atrapado en una caja de microondas que se desinflaba, fue descubierto por todo el grupo. Dina, entre risas, comentó: «¡Es como mi gatito!». Yo solo pude hacer el gesto de capitán Picard: un palmoteo en la frente.
Elvira, escéptica, preguntó: «¿Segura es esa alergia?».
«Basta», declaró Alejandro, sin detenerse en su afición, «¡soy gato!».
Dina, furiosa, replicó: «¡Qué perversión!».
El gato, con tono burlón, añadió: «Soy un gato castrado», mientras la caja se rompía. Bret, con una mezcla de ira y lástima, lanzó: «Morgana», y el silencio se hizo denso. Un momento después, el chico de Dina, cuyo rostro pálido se volvió aún más azul, soltó una carcajada que le hizo perder la cabeza.
Dina se puso pálida también. Elvira, temblorosa, preguntó qué había ocurrido.
Dina balbuceó: «reviví a Frank pero la cabeza quedó separada del cuerpo».
Elvira, como maestra estricta, reprendió: «¡Nos habéis traicionado!».
Bret, apenas audible, murmuró: «Ernesto es un gólem».
Elvira, con los ojos como dos carbones, replicó: «¡¿Qué?!».
Mariá, intentando calmar la situación, confesó: «Yo lo enamoré con un hechizo».
Un fuerte «¡Ah!», resonó en la habitación.
Yo, con la cabeza medio girada, asentí: «Sí, rompimos nuestro juramento, pero ¿qué otra opción tenía?».
Elvira, escupiendo orgullo, dijo: «¡Qué desgraciadas!».
Mientras Lázaro gruñía a su felino afrodescendiente, yo susurré en voz baja el conjuro que devolvería a Alejandro su forma felina. De repente, también Lázaro empezó a encogerse, su piel se volvió peluda y, al final, un pequeño chihuahua rojizo ladró al gato.
Todos estallamos en carcajadas, salvo Elvira, que se sonrojó hasta quedar roja.
Al fin, dejamos a los caballeros fallidos en un bar cercano, donde los cinco graduados de la Academia de Artes Oscuras brindaban cada viernes trece con una copa de vino tinto, recordando la eternamente patética suerte amorosa que nos persigue.
Ahora, mientras escribo estas líneas, me pregunto si algún día la suerte cambiará para nosotras, o si seguimos condenadas a beber y a lanzar hechizos sin encontrar jamás el amor verdadero.
Hasta mañana, querido diario.