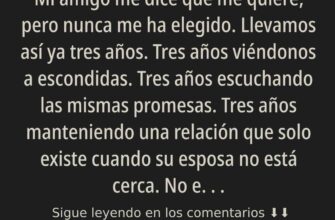El perdón
Olga Pérez nació en una familia acomodada. Su padre era un alto ejecutivo de una multinacional, su madre se encargaba del hogar, planchaba los trajes del padre y preparaba los encurtidos caseros. Vivían en el pequeño pueblo de Aranda de Duero; al terminar el instituto, Olga se trasladó a Valladolid para estudiar. Allí conoció a Álex García, se casaron y, a primera vista, todo parecía perfecto: una casa propia, buenos trabajos y una relación de alma con alma.
Lo único que les faltaba eran hijos. Hicieron mil visitas a médicos, incluso se aventuraron a tratamientos en el extranjero, y siempre les decían lo mismo: No hay problemas de salud. Cada vez que una prueba de embarazo daba negativo, Olga sollozaba: «¿Hasta cuándo? ¿Por qué Dios no nos concede niños si los deseamos con tanto anhelo?».
Un día libre, decidió pasear por el parque. El tiempo estaba de oro, los pájaros cantaban y la gente paseaba feliz, pero en su interior había un vacío. En una banca vio a una anciana, Doña Carmen, alimentando a las palomas con semillas. Las aves se arremolinaron alrededor suyo, graznando contentas. Olga, sin pensarlo, se sentó a su lado.
Doña Carmen le tendió en silencio una bolsita de semillas y la joven empezó a esparcirlas. De repente, sintió la necesidad de conversar y le contó a la anciana lo triste que estaba por no tener descendencia. La anciana escuchó con atención, sin interrumpir.
Dime, Olga, ¿hay alguien a quien hayas ofendido y hayas olvidado? preguntó Doña Carmen.
Olga reflexionó y respondió que no conocía a nadie así.
¿Estás segura? Tal vez en la escuela, ¿no? insistió la anciana.
Olga nunca había rememorado sus años de instituto; siempre se había considerado una estudiante tranquila y sumisa. No mantenía contacto con sus compañeros y desconocía sus destinos. Entonces, como un puñal en el corazón, recordó a una compañera llamada Begoña: una niña criada por su abuela, con padres algo desorientados. Begoña era extremadamente tímida, la llamaban la bendita y sufría constantes burlas.
A pesar de su timidez, Begoña solía llamar a Olga al teléfono de casa y charlar largas horas sobre libros, películas y deberes. En la escuela, jamás se acercaba a ella, como si el miedo la paralizara, y eso convenía a Olga, porque nadie se reía de que hablara con la bendita.
Un día, Begoña llegó a clase sin uniforme, con una chaqueta y falda. En el recreo, la cremallera de la falda se abrió y la sujetó con una horquilla. Unos chicos, al ver la escena, le retiraron la horquilla y la falda cayó al suelo. Se desató una carcajada general. Olga observó sin decir nada; le daba pena Begoña, pero acercarse le habría costado una lluvia de risas.
Desesperada, Begoña cogió la falda, la arregló y salió corriendo de la escuela. Se dirigió al río y se zambulló, aunque era un otoño tardío y el agua estaba helada. Nadó hasta perder el conocimiento; un hombre que pasaba por allí la sacó del agua, le tapó con su chaqueta y llamó a la ambulancia.
Begoña pasó varios días en coma, luego despertó con una grave infección por hipotermia. Sólo su abuela la visitaba. Los compañeros apenas se enteraron del accidente y, cuando supieron que estaba en el hospital, Olga pensó en ir a verla, pero se le escapó de la mente.
Begoña nunca volvió a la escuela; se rumoreaba que había sufrido una trastornación mental. Olga dejó de saber de ella y, por fin, sintió una rara vergüenza al recordar aquel episodio, aunque nunca la había ofendido deliberadamente.
Quiso contarle a Doña Carmen lo ocurrido, pero la anciana había desaparecido y las palomas se habían dispersado. De regreso a casa, se le ocurrió visitar su pueblo natal. Sus padres ya vivían en otra ciudad, y en Aranda no quedaban familiares. Al día siguiente, pidió permiso en el trabajo y se fue. Le dijo a Álex que sus padres le habían pedido que fuera.
Al llegar, se alojó en un pequeño hostal y se dirigió de inmediato a la casa de la abuela de Begoña. Nada había cambiado; el tiempo parecía haberse detenido. Tras tocar la puerta, la abrió la propia abuela.
¿Olga? ¿Qué haces por aquí? preguntó.
Buenos días, quisiera ver a Begoña, ¿está en casa? respondió.
¿Y a qué viene? replicó la anciana, sin rodeos.
Necesito hablar con ella, por favor, ¿puedes llamar? insistió Olga.
Entra, si ya estás aquí.
Olga entró al salón donde Begoña dibujaba con la espalda vuelta.
¡Begoña, hola! Soy Olga Pérez, ¿te acuerdas de mí? dijo.
Claro que sí, Olga. ¿Qué necesitas? contestó Begoña, girándose. El rostro que apareció era el de una mujer bella y transformada.
Resulta que… Olga explicó su aflicción, la prueba de embarazo fallida y la anciana del parque. Begoña la escuchó, y su voz se tornó dulce pero cargada de una melancolía que Olga no había anticipado.
Olga, te esperé en el hospital, junto al río, todos los días. Nunca recordaste que yo estaba allí. No guardo rencor porque nunca me defendiste; sabía que, de lo contrario, te habrían ridiculizado. Pero estar en el hospital, sintiéndome sola, me hizo desear que tú también sufriras la falta de hijos. Pensé que eso era justicia.
Olga cayó de rodillas, la emoción la desbordó.
Begoña, perdóname. Me avergonzó no haber corrido a ayudarte, no haber ido al hospital. He sido egoísta y ahora siento que el castigo me ha alcanzado. sollozó.
Begoña, siempre bondadosa, la levantó con delicadeza.
Olga, yo también te perdono. No sé cómo ayudar ahora, pero no guardo rencor. dijo. Ambas se sirvieron una taza de té, charlaron un rato y Olga regresó prometiendo llamar con frecuencia. Se sentía ligera y tranquila.
Tres meses después, Olga compró otra prueba de embarazo. Cuando apareció la segunda línea, no podía creerlo: estaba embarazada. Llamó de inmediato a Begoña, que se alegró como una niña, aliviada de no ser la culpable de la infertilidad de Olga.
Después avisó a Álex y a sus padres; todos celebraron la noticia. El embarazo transcurrió sin sobresaltos y dio a luz a una niña a la que llamaron Alicia. Begoña aceptó ser madrina con gusto.
Así, la historia nos recuerda que las palabras duras y los deseos de mal a veces vuelven como boomerang, y uno termina preguntándose por qué la vida se vuelve un lío. Mejor no desear daño, vivir en paz y concordia interior.