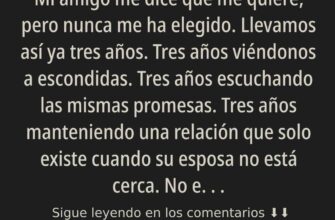El suelo de mármol de la cocina estaba helado, duro, implacable. Sobre ese piso gélido estaba sentada Doña Rosario, una anciana de setenta y dos años. Su cuerpo enclenque se encogía, las manos temblorosas reposaban sobre sus piernas. Frente a ella, un plato hondo con restos de comida fría.
La puerta de la cocina se abrió con un crujido leve, seguido del tintineo de las llaves y del arrastre familiar de la bolsa de la compra chocando contra la pared.
Mamá? resonó mi voz por el pasillo. Ya llego.
El corazón de Doña Rosario dio un salto dentro del pecho.
Instintivamente intentó ponerse en pie.
Empujó el plato hacia atrás, como si fuera una prueba de un delito que no quería que yo viera.
¡Ahora eres mía! murmuró, temblorosa. En un arranque de celos, la amante de mi padre se abalanzó y arrancó a la fuerza el tubo de oxígeno de la esposa moribunda
Dos niñas de seis años suplican a la madrastra que no las eche de casa su padre millonario vuelve
Un millonario llega sin avisar y ve a la niñera con sus hijos lo que ve le hace enamorarse
La policía detiene a un veterano negro y descubre que es padre de
Pero las piernas, débiles, no obedecieron.
La cuchara resbaló de su mano temblorosa y cayó contra el mármol con un tintineo triste.
Crisanta se sobresaltó.
Sus ojos, por un instante, mostraron sola irritación no solo por la llegada de mi padre, sino por el espectáculo que, a su modo, su suegra ahora haría.
Con rapidez arrancó el plato del suelo y lo dejó en el fregadero, abriendo el grifo como si quisiera lavar no sólo los platos, sino toda la escena.
¡Javier! llamó, cambiando el tono a una dulzura forzada. Qué sorpresa, pensé que hoy llegarías más tarde.
Entró en la cocina aún desabrochando la corbata.
Llevaba ojeras profundas, el rostro marcado por los pesares del negocio, pero sus ojos todavía guardaban la chispa del niño que corría descalzo por el patio de tierra del viejo pueblo.
Al verme allí, encorvado como un pajarillo herido, se detuvo.
¿Mamá…? preguntó, la voz baja y confusa. ¿Qué hace usted en el suelo?
Doña Rosario desvió la mirada del hijo y la clavó en el azulejo.
Crisanta fue más veloz.
Ay, Javier, tu madre suspiró, revirando los ojos, pero con una sonrisa torcida. Le he dicho mil veces que no se agache, pero insiste en limpiar la cocina sola. Tropezó al levantarse y volvió a caer. Yo sólo le estaba ayudando con un platito de comida.
No es verdad balbuceó Rosario, con un hilo de voz.
Crisanta pisó levemente el pie de la suegra, una advertencia silenciosa que sólo nosotras percibimos.
¿No ha sido, Doña Rosario? insistió la nuera, apretando el móvil con más fuerza. ¿Se ha vuelto a tropezar?
Yo fruncí el ceño. Algo no encajaba.
El olor agrio de la comida aún flotaba en el aire, a pesar del grifo abierto.
El plato en el fregadero tenía restos de arroz pegado, amarillento. El pollo era una piedra reseca.
Y la expresión de mi madre no era la de quien sólo se había tropezado.
Era una mezcla de vergüenza y humillación.
Me acerqué despacio.
Mamá, ¿por qué llora? pregunté, arrodillándome a su lado. ¿Se ha hecho daño?
Intentó sonreír. El labio tembló.
No, hijo murmuró. Es cosa de viejos, uno se emociona sin razón.
Examiné sus brazos. Giré una de sus manos arrugadas; una mancha morada marcaba su muñeca, como si la hubieran apretado con fuerza días atrás.
¿De qué es eso? pregunté, con tono más serio. ¿Dónde se cayó?
Yo me golpeé con la puerta del armario, hace unos días improvisó Rosario. Una nimiedad.
Crisanta se acercó a la nevera, fingiendo normalidad.
Javier, ¿quieres un café? ofreció. He pedido pan recién horneado. Tu madre ya ha comido, pero si quieres te caliento algo…
Me levanté lentamente, sin apartar la vista de mi madre, pero sin responder a la esposa.
Mamá, ¿por qué está sentada en el suelo? insistí. Tiene silla, sofá incluso una cama ¿por qué aquí?
Ella abrió la boca, la cerró. La vergüenza era un nudo en la garganta. No quería avergonzarme ante ti, ni ser motivo de pelea en nuestro matrimonio. Había sacrificado toda su vida para que yo tuviera lo que nunca tuvo: estudios, una buena casa, un futuro de ciudad. Ahora ser la causa del desorden era lo último que deseaba.
A veces balbuceó, tragando saliva el azulejo está más fresquito. Me duelen la espalda siento mejor aquí.
Mi mirada se oscureció. Conocía a mi madre. Sabía cuándo trataba de no dar trabajo.
Crisanta percibió el cambio en el ambiente, se apoyó en el mostrador y forzó una risa.
Ay, Javier, ¿así es tu drama de hoy? Tu madre tiene esas manías. Yo hago de todo por ella. La llevo al médico, le doy medicinas, le compro ropa y aun así soy la villana de la historia.
Yo no dije que fueras villana respondí, controlado. Solo intento entender lo que ocurre en mi casa.
Crisanta cruzó los brazos.
Lo que pasa es que tu madre no acepta envejecer espetó. Quiere seguir haciendo todo sola. Ya te dije que necesita ir a un asilo, a un lugar con profesionales, no aquí molestando la rutina. Pero tú finges que todo está bien.
Doña Rosario cerró los ojos. La palabra asilos siempre le helaba la sangre.
No está molestando nada replicó Javier, más firme de lo habitual. Esta casa también es suya.
Crisanta soltó una risita incrédula.
¿También es suya? repitió, sarcástica. ¿Desde cuándo? ¿La que firmó la escritura? ¿La que pagó cada ladrillo?
Respiré hondo.
Fue ella quien puso el primer ladrillo de mi vida dije. Sin ella nunca habría estudiado, abierto empresa, comprado casa. No hables así de mi madre.
Crisanta abrió los ojos, sorprendida por mi tono. No era frecuente que alzara la voz. Normalmente evitaba los enfrentamientos, prefería el trabajo a la discusión.
Ah, pues… murmuró. Ahora va a empezar el espectáculo de gratitud eterna. Tú trabajas como un condenado, yo gestiono la casa, cuido la imagen de la familia, y esta señora señaló a Rosario con la barbilla se hace la víctima porque no ha comido en una porcelana de hotel de cinco estrellas.
Crisanta, cállate espetó Javier, bajo pero firme como el acero.
El silencio cayó pesado, aun el ruido de la calle pareció detenerse. Crisanta apenas creyó oír lo que decía.
¿Qué has dicho? preguntó, despacio.
Te he dicho que te calles repetí. Y que cuides las palabras que usas en esta casa. Sobre todo cuando hablas de mi madre.
Me giré de nuevo a Rosario.
Levantemos, madre dije, ofreciendo mi mano. No vas a quedarte en el suelo. Prepararé un plato nuevo, comida fresca. Después hablaremos.
Crisanta se rió, incrédula.
¿Ahora vas a cocinar también? ironizó. El gran empresario al fuego. Eso quiero ver.
Ignoré su sarcasmo y, con cuidado, ayudé a mi madre a ponerse de pie. Sentí su cuerpo demasiado ligero.
Se ha adelgazado comenté, preocupado. Ha perdido peso desde la última visita.
La vejez nos reseca, hijo respondió ella, intentando bromear. No te preocupes.
Le tomé una silla y la senté. Luego, abrí la nevera. En los estantes había yogures, fruta, huevos, tomate, cebolla. Empecé a batir una tortilla, gesto que no hacía desde hacía años. De chico, veía a mi madre volver del campo agotada, y a veces yo mismo preparaba un huevo revuelto. La mano todavía recordaba el movimiento.
Crisanta observaba, entre ofendida y confundida.
Javier, estás exagerando dijo, cambiando de estrategia. Yo cuido de ella. Sólo era comida echada a perder iba a tirarla ella insistió.
La frase se escapó más rápido de lo que ella quería.
Dejé de batir los huevos.
¿Insistió en comer comida podrida en el suelo? repetí, girándome lentamente para mirarla.
Crisanta se aturdió.
Entendiste lo que quise decir intentó. Ella derribó el plato, se negó a recibir ayuda, yo
Basta corté. Esta conversación seguirá después. Ahora mi madre comerá bien.
El cena fue sencilla, pero digna. Tortilla esponjosa, arroz recién hecho, alubias burbujeantes, una loncha de aguacate. Llevé todo a una bandeja y la serví en la mesa, no en el suelo. Me senté a su lado.
Come, madre dije con cariño. Está calientito.
Rosario miró el plato como si fuera un festín. La garganta apretada casi le impedía tragar.
No tienes que murmuró. Estás cansado del trabajo.
Cansado me quedo si al llegar a casa veo a mi madre comiendo basura en el suelo respondí sin rodeos. Eso sí que me cansa el alma.
Se llevó una cucharada. Las lágrimas volvieron.
¿Está bien? pregunté.
Asintió. Crisanta, más distante, jugueteaba con el móvil, nerviosa. Iba y venía por el salón, abriendo y cerrando aplicaciones. En su interior luchaba entre dos temores: perder el control del hogar o perder el nivel de vida si se desataba una pelea con su marido.
Cuando mi madre terminó de comer, la llevé al dormitorio. Ajusté la almohada, acomodé la manta.
Mañana iremos al médico dije. Quiero nuevos estudios. Y madre
Ella giró el rostro hacia mí.
¿Sí?
Cualquier cosa que pase aquí, cuando yo no esté mi voz se volvió más grave cuéntamela. No lo ocultes para no preocuparme. Ya ha pasado el momento de que yo sepa lo que realmente ocurre en esta casa.
Los ojos de Rosario se llenaron de lágrimas. Respiró hondo. No tenía el coraje para hablar.
Javier tu esposa susurró.
Mi esposa responderá por todo lo que ha hecho y dejado de hacer interrumpí, adivinando. Pero necesito la verdad, no el silencio.
Agarró mi mano.
Solo dame una noche pidió. Déjame dormir con la certeza de que, al menos hoy, no tendré que comer en el suelo. Mañana hablamos.
La miré. En sus ojos vi el cansancio de una vida entera, mezclado con un miedo casi infantil.
Está bien concedí. Mañana.
Besé su frente y salí del cuarto. En el pasillo, Crisanta me esperaba.
¿Podemos hablar ahora? preguntó, cruzando los brazos.
Podemos respondí. Pero no será contigo gritando.
Subimos al salón. Me senté en el sofá; ella, en la butaca frente a mí. Durante unos segundos nos medimos.
¿Entonces? empezó. ¿Me vas a condenar sin escuchar mi versión?
Me froté la cara.
He intentado entender tu posición desde que mi madre vive aquí dije, cansado. Sé que no es fácil. Sé que no lo querías. Sé que la casa cambió, la rutina también. Pero hay diferencia entre dificultad de adaptación y crueldad, Crisanta.
Alzó las cejas.
¿Crueldad? repitió. ¿Ahora soy cruel porque no soporto más cuidar a una anciana que se queja de todo?
Torturar a alguien con comida podrida en el suelo es crueldad respondí, seco. No tiene otro nombre.
Crisanta golpeó su brazo contra la butaca.
¡No sabes nada! explotó. Pasas el día fuera, vuelves sólo para dar besos de telenovela y crees que entiendes lo que es aguantar a esta vieja todo el día. Olvida la medicina, derrama café, entra en mi armario con los zapatos sucios, sube el volumen de la tele, discute con los niños Yo tengo que resolverlo todo. Estoy exhausta, Javier.
¿Los niños? interrumpí. Ellos pasan más tiempo en la escuela que en casa. Y cuando están aquí, la niñera se encarga. Tú apenas bajas del cuarto para cenar con nosotros, Crisanta.
Ella se sonrojó.
¡Alguien tiene que mantener la imagen de la familia! replicó. Yo tengo eventos, reuniones, compromisos
¿Y la imagen mejora cuando la suegra come comida podrida? devolví.
Una risita nerviosa salió de sus labios.
Ay, por favor fue sólo una vez.
¿Fue? replicó. Yo lo descubriré.
¿Vas a instalar cámaras? ¿Interrogar a la empleada? ¿Preguntar a los vecinos si escucharon mi voz?
Dijo con ironía. Pero yo guardé silencio. Ya estaba pensando en todo eso.
Crisanta percibió mi tensión.
Estás loco murmuró. Cedes a la chantaje sentimental de esta vieja. Siempre es así: los humildes se hacen los desvalidos y tú, cargado de culpa, caes.
Los humildes? repetí, despacio. No es culpa tuya
Se dio cuenta del error, pero ya era tarde.
No quería decir
Sí lo quisiste interrumpí. Siempre has visto a mi madre como la anciana del pueblo, no como la mujer que me crió sola. Tal vez la hayas olvidado yo no.
Me levanté.
Esta conversación termina aquí dije. Mañana, después de hablar con mi madre y con el doctor Ramírez, decidiré qué hacer. Hasta entonces, no quiero que hagas ningún gesto cerca de ella que no sea respeto. Es lo mínimo.
Salí del despacho, cerré la puerta. Crisanta quedó sentada, inmóvil, sintiendo por primera vez que el control se le escapaba.
Al día siguiente no fui al trabajo. Llamé a la empresa, delegué las tareas urgentes al socio y dije que quedaba en casa. A las nueve, estábamos en el consultorio del doctor Ramírez, el médico de confianza de la familia.
Doña Rosario se sentó en la camilla, algo avergonzada. El doctor, un hombre canoso de mirada firme, la examinó con calma.
Ha perdido demasiado peso desde la última visita comentó. ¿Se está alimentando bien, Doña Rosario?
Ella vaciló. Miró a su hijo. ElAl fin, Rosario sonrió al saber que, por primera vez en años, su hijo había puesto su vida por ella.