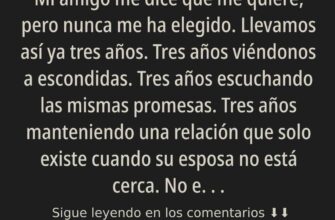En el funeral de mi esposo, mi móvil vibró con un mensaje de un número desconocido: «Sigo vivo. No confíes en los niños». Creí al principio que era una broma cruel, pero el temblor que recorrió mi pecho en duelo me hizo detenerme.
«Estoy vivo. No soy quien yace en el ataúd», decía el texto. Mi mundo, ya hecho añicos, se desvaneció en polvo. Mis manos temblaban tanto que apenas pude teclear una respuesta: «¿Quién eres?».
La respuesta llegó con un suspiro distante: «No puedo decirlo. Me vigilan. No confiéis en vuestros hijos». Mis ojos se posaron en Carlos y Hugo, mis propios hijos, que permanecían junto al féretro con una extraña serenidad. Sus lágrimas parecían fingidas, sus abrazos tan fríos como el viento de noviembre. Algo estaba terriblemente mal. En ese instante, mi realidad se partió en dos: la vida que creía tener y la horrible verdad que empezaba a asomar.
Durante cuarenta y dos años, Ernesto fue mi refugio. Nos conocimos en el pequeño pueblo de El Rincón del Río, dos jóvenes de origen humilde con sueños modestos. Tenía las manos siempre manchadas de grasa y una sonrisa tímida que me conquistó al instante. Construimos una vida en una casa de dos habitaciones, con tejado de teja que goteaba cuando llovía, pero éramos felices. Poseíamos aquello que el dinero no compra: un amor sincero.
Cuando nacieron nuestros hijos, primero Carlos y después Hugo, sentí que mi corazón iba a estallar. Ernesto era un padre maravilloso: les enseñaba a pescar, a reparar cosas y les contaba historias antes de dormir. Éramos una familia unida o eso creía yo.
Al crecer, la distancia se fue alargando. Carlos, ambicioso e inquieto, rechazó la oferta de Ernesto de trabajar en su taller de bicicletas.
No quiero ensuciarme las manos como tú, papá dijo, palabras que fueron una pequeña pero afilada herida en el corazón de mi marido.
Ambos se marcharon a la capital, hicieron fortuna en el sector inmobiliario y, poco a poco, los niños que criamos fueron sustituidos por extraños adinerados.
Las visitas se volvieron escasas; sus coches lujosos y sus trajes a medida contrastaban con nuestra vida sencilla. Observaban nuestra casa la que vio sus primeros pasos con una mezcla de lástima y vergüenza. La esposa de Carlos, Sofía, una mujer tan fría como el mármol del Palacio Real, apenas disimulaba su desprecio por nuestro mundo. Los domingos familiares se convirtieron en un recuerdo lejano, sustituidos por conversaciones sobre inversiones y la sutil presión para que vendiéramos nuestra casa.
Sofía y yo necesitaremos ayuda con los gastos cuando tengamos hijos dijo Carlos en una cena incómoda. Si vendéis la casa, ese dinero podría ser una herencia anticipada.
Pedía su herencia mientras aún vivíamos.
Hijo replicó Ernesto, con voz tranquila pero firme, cuando tu madre y yo no estemos, todo lo que poseamos será tuyo. Mientras estemos vivos, las decisiones son nuestras.
Esa noche, Ernesto me miró con una preocupación que nunca antes había visto.
Algo va mal, María. No es solo ambición. Hay algo más oscuro tras todo esto.
No sabía cuánta razón tenía.
El «accidente» ocurrió un martes por la mañana. La llamada vino del Hospital Universitario de la Alianza.
«Su esposo ha sufrido un grave accidente. Debe venir de inmediato».
Mi vecina tuvo que llevarme; temblaba demasiado para sostener las llaves.
Al llegar, Carlos y Hugo ya estaban allí. A pesar de mis esperanzas, no pregunté cómo habían llegado antes que yo.
Mamá dijo Carlos, abrazándome con una fuerza ensayada, papá está mal. Una de las máquinas explotó en el taller.
En la unidad de cuidados intensivos, Ernesto era casi irreconocible, conectado a docenas de máquinas, con el rostro cubierto de vendajes. Le tomé la mano. Por un instante sentí una débil presión. Luchaba. Mi guerrero luchaba por volver a mí.
Los tres días siguientes fueron un infierno. Carlos y Hugo parecían más interesados en hablar con los médicos sobre las pólizas de seguro que en consolar a su padre.
Mamá dijo Carlos, revisamos el seguro de papá. Tiene una póliza de vida por 150.000 .
¿Por qué hablaba de dinero mientras su padre se aferraba a la vida?
Al tercer día, los médicos anunciaron que su condición era crítica.
Es muy poco probable que recupere la conciencia dijeron.
Mi mundo se derrumbó.
Carlos, sin embargo, vio un «problema práctico».
Mamá, papá no querría vivir así. Siempre decía que no quería ser una carga.
¿Una carga? ¿Mi esposo, su padre, una carga?
Esa noche, sola en su habitación, sentí cómo sus dedos se movían, apretando los míos; sus labios intentaban formar palabras que no lograban salir. Llamé a las enfermeras, pero cuando llegaron, no lo vieron.
«Espasmos musculares involuntarios», dijeron.
Yo sabía que intentaba decirme algo. Dos días después, se fue.
Los preparativos del funeral fueron un borrón, organizados con una eficiencia escalofriante por mis hijos. Eligieron el ataúd más sencillo, el servicio más corto, como si quisieran terminar cuanto antes.
Y ahora, de pie junto a su tumba, sostenía el móvil que contenía un mensaje imposible.
«No confíes en nuestros hijos».
Esa noche, en nuestra casa silenciosa y vacía, fui al viejo escritorio de madera de Ernesto. Encontré las pólizas de seguro. La principal había sido actualizada seis meses antes, aumentando la cobertura de 10.000 a 150.000 . ¿Por qué lo hizo? Nunca lo mencionó. Luego hallé algo aún más inquietante: una póliza de compensación laboral de 50.000 en caso de muerte accidental en el trabajo. Un total de 200.000 . Una fortuna tentadora para alguien sin escrúpulos.
Mi móvil volvió a vibrar.
«Revisa la cuenta bancaria. Mira quién recibe el dinero».
Al día siguiente, en el Banco de España, el cajero que nos conocía desde hacía décadas me mostró los extractos. En los últimos tres meses, se habían retirado miles de euros de nuestros ahorros.
«Su esposo vino en persona», explicó. «Dijo que necesitaba el dinero para reparar el taller. Creo que uno de sus hijos lo acompañó una o dos veces. Carlos, me parece».
Carlos. Pero Ernesto veía perfectamente con sus gafas.
Esa tarde llegó otro mensaje:
«El seguro fue idea de ellos. Convencieron a Ernesto de que necesitaba más protección para ti. Era una trampa».
Ya no podía negar la evidencia: el seguro aumentado, los retiros no autorizados, la presencia de Carlos. ¿Pero asesinato? ¿Mis propios hijos? El pensamiento era un monstruo que no podía soportar.
Los mensajes siguieron guiándome.
«Ve al taller de Ernesto. Mira en su escritorio».
Esperaba encontrar una escena de destrucción tras una explosión. En cambio, el taller estaba extrañamente limpio. Cada máquina en su lugar, intacta. No había señales de explosión. En su escritorio hallé una nota, escrita con su propia letra, fechada tres días antes de su muerte:
«Carlos insiste en que necesito más seguro. Dice que es por María. Pero algo no está bien».
Y luego, un sobre sellado con mi nombre. Una carta de mi esposo.
Mi querida María,
Ha comenzado. Si lees esto, significa que algo me ha pasado. Carlos y Hugo están demasiado interesados en nuestro dinero. Ayer, Carlos me dijo que debería preocuparme por mi seguridad, que a mi edad cualquier accidente podría ser fatal. Sonó como una amenaza. Si algo me sucede, no confíes en nadie. Ni siquiera en nuestros hijos.
Ernesto sintió su propia muerte. Vio las señales que yo, cegada por el amor materno, no quise ver. Aquella noche, Carlos vino a visitarme, fingiendo preocupación.
Mamá, el dinero del seguro ya está en proceso. Serán doscientos mil euros.
¿Cómo sabes la cantidad exacta? pregunté, con una voz peligrosamente calmada.
Bueno, ayudé a papá con los papeles mentí débilmente. Quería asegurarme de que estuvieras cómoda.
Luego lanzó un discurso ensayado sobre cómo ellos «administrarían» mi dinero, cómo debía mudarme a una residencia para ancianos. No les bastaba con la muerte de su padre; planeaban robarme todo lo que me quedara.
La última pieza del rompecabezas llegó con otro mensaje:
«Mañana, ve a la comisaría. Pide el informe del accidente de Ernesto. Hay contradicciones».
En la comisaría, el sargento Ocaña, que conocía a Ernesto desde hace años, me miró con desconcierto.
¿Qué accidente, señora? No tenemos ningún informe de explosión en el taller de su esposo tomó un archivo. Su marido llegó al hospital inconsciente, con síntomas de envenenamiento. Metanol.
Envenenamiento. No fue un accidente. Fue un asesinato.
¿Por qué nadie me dijo nada? susurré.
Los familiares directos que firmaron los documentos del hospital sus hijos solicitaron mantener la información confidencial.
Ocultaron la verdad. Inventaron la explosión. Lo habían preparado todo.
Los días siguientes fueron una aterradora partida de ajedrez. Vinieron juntos a mi casa, sus rostros cubiertos con máscaras de falsa preocupación, acusándome de ser paranoica, de alucinar por el duelo. Trajeron pasteles y café, pero el misterioso remitente me había advertido:
«No comas ni bebas nada de lo que te ofrezcan. También planean envenenarte».
Mamá dijo Carlos, con una voz empapada de falsa compasión, hablamos con un médico. Cree que sufres de paranoia senil. Pensamos que sería mejor si te mudaras a un centro con atención especializada.
Ese era su plan completo, desnudo ante mí: declararme incapaz, encerrarme y quedarse con todo.
Esa noche recibí el mensaje más largo.
«María, soy Santiago Calvo, investigador privado. Ernesto me contrató tres semanas antes de morir. Fue envenenado con metanol en su café. Tengo pruebas de audio de que ellos lo planearon todo. Mañana, a las tres de la tarde, ve al Café del Paseo. Siéntate en la mesa del fondo. Estaré allí».
En el café, un hombre amable de unos cincuenta años se acercó a mi mesa. Era Santiago. Abrió una carpeta y reprodujo una pequeña grabadora de voz. Primero, la voz de Ernesto, preocupado, explicando sus sospechas. Luego, las voces de mis hijos, frías y claras, planeando el asesinato de su padre.
El viejo empieza a sospechar decía la voz de Carlos. Ya tengo el metanol. Los síntomas parecerán un derrame cerebral. Mamá no será un problema. Cuando él muera, la casa quedará vacía y podremos hacer con ella lo que queramos.
Después, otra grabación:
Cuando tengamos el dinero del seguro de papá, tendremos que deshacernos también de mamá dijo Carlos. Podemos hacerlo pasar por suicidio por depresión. Una viuda que no puede vivir sin su marido. Todo será nuestro.
Temblaba incontrolablemente. No solo habían asesinado a su padre, sino que también planeaban matarme. Todo por dinero.
Santiago tenía más pruebas: fotos de Carlos comprando metanol, registros financieros que mostraban enormes deudas. Estaban desesperados. Esa noche fuimos a la policía.
El sargento Ocaña escuchó las grabaciones; su rostro se oscurecía más con cada segundo.
Esto es horrible murmuró.
La orden de arresto fue emitida de inmediato.
Al amanecer, los coches de la Policía Nacional invadieron las lujosas casas de mis hijos. Fueron detenidos, acusados de asesinato en primer grado y conspiración. Carlos lo negó todo hasta que reprodujeron las grabaciones. Entonces se derrumbó. Hugo intentó huir.
El juicio fue un acontecimiento. La sala estaba llena. Caminé al estrado de los testigos, con las piernas temblorosas pero la mente clara.
Los crié con amor dije al jurado, mirando directamente a mis hijos. Lo sacrifiqué todo. Nunca pensé que el amor sería la causa del asesinato de su propio padre.
Las grabaciones resonaron en el tribunal. Un murmullo de horror cruzó la sala cuando el jurado escuchó cómo mis hijos planeaban mi muerte. El veredicto fue rápido: culpables por todos los cargos. Cadena perpetua.
Cuando escuché la sentencia del juez, sentí que un enorme peso caía de mis hombros. Justicia. Por fin, justicia para Ernesto.
Después del juicio, doné el dinero manchado de sangre del seguro a una fundación para víctimas de crímenes familiares.
Una semana después, recibí una carta. Era de Carlos.
Mamá, sé que no merezco tu perdón, pero lo siento. El dinero, las deudas nos cegaron. Destruimos a la mejor familia del mundo por doscientos mil euros que ni siquiera pudimos disfrutar. Mañana acabaré con mi vida en mi celda. No puedo vivir con lo que hicimos.
Lo encontraron muerto al día siguiente. Cuando Hugo supo de la muerte de su hermano, sufrió una crisis total y fue trasladado al hospital psiquiátrico de la prisión.
Mi vida ahora es silenciosa. Convertí el taller de Ernesto en un jardín, donde planto flores para llevar a su tumba cada domingo. Santiago se ha convertido en un buen amigo.
A veces la gente me pregunta si extraño a mis hijos. Extraño a los niños que fueron, pero esos niños murieron antes que Ernesto. Las personas en que se convirtieron eran extraños.
La justicia no me devolvió a mi esposo, pero me dio paz. Y en las noches tranquilas, cuando me siento en el porche, juro que siento su presencia, orgulloso de que tuve la fuerza para hacer lo correcto, aunque eso significara perder a mis hijos para siempre.