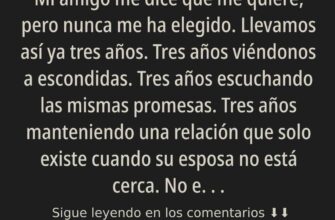Te cuento lo que pasó anoche, Begoña. Lola, la perrita de la que tanto te hablaba, estuvo aullando sin parar y nos dejó sin dormir ni un minuto. Cuando me levanté y miré su caseta, casi me caigo de la impresión.
La tormenta fue de las fuertes, como si la mismísima naturaleza hubiese descargado toda su furia sobre el patio. Llovía a cántaros, como queriendo lavar la tierra de cualquier injusticia o recuerdo oscuro. Los relámpagos rasgaban el cielo, cegando con destellos, y el trueno retumbaba como si la tierra temblara con cada golpe.
Los árboles se doblaban, las ramas chocaban contra el cercado y el agua se colaba por los rincones, convirtiendo el patio en un pequeño lago. Todo parecía sumido en el caos y nadie sabía qué iba a pasar al día siguiente.
Pero cuando los primeros rayos de sol se colaron por la persiana, la tormenta ya era solo un recuerdo. El cielo quedó azul, como recién lavado, y el aire se volvió puro y fresco, con ese perfume a tierra mojada y hierba recién despertada.
Yo, Almudena, me estiré tras una noche de sobresaltos y salí al porche a inhalar esa brisa matutina a pulmón lleno. Sentía que la naturaleza había renacido y que todo a nuestro alrededor vibraba con una energía nueva.
En medio de ese momento, recordé algo extraño: durante la tormenta, Lola empezó a aullar de una manera lastimera, no ladró ni gruñó, simplemente gimoteó como si percibiera algún peligro. Yo no le di importancia, pensando que tal vez el trueno la había sobresaltado o había escuchado algún ruido. Pero al observar el patio ahora, una inquietud me recorrió.
Lola siempre me recibía en la puerta moviendo la cola, saltando y dándose cariños. Esa mañana, sin embargo, estaba tirada dentro de su caseta, sin prisa por salir. Mi corazón se encogió. ¿Y si la tormenta le ha causado algún daño? pensé. Esa descarga fue tan fuerte que podría haberle herido. Me acerqué y le llamé en voz baja:
Lola, nena, ¿todo bien?
Desde la rendija de la caseta, la cabeza de la perrita salió despacio, con esos ojos tristes y alerta. No dio el salto de siempre, no se levantó. Se quedó allí, orejas pegadas al cuerpo, mirando con una melancolía que no había visto nunca.
¿Qué te pasa, mi bella? susurré, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda.
Fui a la cocina, agarré el cuchillo y corté un trozo de chorizo, su golosina favorita. Quizá tenga hambre, me dije. Pero el olor a carne no la movió. Lola permanecía inmóvil, como si le faltara la fuerza o como si un instinto materno antiguo la mantuviera guardando algo dentro de la caseta.
Me puse nerviosa. Lola nunca se había portado así. En la peor tormenta siempre corría a mí en busca de refugio. Ahora, al revés, se mantenía alejada, protegiendo su territorio. Pensaba: ¿Estará enferma? ¿Le habrá mordido una serpiente? ¿O será alguna otra dolencia?.
Sin pensarlo mucho, cogí el móvil y marqué al veterinario, el doctor Leopoldo, con quien nos llevamos años. Me aseguró que vendría lo antes posible.
En veinte minutos llegó una furgoneta cuidada. De ella bajó un hombre alto, canoso, con gafas y una carpeta negra bajo el brazo. Leopoldo no era solo veterinario, era casi un curandero, alguien que sentía a los animales como si comprendiera su propio lenguaje silencioso.
¿Qué tenemos aquí? preguntó, mirando alrededor.
Le conté brevemente lo del extraño comportamiento de Lola. Se acercó a la caseta, se sentó a horcajado y, con voz suave, llamó:
Lola, perrita, sal de ahí. Ven con el doctor.
La perrita solo gruñó de forma apagada, pegada a la pared. Nunca antes había gruñido a quien conocía. Era raro, y a la vez aterrador.
Algo no cuadra murmuró Leopoldo. Antes corría a mí como a su padre. ¿Qué le habrá pasado?
Yo temblaba al decir:
Tengo miedo de que esté enferma.
¿Puede ser una garrapata? ¿O algo que la haya mordido? reflexionó. Necesitamos examinarla.
Con cuidado agarré el collar de Lola y la empujé ligeramente. No se resistía, pero tampoco se apresuraba a salir. Cuando quedó claro que no podía salir sola, la perra, con evidente descontento, se arrastró despacio, mirando atrás.
¡Hay algo moviéndose allí! exclamó el doctor, mirando dentro de la caseta.
Me acerqué y quedé petrificada. Dentro, acurrucado como un bollo, sobre una vieja manta, había un niño pequeño. Dormía abrazado a una muñeca sucia. Su carita era pálida, los ojos hinchados de llanto, la ropa harapienta y mojada. No llevaba zapatos. Parecía abandonado entre la realidad y una pesadilla.
¿Qué es esto? susurró Leopoldo, sin poder creer lo que veían sus ojos.
¡No es una cosa, es una persona! exclamé. ¡Es un niño! No puedo sacarlo sola ¡ayúdenme!
Leopoldo, ajustándose las gafas, se acercó con delicadeza. Lola volvió a gruñir, pero yo la tranquilicé:
Tranquila, Lola. No le haremos daño a nadie. Eres una heroína, lo estás salvando.
Llevé al perrito al patio mientras el doctor, con mucho cuidado, levantó al niño en brazos. El pequeño despertó, se frotó los ojos, miró alrededor asustado y empezó a llorar en silencio.
Lo tomé en mis brazos; era ligero como una pluma, como si no hubiera comido en mucho tiempo. Llevaba una camiseta sucia y rotas, pantalones manchados y las piernas llenas de rasguños.
¿Quién eres, chiquitín? le pregunté en voz baja.
No respondió, solo me miró con esos ojos grandes y temerosos, como esperando una reprimenda.
Llamaré a la policía dije, yendo hacia la casa. No se puede dejar a un niño así.
Leopoldo la detuvo:
Espera. Conozco a ese niño. Se llama Román. Es hijo de Óscar, la chica de la escuela que se metió en líos.
Me quedé helada. Óscar, la que antes era la más alegre de la clase, había caído en la perdición, se juntó con gente del bajo mundo, empezó a beber a lo loco, a robar, y después de varios problemas acabó en la cárcel, donde dio a luz a Román. Lo metieron en un orfanato al instante.
¿Pero lo sacaron de la cárcel? pregunté.
Sí, lo sacó hace poco, lo tomó del internado, pero no para cuidarlo, sino para demostrar que también es madre. La verdad es que la dejaba sola, sin comer, sin nada. Debería perder la patria potestad. Román apenas habla, no sabe qué es una casa, una familia…
Sentí una amargura y una rabia que me quemaban por dentro. Recordé mis propios sueños de ser madre, mis dos intentos fallidos de tener un bebé. Cada vez, el dolor me había golpeado como una patada.
Los médicos no sabían qué le pasaba al niño, siempre era como un golpe inesperado. Ahora estaba allí, tembloroso, como un objeto desechado.
Por ahora, lo dejo contigo dije firme. Lo alimentaré, lo abrigaré, lo cuidaré. Después lo llevaré a Óscar para que vea lo que está haciendo con su propio hijo.
Preparé agua tibia, una toalla suave y jabón para niños, y le bañé a Román con ternura, como si fuera mi propio hijo. Luego le puse mi camiseta, lo arropé con una manta y lo senté a la mesa. Comió despacio, con la mirada alerta, como si temiera que le quitara la comida en cualquier momento.
En ese instante, entró en la casa mi marido, Andrés, alto y fuerte, con ojos llenos de bondad.
Amor, ¿qué necesitas? Traje pan se quedó callado al ver al niño. ¿Y este quién es?
Es Román, el hijo de Óscar. Lo encontré en la caseta de Lola.
Andrés miró al niño, luego a mí. Sabía cuánto anhelaba tener hijos y cuán herida estaba cada vez que veía a otro pequeño.
Entiendo dijo en voz baja. ¿Qué se necesita?
Compra ropa y zapatos nuevos. Todo nuevo.
Sin decir nada más, salió y en una hora volvió con bolsas llenas de ropa, incluso un cochecillo rojo de juguete que hizo reír a Román por primera vez en mucho tiempo.
Más tarde, cuando el niño se quedó dormido, susurró:
No quiero ir a casa de mi madre
Duerme, pequeño le dije. Nadie te va a llevar lejos.
Andrés me abrazó.
No quiere volver con ella. Yo lo entiendo.
Iré a ver a Óscar, averiguar qué pasa.
La casa de Óscar estaba medio derruida, con ventanas rotas, olor a cerveza barata, tabaco y desolación. Dentro hacía sombra, suciedad y vacío. Al entrar, el humo me irritó la garganta.
¿Quién está ahí? se oyó una voz ronca. ¿Hay alguna niña?
Óscar, soy Almudena, la de la escuela respondí. ¿Recuerdas?
Ah no te reconocí. ¿Qué quieres?
Tu hijo está conmigo. Lo encontré en la caseta. No tenía ropa, estaba asustado.
¿Y qué? Que se quede aquí. ¿Dónde durmió?
¡Eres madre! ¿Cómo puedes decir eso?
¿Y tú quién eres para decirme qué hacer? gritó Óscar. ¡Devuélveme a mi hijo o le pondré el cinturón!
No lo vas a recuperar, dije mirándole a los ojos. Llamaré a la policía. Un niño no debe crecer en ese infierno.
Óscar se quedó inmóvil.
Espera no hagas llamar a la policía Solo él es mi sangre
Entonces arregla tu casa, vive decentemente. Entonces hablaremos.
Pasó una semana sin que nadie apareciera. Volví y encontré la escena más triste: Óscar tendido en la cama, sin signos de vida, víctima de una resaca mortal. Su corazón había cedido.
Almudena y Andrés lo enterraron. Después de esa tragedia, decidimos adoptar a Román como nuestro hijo.
Meses después, tras todas las inspecciones, entrevistas y análisis, los servicios sociales nos dieron el visto bueno. Román se convirtió en nuestro hijo.
Han pasado dos años. La primavera vuelve a florecer. En el patio corre Román, ya grande, jugando con los cachorros de Lola, la perrita que lo salvó aquella noche tempestuosa.
¡Cuidado, hijo! grito yo.
Nada, los niños adornan al hombre bromea Andrés, ajustando la gorra de nuestra hija Daria, que nació hace un año.
Daria muestra una sonrisa feliz, balbucea en su propio idioma infantil mientras observa a su hermano. En ese momento, la felicidad estaba completa. Éramos una familia de verdad, no solo por la sangre, sino por el cariño del corazón.