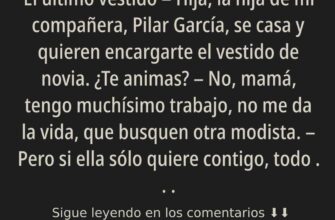Querido diario,
Tengo cuarenta y siete años. Soy un hombre corriente, más bien una rata gris que pasa desapercibida. No tengo buena figura, no soy guapo y, sobre todo, estoy solo. Nunca me he casado y no tengo intención de hacerlo; pienso que la mayoría de los hombres son como bestias que sólo buscan llenar la barriga y tirarse en el sofá. Además, nunca me ha surgido la oportunidad de conocer a alguien. Mis padres son ya muy mayores y viven en Lugo, en el noroeste de España. Soy hijo único, sin hermanos ni hermanas; tengo primos, pero no los frecuento. Llevo quince años trabajando y viviendo en Madrid, en una organización donde cada día consiste en trabajocasa. Resido en un bloque de pisos de un barrio dormitorio.
Soy amargado, cínico y no siento cariño por nadie; los niños tampoco me agradan. Cada año, en Navidad, viajo a Lugo para ver a mis padres. Esta vez, como de costumbre, llegué, limpié el frigorífico y decidí tirar todo lo que llevaba mucho tiempo congelado: empanadillas, croquetas Lo compré y nunca lo consumí, así que quedó acumulado. Lo empaqué en una caja y la llevé al ascensor para desecharla. Allí me encontré con un niño de unos siete años, que había visto varias veces con su madre y un bebé recién nacido. Me miró fijamente la caja y, al salir, se acercó tímidamente y preguntó:
¿Puedo llevarme eso?
Le respondí que era vieja, pero luego pensé que no estaba nada podrida, así que le dejé cogerla. Mientras yo me alejaba de la zona de basuras, él la tomó con delicadeza, la envolvió y la apretó contra el pecho. Me preguntó dónde estaba su madre y me dijo que ella estaba enferma, al igual que su hermanita, y que no podía levantarse. Sin decir más, me giré y regresé a mi piso, donde preparé la cena.
Sentado a la mesa, mi mente no dejaba de dar vueltas al niño. Nunca había sido alguien compasivo, pero algo me impulsó a actuar. Corrí a la cocina, agarré lo que había para comer: chorizo, queso, leche, galletas, patatas, cebolla e incluso un trozo de carne del congelador. Salí de nuevo, pero al llegar al ascensor me di cuenta de que ni siquiera sabía en qué planta vivían. Sabía que estaban por encima de mí, pero nada más. Subí piso a piso hasta que, a los dos pisos, la puerta del chico se abrió. Al principio no me entendió, pero luego se quedó callado y me dejó pasar.
El interior del apartamento era humilde pero muy limpio. En la cama yacía una mujer encorvada junto al bebé. Sobre la mesa había un cuenco con agua y trapos, señal de que hacía fiebre. La niña dormía, con el pecho agitado. Pregunté al chico si tenían pastillas; él mostró unas que estaban caducadas desde hace mucho tiempo. Me acerqué a la mujer, toqué su frente, estaba caliente. Abrió los ojos y, desconcertada, me miró. De pronto se incorporó y gritó:
¿Dónde está Antonio?
Le expliqué que yo era su vecino. Le pregunté los síntomas del bebé y de ella y llamé una urgencia. Mientras esperaban la ambulancia, le serví té con chorizo; comió sin parar, tenía mucha hambre. También le pregunté si amamantaba. Los sanitarios llegaron, revisaron al pequeño, le recetaron muchos medicamentos e incluso unas inyecciones. Fui a la farmacia, compré todo lo necesario y, en la tienda, adquirí leche y varios alimentos infantiles. Por alguna razón compré también un juguete: un mono de color limón, algo que nunca había regalado a un niño.
La mujer se llama Inés, tiene veintiséis años y vive en Alcorcón, en los suburbios de Madrid. Su madre y su abuela son madrileñas; la madre se casó con un hombre de Alcorcón y se mudaron allí, donde trabajaba en una fábrica y él como técnico. Cuando nació Inés, su padre murió electrocutado en el trabajo. La madre quedó sin empleo ni dinero y, en pocos años, se volvió adicta al alcohol. Los vecinos lograron que la abuela, que vivía en Madrid, la adoptara. A los quince años la abuela le contó que su madre había muerto de tuberculosis. La abuela era poco habladora, tacaña y fumaba mucho.
A los dieciséis Inés empezó a trabajar en una tienda de barrio, primero como empaquetadora y luego como cajera. Un año después su abuela falleció, dejándola sola. A los dieciocho salió con un chico que le prometió casarse, pero cuando quedó embarazada desapareció. Inés siguió trabajando, ahorrando lo que podía porque no tenía a quién ayudar. Cuando dio a luz, a los veinte meses empezó a dejar al bebé solo en el piso mientras limpiaba los pasillos del edificio. El propietario de la tienda donde trabajaba, cuando el hijo de Inés creció, la violó una noche y luego la amenazó con despedirla si hablaba. Al enterarse de que estaba embarazada, le dio cien euros y le dijo que no volviera a aparecer.
Esa es la historia que me contó esa noche. Me agradeció todo y me ofreció pagarme con trabajo doméstico. Yo rechacé su gratitud y me fui. No dormí en toda la noche, pensando en el sentido de mi vida, en por qué soy así, sin cuidar a mis padres, sin llamarles, sin amar a nadie. He acumulado una buena cantidad de dinero, pero no tengo a quién gastarlo. Ahora, sin embargo, una vida ajena necesita comida y medicinas.
A la mañana siguiente llegó Antonio con una bandeja de tortitas y se fue corriendo. Yo me quedé en la puerta, con la bandeja en las manos, y el calor de esas tortitas me hizo sentir como si me derritiera. De repente me dio una mezcla de emociones: llorar, reír y comer al mismo tiempo.
A pocos metros de mi edificio hay un pequeño centro comercial. Allí la dueña de una tienda infantil, sin saber bien qué talla necesitaba, aceptó acompañarme a comprar ropa. En una hora teníamos cuatro bolsas enormes con ropa para niña y niño, además de una manta, almohadas, ropa de cama y varios alimentos y vitaminas. Sentí que por fin servía para algo.
Han pasado ya diez días. Me llaman tío José. Inés es una verdadera artesana. Mi piso se ha transformado, se ha vuelto más acogedor. He empezado a llamar a mis padres; les mando mensajes de ánimo para los niños enfermos. No entiendo cómo vivía antes. Cada día después del trabajo corro a casa porque sé que me esperan. Además, en primavera iremos a Lugo todos juntos; ya hemos comprado los billetes de tren.
Al cerrar este día, me doy cuenta de que el verdadero valor de la vida no está en el dinero acumulado, sino en la capacidad de tender una mano cuando alguien la necesita. Esa es la lección que me ha dejado todo este episodio.