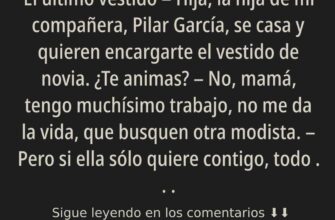Recuerdo, como si fuera ayer, los cuarenta años que compartí con mi esposo, Ignacio, un hombre de sesenta y tres años. Juntos criamos a nuestros hijos, construimos una casa en Las Rozas, al norte de Madrid, y levantamos un pequeño pero sólido negocio de ferretería. Con el tiempo compramos un buen Seat León, y la vida nos sonreía: ninguna necesidad, ninguna carencia. Los hijos crecieron, formaron sus propias familias, y nosotros soñábamos con una vejez apacible frente al calor de la leña.
Todo se rompió de golpe. Un día empecé a notar que Ignacio ocultaba el móvil, se quedaba hasta tarde en el taller, se afeitaba dos veces al día y se duchaba como si volviera a los veinte. No hacía falta ser Sherlock Holmes para ver que había otra. Y qué otra: la joven de diecinueve años, Crisanta, delgada como una ramita de abedul, con los ojos llenos de cálculo. No buscaba a Ignacio por su gris cabello, sino por sus cuentas.
Ignacio, cegado por la frescura de Crisanta y sus dulces palabras, creyó haber encontrado la segunda juventud. Pasados unos meses, anunció que se marcharía para casarse con ella. ¿Puedes imaginarlo? Cuarenta años juntos y todo se desmoronaba por una muchacha que lo llamaba cariño y fruncía el ceño cuando él estornudaba con exceso.
Yo no grité, no me desgarré el pelo. Simplemente asentí en silencio, sin que él supiera lo que le esperaba. Porque había preparado un plan que lo obligaría a arrastrarse a mis pies, suplicando perdón.
Crisanta vivió como en un cuento: boda, fotos en Instagram, viaje a Turquía. Parecía que todo le sonreía. Pero había un detalle que habían pasado por alto. Hace muchos años, cuando empezábamos el negocio y comprábamos la casa, mi hermano, abogado, nos aconsejó registrar todos los bienes a nombre de los hijos. Formalmente, Ignacio y yo no teníamos nada: ni la casa, ni la empresa, ni la cuenta bancaria. Todo estaba a nombre de Santiago y Laura. Él lo había olvidado, y ella nunca lo supo.
Cuando la luna de miel acabó, surgieron los problemas. ¿Por qué no puedes vender la tienda? ¿Dónde está tu coche? ¡Decías que tenías un Seat nuevo! ¿Vamos a vivir siempre en un alquiler diminuto? ¡Prometiste que lo tendrías todo! La verdad salió a la luz y Crisanta empacó sus maletas y se marchó, sin lágrimas, sin escenas, dejándolo solo y arruinado.
Dos meses después, Ignacio apareció arrastrándose a mi puerta, demacrado, con los ojos apagados. Lloraba, besaba mis manos y me decía que estaba ciego sin mí, que yo era la única y que quería recuperar todo.
Yo ya no era la dulce Dolores que le había preparado la cena. La venganza no era mi naturaleza; simplemente lo miré y le dije:
Perdóname, pero no quiero estar con un hombre que prefiere una falda larga de un metro y medio a cuarenta años de vida, a sus hijos y a todo lo que construimos.
Cerré la puerta. Detrás quedó toda mi vida, mi verdadera vida, libre de su traición.