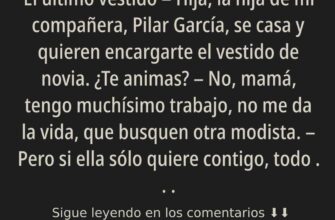La sentencia familiar la dictó la hermana mayor, Crisanta. Nunca se casó, pues su carácter ácido y sus imposiciones la mantuvieron soltera hasta los treinta años, convirtiéndola en una amarga antimatrimonio, una úlcera del estómago, una pesadilla masculina encarnada.
Inadaptada musitó, como si fuera una marca indeleble. La hermana menor, Yolanda, una gordita risueña, sonrió con complicidad. La madre guardó silencio, pero su rostro sombrío dejaba claro que la nuera tampoco le agradaba. ¿Cómo podría gustarle algo así? El único hijo, Antonio, pilar y esperanza de la familia, había ido al ejército y regresó con una esposa. Aquella mujer, supuestamente esposa, no tenía padres, ni dinero. Nada. Se rumoreaba que había crecido en un orfanato o que había sido acogida por parientes lejanos; nadie sabía realmente de dónde venía. Antonio callaba, pero bromeaba: «Tranquila, madre, pronto llenaremos el cofre de tesoros». Así que, ¿qué había traído a casa? ¿Una ladrona, una estafadora? ¿Cuántas habrá ahora en el mundo?
Desde que la Inadaptada, llamada Adélia, cruzó el umbral, Virgenía Nikitich no había cerrado los ojos una sola noche. Dormía con los párpados entreabiertos, a la espera de alguna travesura de la nueva pariente, cuando empezara a husmear por los armarios. Las hijas la presionaban: «Mamá, guarda los objetos de valor entre los familiares, por si acaso». No sabía qué tesoros podrían ser: abrigos, oro Temían despertar un día y encontrar el cajón vacío.
Antonio se llevó la culpa por un mes entero: «¿A quién trajiste a casa? ¿Dónde estaban tus ojos? ¡No hay piel ni rostro!»
Pero no había nada que hacer; había que vivir. Así, poco a poco, fueron acomodando a la Inadaptada en su sitio.
La casa era opulenta, el huerto treinta cotos, tres lechones en la parcela, pájaros a montones; el trabajo era tal que ni un día entero bastaba para acabarlo. Pero Adélia no se quejaba. Cuidaba la huerta, los lechones, cocinaba, limpiaba. Se empeñaba en agradar a la suegra. Sin embargo, si el corazón materno no estaba satisfecho, por mucho que la casa se cubriera de oro, todo resultaría mal. La nuera, sofocada por la frustración, el primer día le espetó:
Llámame por nombre y patronímico. Así será mejor. Ya tengo hijas, y tú, por mucho que lo intentes, nunca serás una de ellas.
Desde entonces la llamaba Virgenía Nikitich y la llamaba «Inadaptada». La madre, sin embargo, no usaba ningún nombre para la nuera. Solo repetía: «Hay que hacer algo». Nada más. No se trataba de complacerla, pero tampoco se permitía que las sobrinas se interpusieran. Cada frase la encerraba en su lugar. En ocasiones, la madre se veía obligada a contener a sus hijas descarriadas, no por lástima a la Inadaptada, sino porque el orden debía imperar, y no los escándalos. Además, la joven resultó ser trabajadora, no una holgazana. Poco a poco, la madre empezó a descongelarse.
Tal vez la vida se habría estabilizado, pero Antonio se había desviado.
¿Qué hombre soportaría escuchar, desde el alba hasta el anochecer, dos voces que disputaban: «¿Con quién se casó? ¿Con quién se casó?». Entonces Crisanta le presentó una amiga, y todo se agitó. Las sobrinas celebraron la victoria: «Ahora la Inadaptada se marchará». La madre guardó silencio, y Adélia fingió que nada había ocurrido, aunque sus ojos se habían vuelto pequeños, melancólicos. De pronto, como un trueno en cielo despejado, llegaron dos noticias: Adélia estaba embarazada y Antonio la abandonaba.
No puede ser exclamó la madre a Antonio. No te la arreglé en esposa.
Pero si ya estaba casado, que vivan. No hay que lamentarse. Pronto serás padre. Si destrozas la familia, te echaré de casa y no volveré a verte. Y Shurka seguirá viviendo aquí.
Por primera vez en toda su vida, la madre llamó a Adélia por su nombre. Las hermanas se quedaron mudas. Antonio, furioso, replicó: «Soy hombre, decido yo». La madre, con los brazos cruzados, soltó una carcajada: «¿Qué hombre eres? Solo tienes pantalones. Cuando nazca el niño, lo críes, le des instrucción, lo hagas hombre, entonces sí serás hombre».
Nunca la madre se guardó una palabra en el bolsillo. Antonio, sin embargo, se aferró a su madre.
Si hubo intención, se fue. Shurka quedó. Tras el tiempo adecuado, dio a luz a una niña, a la que llamó Varyushka. Cuando la madre se enteró, no dijo nada, pero se le veía feliz.
Externamente, la casa no cambió; solo Antonio había perdido el camino a casa. Se ofendió. La madre, aunque preocupada, no lo mostraba. Adoptó a la nieta, la consentía, le compraba regalos, dulces. Shurka, por su parte, nunca perdonó que perdera a su hijo a través de ella, pero nunca la reprochó ni una palabra.
Diez años pasaron. Las hermanas se casaron y en la gran casa quedaban tres: la madre, Shurka y Varyushka. Antonio se alistó y, con su nueva esposa, se marchó al norte. A Shurka se le acercó un militar retirado, serio y mayor, viudo, que le dejó el piso y vivía en una residencia. Trabajaba, cobraba pensión, era un candidato respetable. Le gustó a Shurka, pero ¿a dónde la llevaría? ¿A la suegra?
Le explicó todo con claridad, pidió perdón y se marchó. No fue tonto; fue a rendir pleitesía a la madre. «Virgenía Nikitich, amo a Shurka, no puedo vivir sin ella».
La madre no movió un músculo.
¿Lo amas? dijo. Pues casáos y vivid.
Pausó y añadió:
No dejaré que Varyushka se pase de cuarto en cuarto. Vivid aquí, bajo mi techo.
Así, todos convivieron. Los vecinos, con la lengua gastada, comentaban cómo la chiflada Virgenía había expulsado al propio hijo y había acogido a la Inadaptada con su humor. Solo el flojo no le quitaba los huesos a Virgenía. Ella, sin prestar atención a los chismes, no hablaba con las vecinas, no contaba sobre los jóvenes, se mantenía orgullosa e inaccesible. Shurka dio a luz a Katya, y la madre no pudo estar más orgullosa de sus nietas, aunque ¿qué nieta era Katya? Ninguna.
¡Vaya, vaya! exclamó el destino, como siempre, inesperado. Shurka enfermó gravemente.
El marido se quebró, un día incluso bebió. La madre, sin palabras de más, sacó todo el dinero del libro de ahorros y llevó a Shurka a Madrid. Le consiguió todo tipo de medicinas, la mostró a los mejores médicos; nada funcionó.
Una mañana, Shurka se sintió mejor y pidió caldo de pollo. La madre, contenta, mató una gallina, la deshuesó, la hirvió. Al servir el caldo, Shurka no pudo comerlo y, por primera vez, lloró. La madre, que nunca se había visto llorar, derramó lágrimas junto a ella:
¿Por qué, niña, te alejas de mí cuando te he amado? ¿Qué haces?
Se tranquilizó, secó sus lágrimas y dijo:
No te preocupes por los niños, no se perderán.
Desde entonces, no volvió a soltar otra lágrima, se quedó al lado de Shurka, tomó su mano y la acarició suavemente, como pidiendo perdón por todo lo que habían vivido.
Otros diez años pasaron. Varyushka estaba a punto de casarse. Llegaron Crisanta y Yolanda, ya mayores y encogidas, sin hijos. Se reunió la familia. Antonio volvió. Para entonces, ya había dejado a su esposa y bebía con vehemencia. Al ver a Varyushka, quedó encantado: «No esperaba una hija tan magnífica». Cuando supo que la niña llamaba a su padre biológico «el hombre de otro», se enfureció y reclamó a su madre: «¿Por qué trajiste a ese hombre ajeno? Que se vaya, que no tenga nada que hacer aquí. Yo soy el padre».
La madre respondió:
No, hijo. No eres el padre. Como llevabas pantalones de joven, nunca creciste para ser hombre.
Lo dijo como sello. Antonio, humillado, recogió sus pertenencias y volvió a vagar por el mundo. Varyushka se casó, dio a luz a un hijo, al que llamó Alejandro, en honor al padre adoptivo. El año pasado, enterraron a la abuela Varya junto a Shurka.
Así, reposan en fila: nuera y suegra. Entre ellas, esta primavera brotó un abedul. No se sabe de dónde salió; nadie lo plantó. Tal vez fue un adiós de Shurka, quizá el último perdón de la madre.