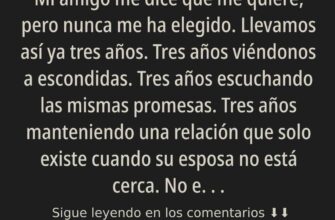Lo recuerdo como si fuera ayer, en aquel viejo bloque de nueve plantas que se alzaba en la calle del Humilladero, en el corazón de Madrid. Las paredes eran tan delgadas como el papel de arroz y cualquier estornudo del vecino resonaba en las radiadoras como un trueno distante.
Yo, Óscar Gómez, vivía allí sin inmutarme por las puertas que se cerraban de golpe, por los cambios de muebles a deshoras o por el crujido del televisor de la anciana del piso bajo. Pero lo que hacía el vecino de arriba, un tal Alejandro Ruiz, me sacaba de quicio y me hacía escupir improperios.
Cada sábado, sin falta, ese hombre sospechoso se ponía a trabajar con taladro o con martillo neumático. A veces empezaba a las nueve de la mañana, otras a las once, pero siempre en día de descanso, justo cuando yo anhelaba cerrar los ojos y dormir hasta tarde. Al principio, intentando ser razonable, me repetía: «Puede que sea una reforma que se alarga, no sé», mientras giraba en la cama y cubría la cabeza con la almohada.
Sin embargo, las semanas pasaron y el zumbido del taladro se colaba en mis sueños una y otra vez, ya sea en ráfagas cortas o en largos y monótonos ladridos. Llegó a molestarme también en las tardes de los días laborables, alrededor de las siete, cuando regresaba agotado del trabajo y sólo deseaba silencio. Cada vez que intentaba subirme al piso y decirle a Alejandro lo que pensaba de él, me detenían el cansancio, la pereza o el mero rechazo al conflicto.
Una mañana, cuando el taladro rugía de nuevo sobre mi cabeza, no aguanté más y corrí escaleras arriba. Toqué la puerta con el timbre, llamé, golpeé y sólo escuché el motor del martillo seguir rugiendo, vibrando hasta en los huesos.
¡Algún día! exclamé, sin terminar la frase, sin saber siquiera qué haría algún día. Me rondaban ideas que iban desde cortar la corriente del edificio hasta llamar a la guardia municipal, pasando por denunciar al responsable o incluso sellar la ventilación con espuma.
A veces imaginaba que Alejandro se daría cuenta de que estaba molestando a todos y pediría perdón, o que se marcharía, o cualquier otra cosa que pusiera fin al ruido. Sólo quería que dejara de taladrar.
Ese ruido se había convertido en símbolo de injusticia. Pensaba: «¡Que alguien se indigne y pare esta barbaridad!» Pero todos se encerraban en sus hogares y nada cambiaba.
Entonces ocurrió algo que nunca esperé
Una sábado, desperté no por el estruendo, sino por un silencio absoluto. Me quedé acostado escuchando, esperando el próximo chirrido, pero la quietud era densa, serena, casi tangible.
¡Se ha ido! exclamó una voz alegre en mi cabeza o quizá se ha mudado.
El día transcurrió con una sensación de libertad inesperada. El aspirador sonaba suave, la tetera cantaba sin temblar, y la tele no vibraba con el suelo. Me senté en el sofá y, sin darme cuenta, sonreí como un niño.
El domingo también fue callado, al igual que el lunes, el martes y el miércoles. El ruido parecía haberse borrado de mi vida la calma se mantuvo casi una semana entera. Dejé de atribuirla a una reparación, a unas vacaciones o a la casualidad; había algo extrañamente inquietante en aquel contraste tan brusco tras meses de ruido constante.
Al fin, frente a la puerta de Alejandro, reuní el valor para tocar el timbre. La puerta se abrió de inmediato y lo primero que vi fue una mujer embarazada, de rostro pálido y párpados hinchados. La había visto de pasada alguna vez, pero ahora parecía haber envejecido varios años.
¿Usted es la esposa de Alejandro? pregunté con cautela.
Asintió con la cabeza.
¿Qué ha pasado? Yo hacía tiempo que no escuchaba nada
Las palabras se me atoraron en la garganta; ¿cómo podía decir que había venido por el silencio?
La mujer dio un paso atrás, dejándome entrar. Entonces, con voz apenas audible, dijo:
Le ya no está.
No comprendí al principio; tardé unos segundos en juntar el sentido.
¿Cómo cuándo?
El sábado pasado, temprano por la mañana secó una lágrima. Él se levantó antes que yo, quería terminar la cuna del bebé. Se apresuró, temía no acabar a tiempo y se cayó.
Señaló con la mano la parte interior del piso. Allí, contra la pared, reposaba una cuna desmontada, la mitad todavía en su caja, con el manual, los tornillos y las piezas esparcidas sobre el suelo.
Simplemente se desplomó susurró. Mi corazón se quedó vacío. Ni siquiera tuve tiempo de despertarme.
Me quedé allí, como atrapado al suelo. Sus palabras se filtraban lentamente en mi conciencia, pesadas y dolorosas.
El ruido, ese taladro que tantas veces me había irritado, se había silenciado para siempre. Mis ojos cayeron sobre la caja de piezas: diminutos tornillos, una llave Allen, pegatinas con números de referencia, todo ordenado con el esmero que solo muestra quien realmente quiere lograr algo importante.
¿Necesitan algo? dije en voz baja, pero ella negó con la cabeza.
Gracias, no nada
Me retiré casi de puntillas, como quien se aleja de una herida recién abierta. Cada paso que descendía por la escalera llevaba consigo una culpa sorda, sin forma concreta, pero que quemaba por dentro.
En mi piso, miré al techo. El silencio era denso, como una acusación. ¿Acaso había odiado a Alejandro solo porque me impedía dormir? Lo había maldecido como a un ruido, no como a un ser humano. Ahora ya no estaba. En cambio, quedó una mujer que lloraba su pérdida, un bebé que nacería sin padre y una cuna que él nunca pudo montar.
Tengo que ir a verla pensé. Quizá pueda ayudarla. Es poco lo que puedo hacer
Esa noche, cuando el pensamiento se calmó, volví a mirar al techo. La muerte del ruido aún flotaba allí. Sentado en la cocina a media luz, comprendí que no volvería a conciliar el sueño sin pensar en todo lo ocurrido. Subí de nuevo, llamé al timbre. La puerta se abrió y la mujer, sorprendida, alzó una ceja.
Disculpe sé que apenas nos conocemos. Pero si me lo permite, puedo montar la cuna. Él quería que estuviera lista. Y si puedo, quisiera ayudar.
Al principio no respondió, solo me observó largo rato, como intentando descifrar mis intenciones. Finalmente asintió lentamente.
Adelante.
Entré, pisando con cuidado entre las cajas de piezas. Trabajé en silencio, atornillando cada tornillo con delicadeza. La mujer estaba en el sofá, acariciando su vientre y sollozando a peine, sin interrumpirme. Cuando coloqué la última pieza y ajusté la barra trasera, la atmósfera del cuarto cambió, como si una carga se hubiera disipado.
Se acercó, pasó su mano por la suave traviesa de madera.
Muchas gracias susurró. No tiene idea de lo importante que es esto para mí.
Yo sólo asentí, sin saber qué decir. Al salir, pensé, por primera vez en mucho tiempo, que había hecho algo verdaderamente correcto y sentí que, de alguna manera, aquel lugar volvería a ser mío.