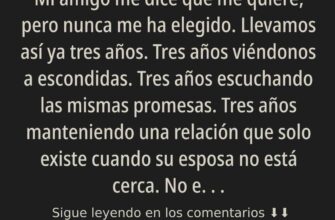15 de octubre de 2023
Hoy me he sentado a escribir porque la noche anterior quedó demasiado clara la línea que crucé. Me llamo Carlos Martínez, tengo treinta y ocho años y soy gerente de ventas en una compañía de obras civiles con sede en Valencia. Mi esposa, Almudena Ruiz, es dueña de una cadena de talleres de confección y de una pequeña fábrica textil que ella misma levantó después de que su primer marido la abandonara con un hijo y unas deudas que parecían no acabar nunca.
Almudena, de cuarenta y ocho años, es una mujer fuerte, visionaria y, sobre todo, muy práctica. Cuando nos conocimos, tres años atrás, yo le ofrecí una cena improvisada, le llevé flores sin excusa y la llevé a la playa de la Malvarrosa en un fin de semana de desconexión. Esa fue la base de nuestro matrimonio, pero el deseo de crecer económicamente pronto comenzó a nublar mi juicio.
Hace una semana escuché a mi mejor amigo, Víctor Gómez, en el salón de mi casa. Él, que lleva años en el sector inmobiliario, me contó que su empresa había conseguido una oportunidad para entrar en la fase de excavación de un nuevo complejo habitacional en el barrio de Campanar. «Si invertimos diez millones de euros ahora, dentro de un año esas viviendas se duplicarán de valor», me aseguró con la convicción de quien vende un coche nuevo.
Yo, con la mirada centrada en la pantalla del móvil, corregía la raya de mi peinado y respondía: «Almudena, piensa en la seguridad que nos brinda este colchón financiero. Si la obra falla, podré pagar los sueldos, comprar la tela que necesitamos para la próxima temporada de uniformes escolares y cubrir los gastos de los eventos de fin de año».
Almudena, con la taza de té ya fría entre sus manos, me miró y replicó: «Carlos, esos diez millones son todo lo que tengo disponible y la reserva de la empresa. Si algo sale mal, no habrá de dónde pagar a los empleados ni a los proveedores». Yo, impaciente, le dije: «No te preocupes, Víctor no nos va a pasar nada. Él mismo está invirtiendo, confía en él».
Yo la quise, su energía juvenil, sus ojos brillantes y su capacidad de escuchar. Pero también sabía que siempre había sido ella quien cargaba con todo el peso del negocio. Su primer marido la había dejado; ella había reconstruido su vida y su empresa. Yo, en cambio, sólo aportaba el encanto de un hombre que trae flores y cena a la hora señalada.
Los últimos días se convirtieron en una sucesión de propuestas: un coche de lujo para “estar a la altura” de la esposa de un empresario, una inversión en criptomonedas que prometía riegos mínimos y, finalmente, este proyecto de la obra. Cada vez que Almudena pedía tiempo para consultar con su abogado, yo le contestaba con sarcasmo: «¿Con el viejo Don José, el que todavía guarda los sobres bajo el colchón?». Le urgía: «Mañana es el último día para asegurar el precio, Víctor ya tiene la reserva».
Una tarde, me arrodillé delante de ella, tomé sus manos y dije: «Almu, créeme. Quiero que vivamos mejor, que no tengas que pasar jornadas interminables, que podamos comprar una casa de campo y viajar a Bali. Todo por nuestro futuro». Ella, con los ojos castaños, dudó pero acabó aceptando, diciendo que iría al banco al día siguiente para revisar los documentos.
Al día siguiente, Almudena se dirigió al banco, pero en vez de retirar dinero, revisó las cuentas. Su intuición, esa voz interior que le había impedido firmar un contrato con un proveedor poco fiable años atrás, le susurró: «No te apresures». En medio de la jornada, la máquina de coser del taller principal se averió y la Agencia Tributaria apareció inesperadamente para una inspección de rutina. Almudena estuvo como una ardilla en una rueda, firmando actas, calmando a los costureros y, al final del día, su cabeza latía como si le hubieran golpeado con un martillo.
Decidió volver a casa antes de pasar por la oficina. Al llegar, vio un jeep negro estacionado frente al edificio. Pensó que serían vecinos, pero al entrar escuchó voces apagadas y el tintineo de copas. No recordaba que hubiéramos invitado a nadie. La puerta del salón estaba entreabierta y una risa áspera y ronca resonó: «¡Vaya, hermano! ¿Ya la convenciste?». Reconocí la voz de Víctor.
Carlos mi propio nombre respondió con una sonrisa forzada: «Te lo dije, la clave está en la persuasión. Un poco de halago, unas promesas de futuro y la gente se rinde». Víctor, con una cerveza en mano, añadió: «Diez millones, ¿no? La ancianita dirá que todo es limpio y nos hará el préstamo para nuestro complejo de lujo».
Me quedé paralizado contra la pared, escuchando cómo mi esposa, con la respiración entrecortada, preguntaba: «¿Diez millones?». Víctor se mofó: «Sí, la vieja nos va a dar todo, está perdidamente enamorada, nos llama «cariño».»
En ese momento comprendí que todo había sido una farsa. Cada gesto mío, cada palabra dulce, cada cena romántica, había sido parte de un guion para convencerla de firmar un préstamo con una empresa fantasma que Víctor había creado. Yo, que me creía el galán, era sólo el actor principal de una estafa.
Almudena se levantó lentamente, tomó sus zapatos y salió de la casa sin decir una palabra. Llamó al ascensor, bajó al sótano, subió al coche y, con el motor rugiendo, se dirigió al banco. En el asiento del copiloto guardó una maleta deportiva que, sin que yo lo supiera, estaba llena de billetes en euros, diez millones exactamente, preparados para ser entregados a Víctor.
Yo me quedé en la puerta del garaje, con la mirada perdida, mientras ella se alejaba. En el retrovisor pensé: «Bali, Italia, lo que sea». Pero en mi interior la única certeza era que había perdido a la mujer más valiente que había conocido.
Almudena volvió a casa con una cena de celebraciones, invitó a Víctor y, en un tono casi teatral, le presentó a los invitados: «¡Bienvenidos! Hoy celebramos la decisión sabia». Víctor, con la cara pálida, aceptó la copa de coñac y añadió: «¡A los grandes negocios!». Yo, sentado a su lado, sentía cómo mi corazón se deshacía con cada sorbo.
Al final de la noche, cuando el último vaso quedó vacío y los invitados se retiraron, Almudena se acercó a mí, me dio un beso en la mejilla y dijo: «Carlos, mañana iremos al banco. Tengo el pasaporte listo y los documentos en orden». Yo, sin aliento, escuché su voz llena de determinación.
Al día siguiente, ambos nos dirigimos al banco. Allí, en una sala VIP, una gestora nos entregó sobres con diez millones de euros, perfectamente empaquetados. Yo, como un niño con juguete nuevo, miré el dinero, pero Almudena, con la mirada firme, firmó la orden de gasto y colocó el efectivo en su bolso.
Al salir del banco, le dije a Víctor que íbamos a la oficina del notario. Almudena, sin perder el ritmo, se detuvo frente a su coche y, con una sonrisa que ocultaba su furia, abrió el maletero y dejó caer una gran maleta de deporte. Dentro, no había ropa ni calzado, sino una pila de documentos y una nota que decía: «Esto es todo lo que tienes, Víctor.».
Cuando le mostré la maleta, Víctor se quedó mudo. Le dije: «Escucha, Sofía, la mujer con la que planeabas Bali, esa es mi esposa. Yo la escuché todo, cada palabra sobre la empresa fantasma, el préstamo y el plan para abandonarme».
Él intentó justificarlo como una broma de copas, pero yo sabía que la verdad estaba en sus ojos. Almudena, con la voz firme, le dijo: «Voy a bloquear tus tarjetas, tus cuentas y tu acceso a mi empresa. Ya no tienes nada que robar». Le entregó también la copia de la grabación que había instalado en el salón para vigilar a la empleada doméstica, pero que ahora servía para atrapar a un estafador.
El rostro de Víctor se volvió pálido, como si una sombra lo hubiera cubierto. Me pidió perdón, me suplicó que lo dejara, que lo ayudara a salir de la ruina. Yo solo pude observar cómo la máscara del marido cariñoso caía, revelando al hombre desesperado y mentiroso que había sido.
Almudena, sin mirarme, subió al coche, cerró la puerta y arrancó. Yo me quedé allí, solo, con la mirada fija en el horizonte de la autopista, mientras ella se alejaba hacia la ciudad. Entre lágrimas y una extraña sensación de alivio, pensé en todo lo que había perdido y en lo que había recuperado.
La lección que hoy me llevo es clara: la confianza es un tesoro que se gana con la honestidad, no con promesas vacías ni con planes de enriquecimiento rápido. El amor que se basa en el engaño se deshace al primer soplo de realidad. Yo, Carlos, he aprendido que la verdadera riqueza está en la integridad y en saber respetar a quien comparte la vida contigo.
Carlos.