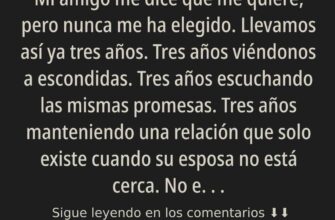Llegaba tarde. Otra vez llegaba tarde a la reunión con la administradora del restaurante donde, dentro de un mes, tendría que celebrarse mi boda. Un banquete para cien personas, el menú que había de aprobar hoy, la cata, la elección de los ramos y la distribución de los mesas: todo dependía de mi visita. Pero estaba atrapada en un embotellamiento de la hora punta, con los faros rojos formándose como una marea delante de mí. Cada minuto de retraso latía en mi sien como una picadura.
Sofía González de la Vega, de treinta y siete años, propietaria de una cadena de cinco salones de belleza premium Encanto. Directiva, exitosa, una verdadera iron lady española que siempre sabía lo que quería del negocio, de los empleados y de la vida. Excepto, claro, en lo personal. Diez años había dedicado por completo a construir su imperio de la belleza y, en cuanto a los hombres, al amor y a la familia, no había dejado ni un minuto. El alma se sentía vacía, hasta que apareció él. Arturo. Perfecto, cortés, de gusto impecable y con un currículum tan pulcro como su traje. Parecía que el destino, por fin, me regalaba una oportunidad de felicidad.
Con la bestia del tráfico finalmente vencida, tomé una vía alternativa y, en quince minutos, aparqué frente al lujoso restaurante El Montblanc. El corazón me golpeaba como un bombo; la lista de preguntas para la administradora revoloteaba en mi cabeza. Y entonces, casi la choqué. Una niña de unos diez años, descalza, con un vestido gastado hasta los huecos, una enorme madeja de rosas marchitas apretadas en sus delgadas manos. Olía a polvo y a abandono.
Por favor, ¿me compra unas flores? su vocecita era tenue pero firme. Me ofreció una rosa cuyo capullo ya se había caído, perdiendo pétalos.
No, niña, ahora no puedo intenté evitarla con cortesía, pero sin éxito. Ella se plantó en medio del paso, con una mirada tan adulta como desesperada.
Por favor, es urgente. Es la última rama apretó los tallos contra el pecho y casi me parece que iba a llorar.
¡Madre mía, qué me dices! No tengo tiempo para esto pensé, pero su voz, ahora más fuerte, me atravesó como una aguja helada:
No te cases con él.
Me quedé paralizada, como si me hubiese dado una descarga eléctrica. Giré lentamente, el sonido retumbaba en mis oídos.
¿Qué? repetí, sin comprender.
La niña no parpadeó. Sus ojos, serios y penetrantes, me escudriñaron.
No te cases con Arturo. Te está engañando.
Un escalofrío recorrió mi espalda. El aire se volvió denso y pegajoso.
¿Cómo sabes su nombre? temblé.
Lo vi todo. Está con otra. Gasta el dinero que es tuyo. Su coche es blanco, con una abolladura en el ala izquierda, igual que el tuyo.
Mi mente se cerró en esa abolladura. El mes pasado había raspado el ala de mi coche contra una columna del garaje subterráneo y, por orgullo, no lo había mencionado a nadie. ¿Cómo lo sabía?
¿Me has estado siguiendo? exhalé.
Lo he estado siguiendo a él corrigió sin pudor. Arturo mató a mi madre. No con sus manos, pero con él murió. Su corazón se desgarró de pena.
Algo dentro de mí se quebró. Me senté en cuclillas, a su altura, y por fin vi cada pecio de su carita pálida, la tierra en sus mejillas, los pies delgados como ramas.
Cuéntame, con calma, paso a paso. ¿Quién era tu madre? pregunté, intentando suavizar el tono.
Se llamaba Irene. Tenía una floristería enorme, olor a paraíso. Entonces llegó él, Maxim, se presentó así. Le regaló un gran ramo, llegó todos los días, decía cosas bonitas, y ella se enamoró como una niña.
¿Maxim? pensé, aunque mi prometido se llamaba Arturo. Un desconcierto helado me sacudió.
No, no sacudió la cabeza, y sus trenzas se agitaron. Es el mismo. Tiene una cicatriz en la mano derecha, justo aquí señaló su muñeca con un dedo delgado y siempre lleva un traje gris, muy caro, con una corbata de seda color cereza. Tú se la habías regalado por su cumpleaños; él se la lució por teléfono, y su madre lloró.
Me quedé sin aliento. Había comprado esa corbata en Milán hacía un mes, y él la había convertido en su amuleto. No podía respirar.
Sigue, por favor.
Irene invirtió todo en su negocio. Le contó que abriría una cadena de restaurantes como este señaló el edificio del Montblanc , vendió la tienda, sus flores, su sueño, y le dio trescientos mil euros. Él prometió casarse, irse al mar. Luego desapareció. Irene buscó, llamó, sin respuesta. Lloró cada día, dejó de comer, de dormir, se quedó mirando por la ventana. Dos meses después, el médico dijo: paro cardíaco por estrés.
Trescientos mil euros repetí, pero mi propio negocio había recibido cuatrocientos mil euros para la apertura del restaurante, exactamente la cantidad que él buscaba.
¿Cómo lo sabes? susurré, temiendo la respuesta.
Sacó del bolsillo de su vestido una foto arrugada. En ella, un hombre y una mujer se abrazaban en un parque. Lo reconocí al instante: Arturo, pero con el pelo más corto y sin la barba que yo le había pedido que dejara crecer.
¿De dónde sacaste eso? mi voz traicionó.
La madre la guardó. La encontré dos semanas después del funeral. Lo vi en la calle, quise acercarme, pero me asusté. Lo seguí, lo vi llegar a tu casa, besarse. Pensé que debía advertirte, para que no te pasara lo que a ella.
Miré a la niña descalza, con la evidencia del engaño en la mano, y sentí que la verdad que decía era aterradora y, al mismo tiempo, reconfortante.
¿Cómo te llamas? pregunté, con la garganta seca.
Katia.
Katia, ¿tienes hambre?
Asintió, y su pequeño gesto rezumaba el dolor de su solitaria existencia.
Ven conmigo. Primero come, luego cuéntame todo desde el principio.
El administrador, un caballero impecable, nos recibió con una sonrisa radiante, pero al ver a mi acompañante, su semblante se tornó pálido.
Sofía González de la Vega, ¿con una niña? inquirió, entre la sorpresa y una ligera censura.
Sí. Ponnos una mesa en la esquina más tranquila y tráiganme el menú le recorté, sin espacio para discusión.
Pedí a Katia todo el postre y la sopa, un puré delicado, un filete mignon con verduras. Ella comía con avidez, pero con una educación que delataba la enseñanza de su madre: cada bocado lo masticaba lentamente, como si fuera un acto de reverencia. Me avergonzó mi rudeza anterior.
¿Dónde vives ahora, Katia? pregunté cuando hizo una pausa.
En el refugio El Rincón. Temporalmente, hasta que la tutela encuentre un hogar definitivo.
Un refugio. Dios, tenía sólo diez años y ya estaba sola en este mundo cruel, sin madre, sin casa, con el peso de una pérdida que un adulto difícilmente soportaría.
Cuéntame de tu madre. De ese Maxim. Todo lo que recuerdes.
Katia dejó el tenedor, juntó las manos en el regazo y empezó su relato, tan sereno y sin lágrimas, como si fuera un informe. Su calma era más aterradora que cualquier llanto: había agotado ya todas sus lágrimas.
Irene era una florista de éxito, con una boutique que entregaba a toda la ciudad, con clientes corporativos grandes. Soltera, hermosa, fuerte, crió a su hija sola y anhelaba el hombro de un hombre. Conoció a un hombre que se presentó como Maxim. Le regaló un gran ramo, llegaba todos los días, decía palabras dulces, y ella se enamoró como una niña.
¿Y después? pregunté.
Tras la desaparición de Maxim, mi madre llamó a la policía. Le dijeron que no era fraude, solo una mala inversión, sin pruebas. Le enviaba mensajes, los leía los iconos estaban en azul pero nunca respondió. La vio y se volvió loca.
¿Lo viste con otra mujer? inquirí.
Sí, ayer, en la Galería del Prado. Le compró un abrigo de visón a una mujer que reía y lo besaba. El cajero dijo: Gracias, Sofía González de la Vega, feliz compra.
Mi tarjeta. Yo le había entregado una tarjeta extra para gastos menores, confiando ciegamente.
¿Podrías mostrarme a esa mujer? pregunté, con voz temblorosa.
Katia asintió con seguridad.
Es alta, como usted, con el mismo pelo rubio y perfume dulce.
Tras el almuerzo devolví a Katia al refugio, un edificio de ladrillo gris en la periferia, y regresé a mi apartamento, el que había comprado con mis propios ahorros antes de conocer a Arturo.
Él estaba en el salón, con mis pantuflas, mirando una película en el portátil. Sonrió con esa mueca hollywoodense cuando entré.
Hola, mi sol. ¿Aprobamos el menú? se levantó y me abrazó, su aliento olía a menta y café.
Me quedé inmóvil, luego devolví el abrazo de forma mecánica, pegándome su pecho con la cara. Inhalé su aroma familiar, que antes me volvía loca y ahora me provocaba náuseas.
Sí, todo bien balbuceé. En un mes: nuestra boda.
No puedo esperar ese día susurró al oído, con una dulzura falsa que me revolvía el estómago.
Aquella noche, cuando su respiración se estabilizó y se quedó dormido, tomé su portátil. La contraseña la sabía: 777777. Él mismo había dicho que no había secretos entre nosotros. Una sonrisa cínica se dibujó en mi cara.
Abrí su correo y encontré el infierno: carpetas ordenadas con conversaciones con cinco mujeres. Cada una recibía los mismos halagos: eres mi único sol, soñamos con nuestro futuro. Cada una le pedía dinero: inversión en startup, problemas temporales, socios que nos han estafado.
Fotos. Arturo con distintas mujeres, en distintas ciudades, en distintas situaciones, siempre besando, siempre mirando a cámara como un enamorado sincero.
Al final, un archivo llamado Cálculos. Una tabla pulcra: nombre, cantidad, estado. Sofía 4.000.000 euros; Lucía 2.000.000; Elena 1.500.000; Irene 3.000.000; Olga 800.000. Total: 11.300.000 euros.
Un plan de negocio meticulosamente armado, basado en corazones confiados. Cerré el portátil y me quedé mirando el techo.
Duerme, querido mentiroso. pensé. Esta será tu última noche tranquila en esta cama.
A la mañana siguiente, interpreté mi papel a la perfección: desayuno, beso de despedida, sonrisa a su Te amo. Cuando salió, activé mi venganza con frialdad calculada.
Primero, contraté a un detective veterano, un lobo curtido, y le entregué toda la información. Él rastreó a las mujeres, descubrió sus domicilios y bajo un pretexto los reunió.
Todas, desconcertadas, contaron la misma historia: flores, cenas, promesas de paraíso, pedidos de ayuda y una desaparición brutal.
Sofía González de la Vega resumió el detective, es el típico caso del galán estafador. Elige mujeres solteras, exitosas, hambrientas emocionalmente, las envuelve con un guion ensayado, extrae grandes sumas y desaparece.
Pero yo no era una más protesté. Él iba a casarse conmigo.
Porque tú eres su premio mayor replicó. Cinco salones de belleza, propiedades, un patrimonio que él devoraría tras el matrimonio. Planeaba obligarte a vender o a hipotecar, y luego desaparecer con todo.
Le pregunté qué aconsejaba.
Denuncia a la policía de inmediato. Recopila a todas las víctimas, redacta una denuncia conjunta. La evidencia ya es abrumadora.
Así lo hice. Con tres mujeres dispuestas a luchar, nos reunimos en mi salón, en una sala privada, cuatro desconocidas unidas por un hombre. Fue incómodo, amargo, vergonzoso.
Yo pensé que él era un regalo del destino confesó Lucía, de cuarenta, con ojos cansados. Tras mi divorcio no confiaba en nadie, y él derritió el hielo.
Es un profesional, dijo Elena, directora de una pequeña agencia de modelos. Conoce la psicología, sabe qué decir, cómo mirar. Yo, que trato con gente a diario, caí en su juego.
Redactamos denuncias con capturas de pantalla, extractos bancarios, testimonios. Las entregamos al fiscal especializado en delitos de estafa.
Necesitamos pillar al sospechoso con las manos en la masa indicó el fiscal. Solo así habrá condena firme.
Yo le dije que lo haría.
El plan era sencillo: seguir viviendo con Arturo como si nada, seguir besándolo, riendo con sus bromas, hablando de la boda y la luna de miel. Actuaría como la tonta enamorada, pero con la cabeza fría.
Dos semanas después, bajo la excusa de una celebración de aniversario, propuse una cena en el mismo El Montblanc, donde nos habíamos encontrado por primera vez.
¡Vamos a organizar una fiesta pequeña! anuncié, con una sonrisa que casi se fundía con la de Arturo.
Él se iluminó.
¡Genial, mi sol! Reservaremos la mejor mesa, cava, ostras ¡todo lo mejor!
Yo sabía que la mesa de al lado estaba ocupada por policías con grabadoras.
Esa noche, vestí mi vestido negro más elegante, los joyones de mi abuela, y me preparé para que su castillo de mentiras se derrumbara.
En el restaurante, nos recibieron como reyes. Mesa en una terraza con vista panorámica, velas, violín en vivo. Arturo estaba más encantador que nunca, con dulces palabras y miradas que, si yo creyera, podrían haber engañado a cualquiera.
Sabes, creo que soy el hombre más feliz del mundo decía mientras me rozaba la mano. Conocer a una mujer como tú es como ganar la lotería.
¿De verdad? respondí, levantando mi copa. ¿Y qué hay de Lucía, Elena, Irene o quizás prefieres que te llamen Maximiliano?
Su sonrisa se descolgó, como una máscara que se despega. Los ojos, antes cálidos, se volvieron fríos y afilados como cristales.
¿Qué dices, Sofía? intentó disimular, pero el pánico se asomó en sus labios.
Yo me quedé allí, con la copa en la mano, y dije:
Te digo que el juego se ha acabado, Arturo. O, como tú, tienes varios pasaportes y varias vidas.
En ese momento, dos hombres de traje aparecieron sin decir palabra y le dijeron:
Arturo Méndez, está detenido bajo sospecha de estafa de gran magnitud. Por favor, acompáñenos.
Los brazaletes de acero crujieron en sus muñecas. Él intentó levantarse, pero la mirada que lanzó a mi dirección era una mezcla de furia y súplica.
Eres una perra susurró, demasiado bajo para que el camarero escuchase.
Yo, sin perder la compostura,Mientras la puerta del restaurante se cerraba tras los agentes, supe que la vida que había construido a base de ilusiones finalmente se desvanecía, dejando paso a la verdad que yo y Katia habíamos descubierto.