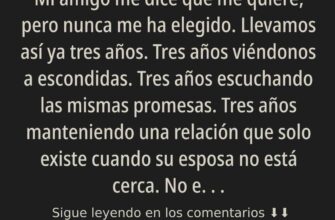No dejes de creer en la felicidad
Hace tiempo, en la flor de la juventud, Elena se adentró en la bulliciosa feria del pueblo. Una gitana de ojos oscuros como la noche la agarró del brazo y, canturreando, le dijo:
¡Tú, guapa, vivirás en una tierra soleada donde el aire huele a mar y a uvas!
Elena soltó una carcajada:
¡Qué disparate! ¡Jamás abandonaré mi ciudad!
Así siguió la vida, con un matrimonio por amor, el nacimiento de su hija Begoña y planes para un segundo hijo. Pero antes de lanzarse de lleno al hogar, Elena volvió a trabajar para no perder el truco. Cinco, seis años y luego podré dedicarme al niño, se decía.
Todo cambió con un viaje de trabajo que deshizo sus planes. Su vecina, la enfermera María, la llamó con voz temblorosa:
¡Elena, han traído a tu Sergio al hospital! La ambulancia llegó de una calle que ni yo conozco.
Nunca sabes en qué esquina salen los secretos familiares.
El regreso a casa fue como un mal thriller. Esa misma noche, Elena corrió al hospital con el corazón en la garganta. Su marido, pálido y con el brazo vendado, evitaba su mirada.
¿De dónde te lo han sacado? preguntó ella en voz baja.
El silencio habló más que mil palabras. Resultó que en aquel apartamento vivía una mujer solitaria, compañera de trabajo de Sergio, con quien llevaba más de un año una amistad sospechosa. Cada quien con su carácter: unos cierran los ojos, otros hacen escándalos y, al final, sirven sopa al infiel.
Elena, sin embargo, era de otro molde. No esperó a que su marido volviera del hospital; había quien cuidar. Empacó lo esencial en una maleta vieja, tomó de la mano a la asustada Begoña y salió de su piso sin mirar atrás.
Vamos a empezar de cero, hija dijo, apretando la pequeña mano.
Su madre los acogió al principio; luego Elena se divorció, repartió la vivienda con el ex y solicitó una hipoteca de 120000, viviendo a medio gas. Se afanó en sustentar a su hija y a sí misma.
Años después, agotada por el trabajo y la soledad, Elena tomó un vuelo a Italia, a la casa de la amiga de su madre, Olga, a una hora de Florencia. Ahorró lo justo y, cuando la presión se volvió insoportable, se compró el billete de un golpe, confiando en que el sol italiano derretiría el hielo de su corazón.
Olga, al escuchar sus amargas confesiones «Ya no volveré a confiar», «El amor no existe para mí», marcó en silencio a su conocido, dueño de una bodega local:
Juan, busca a Lucas. ¡Rápido! Dile que le tengo una novia.
Los pensamientos de Elena estaban lejos de cualquier romance. Ya en pijama, con un libro en la mano, intentaba ahuyentar la melancolía mientras la noche surcaba el sur sin estrellas.
De pronto, alguien golpeó la puerta. Un minuto después, Olga irrumpió en la habitación:
¡Elena, levántate! ¡Tu prometido ha llegado!
¿Qué tontería? rió Elena, pero se puso la bata y salió al salón.
Allí estaba él, alto, con canas en las sienes y ojos que chispeaban. Lucas sostenía un casco y, apoyado contra la pared, un motorado motocicleta de aspecto maltrecho. Había recorrido veinte kilómetros por la sierra bajo la luna para ver a una desconocida.
Olga dijo ¿eres una princesa rusa? balbuceó en un inglés torcido, con acento que parecía música.
Elena, atónita, extendió la mano. Lucas la agarró con sus grandes y cálidas palmas y no la soltó. Se plantaron en el sofá, sin separarse, comunicándose con gestos, sonrisas y miradas, aunque él apenas hablaba inglés y ella ni una pizca de italiano. La conversación, veloz y fascinante, hizo que Olga se retirara con una sonrisa, dejándolos solos con el milagro que acababan de crear.
Al alba, Lucas volvió a montar su caballo de hierro. Más tarde, Elena supo que su vida había sido una cadena de fracasos: dos matrimonios sin hijos ni techo, una habitación sobre el garaje del hermano y ya casi sin esperanza de felicidad.
Diez días antes de su partida, acordaron todo.
Volveré le contestó ella a su propuesta. Viviremos juntos.
Meses en España pasaron como un torbellino: despido, mudanzas, largas charlas con familiares que no entendían su locura. Cada día, el móvil estallaba de mensajes.
Mi sol, ¿cómo estás? Te echo de menos. Lucas.
Nuestra ventana da a un olivar. Tu habitación te espera. Tu Lucas.
Ni los siete años de diferencia (él era más joven) ni la hija de doce años (Begoña) le resultaron obstáculos.
Una tarde, sentados en la terraza de su nuevo hogar bañada de sol, Elena le preguntó, abrazándolo por los hombros:
Lucas, ¿por qué creíste en nosotros tan rápido? ¿No te asustó nada?
Él la miró y en sus ojos se reflejó el mar de la Toscana:
Un viejo viticultor me dijo que encontraría a una mujer del este, con alma de tormenta y corazón buscando calma, y que ella traería la suerte que cultivo en mis viñas pero nunca hallo. Esa eres tú, Elena.
¿Y eso? susurró ella, con lágrimas asomando. ¿Encontraste la suerte?
Lucas no respondió con palabras; sólo la acercó y la besó como si fuera el primer y último beso del mundo. Luego, con su sonrisa de sol, dijo:
¡Tú me encontraste a mí! Soy inmensamente feliz.
Y la vida, por fin, se acomodó. Consiguió un buen trabajo, solicitaron una hipoteca de 180000 para una casita con vistas a los cerros. Lucas adora a su hijastra Begoña, que ahora estudia italiano con entusiasmo. Cada mañana le lleva a la cama café con canela, y por la noche la casa se llena del aroma de una pasta que prepara como si fuera una obra de arte. Su amor está en los ramos de flores silvestres sobre la mesa, en los roces tiernos y en la mirada cuidadosa que le dedica cada amanecer.
Elena floreció. Ni ella misma creía que tanto tiempo había pensado que la felicidad conjunta era un mito. Hoy sabe que la felicidad no es un cuento; camina por el mundo y, obstinada, busca a su otra mitad. Cuando la encuentra, los une con una fuerza tal que ninguna tempestad les asusta.