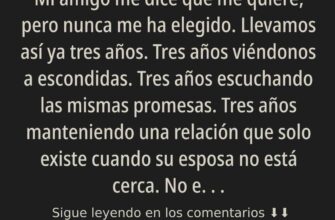Oye, tía, tengo que contarte lo que pasó en casa esta semana y no sé cómo más explicártelo sin parecer un drama de telenovela. Resulta que Sergio, mi marido, me soltó un ultimátum que ni en “Cuéntame 2” veías. Opción A: su madre se muda con nosotros este sábado; opción B: me pido el divorcio. No podía quedarme cruzando los dedos y viendo cómo se le queda la vida a su madre sola por cuatro paredes, así que dijo que si no le damos sitio, él se marcha.
Todo empezó en la cocina de nuestro piso de dos habitaciones en el centro de Madrid. Sergio dejó la taza de café contra el plato y el líquido se derramó sobre el mantel, formando una mancha marrón fea. Él ni siquiera parpadeó; solo me miraba con una mirada que nunca había visto en los quince años de matrimonio, como si de repente tuviera una determinación de acero.
Yo, con la servilleta en la mano, quedé paralizada. El único sonido era el zumbido del frigorífico y el tictac del reloj que cuelga sobre la puerta. Me pregunté si estaba escuchando fantasmas: ¿mudanza? ¿Divorcio? Esa mañana habíamos estado discutiendo qué papel tapiz poner en el pasillo y ahora él me lanzaba esta condición.
¿En serio, Sergio? le dije bajito, mientras colgaba la servilleta del tirador del horno. Tu madre vive a dos estaciones de metro de aquí, nos vemos los fines de semana. ¿Qué problema tiene? ¿Qué soledad? Tiene tres amigas del edificio, va al coro de veteranos y se apunta a esas caminatas nórdicas de verano.
¡Le hace falta compañía! levantó la voz, levantándose de la mesa. No lo ves, la presión sube. Si de repente tiene una crisis nocturna, ¿quién le da un vaso de agua? La ambulancia tardará, y para entonces será demasiado tarde. No puedo dormir sabiendo que está sola entre esas cuatro paredes.
Me senté cansada frente a él. No era la primera vez que hablábamos de esto, pero antes solo eran insinuaciones, ahora era un ultimátum de verdad.
Vamos a ser lógicos, Sergio. Nuestra vivienda tiene dos habitaciones. Una es nuestro dormitorio, la otra la oficina donde trabajo y donde a veces se queda Arturo cuando viene de la universidad. ¿Dónde ponemos a Doña Natividad?
En la oficina, claro respondió sin pensárselo, como si fuera obvio. Tu hijo ya es mayor, que se quede en su residencia o alquile algo si quiere comodidad. Y tu ordenador lo puedes meter al dormitorio o a la cocina; no es como una máquina industrial.
Me quedé sin aliento de la indignación. Esa oficina era mi fortaleza: contaba con la tranquilidad que necesito para hacer mis cuentas de autónoma, guardar carpetas, imprimir documentos. Además, Arturo, aunque estudia en Zaragoza, viene a menudo y necesita su rincón.
¿Entonces propones echar a nuestro hijo, privarme de mi espacio de trabajo y meter en esa habitación de doce metros a tu madre, que además tiene un carácter complicado? le pregunté intentando mantener la voz estable.
¡Carácter es carácter! exclamó Sergio. Es una mujer de temple, exigente, pero le gusta el orden. Y encima es mi madre; me crió sin dormir, me sacrificó. Tengo que ofrecerle una vejez digna. Tú solo piensas en tu comodidad.
Se salió de la cocina, golpeó la puerta con nerviosismo. Yo seguí con la cena, un filete de ternera con puré que a él le encantaba, sin tocarlo. El apetito se me fue al garete.
Doña Natividad, con sus sesenta y ocho años, era una mujer llena de vida, voz potente y una confianza que venía de haber sido maestra y directora de colegio. Cuando decía es duro estar sola, en realidad quería decir nadie me soportará todo el día.
Yo recogía la mesa mientras rondaba en mi cabeza la frase: «O tu madre, o el divorcio». ¿De verdad iba a sacrificar quince años de matrimonio por un capricho de su madre? No había ninguna enfermedad grave, solo hipertensión, que se controla con pastillas, como a medio país.
Esa noche el silencio se volvió denso. Sergio se encogió contra la pared con una manta. Yo miraba el techo, las sombras de la calle que se colaban por la ventana. Recordé cómo compramos el piso: mis padres dieron el primer pago, el resto lo cubrí yo con mi carrera en auge. Sergio trabajaba como responsable de ventas en el concesionario de coches, un empleo estable pero sin grandes perspectivas, y ahora se creía dueño de cada metro cuadrado.
A la mañana siguiente, Sergio, mientras se ataba los cordones, lanzó:
Te espero la respuesta esta tarde. Mi madre ya está empacando. Si no estás de acuerdo, me voy a vivir con ella.
La puerta se cerró de golpe. Yo me deslicé hasta el puff y pensé: todo ya está decidido sin mí. Eso fue un pacto.
Todo el día no podía concentrarme en los informes; los números se me mezclaban. Llamé a mi amiga Irene.
¡Lena, estás loca! me gritó por teléfono. ¿Una suegra en el estudio? ¡Eso es el colmo! La conoces, no la vas a aguantar. Y esa mujer te va a comer viva.
Me ha puesto un ultimátum, Irene le respondí. Habla de divorcio.
Pues que se largue soltó. ¿Qué vas a hacer? ¿Cambiar la vivienda? ¿Venderla? Eso de vivir con Natividad es una muerte lenta. La vas a devorar.
Tenía razón, pero el miedo a romper la familia todavía me retuvo. Quince años no son cosa de poco.
Al atardecer, Sergio volvió del trabajo con un ramo de crisantemos, señal de que algo no iba bien. Se acercó a la cocina donde yo picaba una ensalada.
Lena, sé que es duro pero créeme, será mejor para todos. Tu madre quedará bajo supervisión, nos quedaremos tranquilos. Ella cocinará, y tú no tendrás que preocuparte de la casa mientras trabajas.
¿Y qué le preguntaste a tu madre sobre la tres habitaciones? le dije, intentando no pierda la calma.
Él titubeó, mirando al suelo.
¿Para qué dejar vacío el piso? Lo alquilaremos, el dinero nos servirá. Quizá para la medicina, para el sanatorio
¡Vaya plan! pensé. ¿Negocio?
¿Estás de acuerdo? preguntó, con esa sonrisa torpe.
Yo, sin ganas, le dije:
Acepto bajo condiciones. Prueba de dos semanas. Si mi vida se vuelve un infierno, volvemos al punto de partida. Además, mi oficina sigue siendo mía. Tu madre duerme en el sofá cama del salón, mientras Arturo sigue teniendo su habitación cuando venga.
Él se quedó con la boca abierta:
¿En qué salón? ¡Ese es el pasillo! Necesita tranquilidad.
No tenemos salón, Sergio. Tenemos la oficina que también sirve de habitación de visitas. Allí está el sofá. Arturo viene en un mes, necesita sitio.
Vale, vale hizo un gesto. Lo arreglaremos. Lo importante, que no te opongas a la mudanza. Mañana mismo voy a por ella.
El sábado, Doña Natividad llegó no con dos maletas, sino con una furgoneta llena de cajas, tarros de encurtidos y su sillón de mimbre que ocupó medio de la oficina, tapando el armario de documentos.
¡Ya está, hijita! exclamó. ¿Qué haces como si no estuvieras aquí? Lleva los botes, que no se rompan; son mis pepinillos de la receta de la abuela.
Yo, tragando el ¡qué receta tan comercial!, empecé a desempacar.
Dos horas después, Doña Natividad entró de golpe.
Lena, ¿dónde está la olla grande? miró la habitación con una mirada de inspección. ¿Y qué es ese polvo en la pantalla? ¿Te ahogas con él?
Estoy trabajando, Doña Natividad respondí sin dar la vuelta. La olla está en el cajón inferior derecho. Por favor, toca antes de entrar.
¡Qué desorden! refunfuñó. Sergio tiene hambre y tú estás mirando la pantalla como una estatua.
Me levanté, guardé el archivo y fui a la cocina. El caos reinaba: la suegra ya había reorganizado los tarros de especias, había desplazado la cafetera y estaba friendo algo que olía a quemado.
Doña Natividad, ¿por qué quitaste la cafetera? Tomamos café cada mañana, Sergio.
¡Es malo para el corazón! Traje escarina, es buena y saludable. Tomaremos escarina, no café.
Sergio, sentado, devoraba las albóndigas grasientas que ella había preparado, mientras yo intentaba cortar la ensalada.
¡Delicioso, mamá! exclamó. Lena no sabe cocinar, siempre al vapor y al horno, cosas sanas y todo eso.
Pues sí, hijo replicó Doña Natividad. Hay que esforzarse por el marido. Y por los jóvenes que solo piensan en la carrera. Por cierto, revisé los toallas del baño, son demasiado duras; las mías son de felpa egipcia, mejor.
Yo casi me ahogo con la sorpresa.
Es algodón egipcio, Doña Natividad dije. Son nuevos.
¡No discutas con tu madre! intervino Sergio, firme. Ella sabe lo que hace.
Ese sabe lo que hace se convirtió en el lema de la semana.
Doña Natividad se volvió una invasora constante: subía el volumen del televisor cuando yo necesitaba concentrarme en los informes, entraba al baño justo cuando yo me duchaba para coger una toalla, criticaba mi ropa, mi peinado, mi forma de hablar. Sergio, por su parte, dejó de lavar los platos, se limitó a quejarse de su jefe cada noche, mientras ella le daba pastelitos y le acariciaba la cabeza.
El miércoles volví del supermercado y encontré mi escritorio trasladado a la ventana; en su sitio estaba el sillón de mimbre y el televisor.
¡Más luz! anunció Doña Natividad. Así veo mejor la tele y no me ciega la pantalla.
Esto es mi oficina exclamé. ¿Quién te dio permiso de mover mi mobiliario?
¡Sergio lo autorizó! respondió triunfante. Él es el jefe de la casa.
Corrí al dormitorio, donde Sergio estaba en la cama con el móvil.
¿Qué haces? le recriminé. ¿Por qué permitiste que movieran mi escritorio? No puedo trabajar con el sol en la pantalla.
Lena, relájate se encogió de hombros. Mamá está todo el día en casa, necesita comodidad. Tú puedes bajar las cortinas, ser flexible. Eres una mujer sabia.
Sabia es la que va a empacar tus cosas, Sergio.
¿Otra amenaza? se sentó en la cama. No vas a divorciarte por un escritorio, ¿verdad? Es una tontería.
No es por el escritorio, es porque no me escuchas ni me respetas.
El viernes, me tomé la mañana libre para ir a la oficina de hacienda, pero volví antes y entré por la puerta sin hacer ruido.
Desde la cocina se escuchaban voces. Doña Natividad hablaba por teléfono a gritos, parece que era su hermana, la tía Violeta.
¡Ay, Violeta, qué vida! dijo. Vivo como una monja. Sergio no para de dar vueltas, la nuera siempre con cara larga, pero yo ya tengo contrato de alquiler con los estudiantes, treinta y cinco euros al mes más gastos. ¡Soy una nuera rica!
¿Y vas a ayudarles con ese dinero? preguntó Violeta.
¡Claro que no! rió Doña Natividad. Yo me quedaré con mis ahorros, iré a C
¡A Kislovodsk, a lujos! añadió. No me importa que tengan que pagar la renta.
Yo, con los dientes apretados, escuché cómo se reía como si fuera un cuchillo. No había soledad, no había miedo; había cálculo frío. Elena, la suegra, planeaba alquilar su piso a estudiantes y vivir de sus ingresos, mientras Sergio era solo una pieza del juego.
Me quedé inmóvil. No me lancé al caos, el enojo se convirtió en una calma helada. Fui al dormitorio, saqué la maleta de Sergio y la abrí sobre la cama.
En ese instante, Doña Natividad entró.
¿Qué haces? preguntó, mirando la maleta.
Empaco las cosas de mi marido respondí, tirando los calcetines de Sergio dentro.
¿A dónde va? insistió.
A tu magnífica vivienda de tres habitaciones. A vivir contigo, hoy mismo.
¡Pero allí viven inquilinos! exclamó.
¿Inquilinos? me enderecé y la miré fijamente. ¿Estudiantes que pagan treinta y cinco euros? ¿Que van a pagar por tus dentaduras y tu viaje a Kislovodsk?
Su cara se tornó roja.
¿Me has estado escuchando? dijo, temblando.
En ese momento, Sergio entró por la puerta.
¡Chicas, he llegado! dijo, oliendo el perfume de la maleta abierta. ¿Qué pasa?
¿Lena, a dónde vas? le preguntó Doña Natividad, furiosa.
Él se quedó boquiabierto, sin comprender la magnitud del drama.
Mamá, ¿es cierto lo que dices? inquirió. ¿Que vas a vender el piso y vivir de tus ahorros?
¡Sí! exclamó Doña Natividad. Tengo contrato, no quiero pagar penalizaciones. Soy madre, tengo derecho a vivir conmigo.
Yo, firme, dije:
Mamá, no en mi piso. No bajo tu techo. Sergio, ¿recuerdas tu ultimátum? O tu madre, o el divorcio. Yo elijo el divorcio. He aguantado una semana de este infierno, tus reproches, tu forma de tratarme como una muñeca. Quiero mi casa, mi oficina, mi café en mi máquina.
Sergio se quedó helado.
Lena empezó. No quería que llegara a esto.
No te amo si sólo piensas en tu comodidad y en complacer a tu madre. Váyete.
Yo cerré la maleta y la arrastré al pasillo, anunciando que tenía una hora para que Doña Natividad empacara sus cosas. La suegra gritó, se quejó, reclamó el depósito de la fianza, los muebles, los tarros de encurtidos, pero al final salió con la furgoneta cargada.
Me quedé en el silencio de la casa, el aroma del café recién hecho llenó el aire y, aunque la lluvia golpeaba la ventana, sentí una luz interior. Había perdido una relación, pero me quedaba a mí misma, mi hogar y la tranquilidad que tanto había necesitado.
Al día siguiente llamé a Arturo.
¡Papá, mamá, qué tal! me preguntó. ¿Ya están separados?
Sí, hijo, ya no vivimos juntos respondí, con una sonrisa. Tu habitación sigue libre, cuando quieras vienes.
Él soltó una risita aliviada.
¡Genial! Ya no tengo que aguantar a esa suegra. Voy a pasar más tiempo aquí.
Colgué y, mientras bebía otro café, pensé que los fines de semana que vienen serían míos, tranquilos, sin ultimátums. Y, claro, seguiré compartiendo esto contigo, que siempre sabes escuchar.