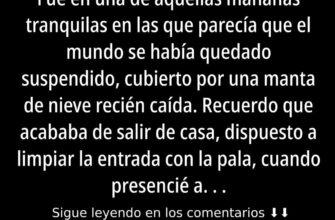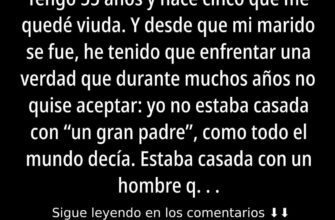¡Una palabra en contra y mi hijo te echa por la puerta! ¡Me da igual de quién es el piso! gritó la suegra.
Inés dejó el plato con el desayuno frente a su marido y, de un tirón, miró el reloj. Son las siete menos cinco. Sergio mascaba el huevo tranquilo, alzando la vista a su esposa de vez en cuando.
No sé cómo tú, pero yo me muero de contento con la visita de mi madre dijo Sergio, sorbiendo su café. Viene del pueblo. El aire de la ciudad le hace bien.
Inés sonrió con la sonrisa forzada, pero guardó silencio. La visita de Ramona, la madre de Sergio, había empezado hace una semana y ya se alargaba como una novela sin final.
Sergio, ¿no me habías dicho cuándo volverá mamá? preguntó Inés, intentando ser lo más delicada posible.
Sergio dejó el tenedor y suspiró:
Por favor, no empieces. Mamá ha venido a descansar. En el pueblo le cuesta estar sola.
Lo entiendo, pero
Un estruendo surgió desde la cocina. Ramona había despertado y ya estaba inmersa en su rutina matutina: batir los platos y hervir la gachas. Inés cerró los ojos. Cada mañana, lo mismo de siempre.
¡Buenos días, jóvenes! anunció la suegra a voz en cuello, apareciendo en la entrada. ¿Que están comiendo a escondidas? ¿Y a mí?
Mamá, yo mismo me he servido explicó Sergio. Inés tiene que irse al trabajo.
Claro, claro, el trabajo de ella cruzó los ojos Ramona. ¿Y quién se encarga de la casa? En el pueblo las mujeres hacen de todo: alimentan al ganado, van al campo y cuidan al marido.
Inés apretó los puños bajo la mesa. Ya había escuchado ese discurso veinte veces. Cada día la suegra encontraba excusa para recordarle que las mujeres de ciudad eran «perezosas y consentidas».
Ramona, de verdad tengo prisa dijo Inés mirando el reloj. Tengo una reunión a las nueve.
¿Una reunión? Siéntate en la silla todo el día y pasa papeles. ¡Eso no es trabajo!
Sergio se metió en el plato, intentando no meterse en medio, como siempre.
Al volver del trabajo, Inés encontró su neceser sobre la mesa del salón, abierto y con el contenido dispuesto como en una vitrina.
Ramona, ¿ha tomado mi neceser? preguntó Inés, intentando sonar firme.
¿Y qué tiene de raro? la suegra se reclinó frente al televisor, el volumen a tope. Veo con qué te untas esa química de ciudad. A mi edad, sin esos frasquitos, la cara tenía color de portada.
Inés guardó sus cosas en silencio y se dirigió al baño. No era la primera vez que la suegra hurgaba en sus cajones; la semana anterior Ramona había «ordenado» todos los armarios y, como resultado, Inés pasó dos días sin encontrar los documentos que necesitaba.
Tras la cena, mientras los platos se acumulaban en el fregadero (Ramona sólo los lava una vez a la semana, los domingos), la suegra encendió un pequeño radio y empezó a cantar «¡Ay, la violeta del campo!». Su voz, fuerte y campestre, resonaba por todo el piso.
Ramona, ¿podría bajar el volumen? pidió Inés. Los vecinos se quejan.
¿Vecinos? refunfuñó la suegra. En el pueblo cantamos hasta el amanecer y nadie se queja.
Vivimos en un edificio de varios pisos, recordó Inés. Aquí hay normas distintas.
Normas, normas gruñó Ramona, pero apagó el radio. Son los de la ciudad los que están confundidos.
Cuando Sergio regresó, Inés intentó hablar con él en privado.
Sergio, ¿hablarías con tu madre? susurró, mientras estaban solos en el dormitorio. Explícale que el apartamento es pequeño, las paredes son delgadas
¿Qué le diré? encogió los hombros Sergio. Mamá es mamá. Tiene sesenta y cinco años. No voy a educarla.
No hablo de educarla, exhaló Inés. Hablo de respeto mutuo.
Tranquila, no exageres desestimó él. Ten paciencia. No va a quedarse para siempre.
Los días pasaban y Ramona no mostraba intención de marcharse. Al contrario, cada vez más acomodaba su vida en la ciudad.
Una tarde, Inés volvió del trabajo y sintió un frío inesperado. Todas las ventanas estaban abiertas pese a los quince grados bajo cero que marcaba el exterior.
Ramona, ¿por qué ha abierto las ventanas? ¡Hace un helado! exclamó Inés, cerrándolas a toda prisa.
¡Ventilando! respondió la suegra con orgullo. Aquí hay bochorno urbano. En el campo el aire es más puro.
Pero la calefacción no aguanta tanto frío. Nosotros pagamos la luz
¡Otra vez el tema del dinero! desestimó Ramona. Los urbanos sólo piensan en la pasta.
Al tercer semana, Inés se sentía como invitada en su propio piso. Ramona había recolocado la ropa de cama «como debe», había reorganizado la vajilla «de forma sensata» y hasta había ajustado los canales de televisión para que «solo se vean programas decentes».
Durante el almuerzo, la suegra no dejaba de criticar los platos de Inés.
Esto no es sopa, es agua coloreada refunfuñó Ramona probando el caldo. En el pueblo nuestro caldo tiene cuerpo. Y la patata está poco hecha, y poca carne.
Si quiere, la prepare usted misma dijo Inés, sin poder aguantar más.
¡Yo la preparo! proclamó la suegra. Te enseñaré cómo se hace.
Al día siguiente, Ramona realmente cocinó la cena. La cocina quedó como un campo de batalla: grasa por todas partes, montones de platos sucios en el fregadero y el suelo resbalaba por el aceite derramado.
¡Esto sí es comida de verdad! anunció Ramona, colocando en la mesa una enorme olla de algo que sólo recordaba a un guiso.
La comida estaba sabrosa, pero a Inés le sobraba el estómago. Pensaba en la limpieza que le esperaba.
Mamá, ¿lavarás los platos? preguntó Sergio con cautela.
¿Platos? alzó Ramona una ceja. En el pueblo los hombres no lavan. Eso es trabajo de mujer.
Pero tú los has preparado recordó Sergio.
Lo que he hecho es alimentar a la familia. Los platos pueden esperar al domingo. Tengo mis propias reglas.
Sergio lanzó una mirada culpable a Inés y se fue a ver el fútbol.
A finales de mes, la paciencia de Inés estaba al límite. No dormía; la suegra roncaba tan fuerte que las paredes temblaban y por la mañana se quejaba de que «los jóvenes hicieron ruido con la cama toda la noche». En el baño, Ramona confundía toallas con paños de cocina, y usaba la crema facial de Inés como remedio para las grietas del talón.
Cuando Inés intentó hablar con Sergio sobre el agobio, él se enfadó.
¡Siempre estás insatisfecha! recriminó. Mamá hace lo que cree que es mejor y tú solo te quejas. Ella cocina, limpia
¿En serio? replicó Inés, incrédula. No limpia. Yo limpio después de ella, y después de ti también.
Ahí lo tienes otra vez suspiró Sergio. No puedes estar siempre reclamando.
Tras esa discusión, Inés decidió aceptar la situación. Tardará o temprano Ramona tendría que volver al pueblo, con su huerta y sus vecinas.
Sin embargo, pasaban las semanas y la suegra parecía haberse instalado de forma permanente.
La gota que colmó el vaso fueron las cortinas. Inés había elegido una tela ligera, la había mandado a medida y había gastado casi la mitad de su paga. Las nuevas cortinas iluminaban la sala, haciéndola más amplia y luminosa.
Esa noche Ramona estaba preparando ñoquis. Inés trabajaba en un proyecto urgente cuando escuchó la puerta abrirse.
Inés, ¿has visto si los ñoquis están listos? Necesito lavar mis manos gritó la suegra.
Inés entró a la cocina y vio a Ramona frotando sus manos en la tela de las cortinas recién colgadas, dejando manchas grasientas sobre la luz.
Algo dentro de Inés se rompió. No gritó, ni alzó los puños. Sólo dijo, con voz firme pero serena:
Ramona, esas son cortinas nuevas. Use un paño.
Oh, un poco de mancha no pasa nada desestimó la suegra. ¡Se secará!
No se trata de la mancha continuó Inés, sintiendo crecer la determinación. Se trata de respeto. Ha pasado mes y medio y nunca ha preguntado si puede tocar mis cosas, mover los muebles o cambiar el orden del apartamento.
El rostro de Ramona se tiñó de asombro.
¿Qué significa «en su casa»? replicó. ¡Este es el hogar de mi hijo! ¡Yo no soy una invitada!
Este es nuestro hogar compartido explicó Inés pacientemente. Y me gustaría que respetara nuestro espacio.
Ramona golpeó la cacerola contra la mesa:
¡Una palabra en contra y mi hijo te echa por la puerta! ¡Me da igual de quién es el piso!
La cocina quedó en un silencio sepulcral. Las palabras de Ramona flotaban como una nube pesada. Inés la miró y sintió como si se activara un interruptor.
No respondió. No lloró. No cerró la puerta a golpe de puño. Sólo se quedó callada.
Se dirigió al dormitorio con paso tranquilo, como quien ejecuta una tarea planeada. Abrió el armario y sacó la gran maleta de Ramona la misma con la que había llegado por una semana hacía mes y medio. La desabrochó con delicadeza y la dejó sobre la cama.
Ramona apareció en el umbral, primero sorprendida, luego desconcertada y, al final, furiosa.
¿Qué haces? vociferó.
Inés no contestó, sólo siguió empacando ropa de la suegra: suéteres, blusas, ropa interior, todo doblado con mimo para que no se arrugaran.
¡Llamaré a Sergio! amenazó la suegra, sacando el móvil. ¡Te lo enseñará!
Inés asintió en silencio, como aceptando el desafío. Luego fue al baño y recogió los artículos de aseo de Ramona: champú, jabón, cepillo de dientes, y los metió también en la maleta.
¡Aló, Sergio! gritó Ramona al teléfono. ¡Tu mujer se ha vuelto loca! ¡Está juntando mis cosas!
Inés no oyó la respuesta, pero el semblante de Sergio mostraba que no se apuraba en ayudar.
Con la maleta cerrada, Inés la dejó en el recibidor. Abrió la aplicación de taxis y pidió uno. La casa de Ramona en el pueblo estaba a unos cuarenta kilómetros, no muy lejos.
El taxi llegará en quince minutos informó Inés, por primera vez dirigiéndose a la suegra. Ya he pagado el viaje hasta su casa.
Ramona quedó boquiabierta. No se lo esperaba. En el pueblo nadie se atrevería a gritarle así, mucho menos a echarla por la puerta.
¡No tienes derecho a actuar así! baló la suegra. ¡En mi casa hace frío y no se ha pasado ni un mes y medio!
Tiene una vecina, Zacaríah Pérez, replicó Inés con calma. Usted dijo que ella cuidaba la casa. Seguro que mantiene la calefacción.
Ramona quiso replicar, pero no encontró argumentos. De hecho, la vecina cuidaba del gallinero y la cabra.
El móvil sonó en la mano de la suegra. La agarró con avidez.
¡Hijo! su voz se volvió súplica. ¡Me estás echando! ¡Vente rápido!
Inés sabía que Sergio no llegaría. Él siempre evitaba los conflictos, prefiriendo esconderse detrás del periódico o del móvil.
Quince minutos después, tal y como había prometido la app, el taxi se detuvo. Inés tomó la pesada pero manejable maleta y se dirigió a la salida.
¿Te vas? preguntó a la suegra, que permanecía en el pasillo con los brazos cruzados.
Ramona la miró con desconfianza.
¿Crees que me iré así de fácil? desafió.
Puede quedarse encogió los hombros Inés. Entonces llamaré a la Policía. Le explicaré la situación. Este es mi piso, tengo los documentos. Decida usted.
Algo en la voz de Inés hizo que Ramona creyera la seriedad del asunto. Con el semblante herido, tomó su abrigo y salió al vestíbulo.
Bajó al portal, dejó la maleta junto al coche. El conductor abrió el maletero y la ayudó a cargarla.
¡Me echa! volvió a gritar al móvil. ¡Haz algo!
Sergio seguía en silencio. Como siempre, no tomó partido.
El taxi arrancó y desapareció tras la esquina. Inés cerró la puerta del piso y se apoyó contra ella, sintiendo una quietud cálida como una manta de invierno. Por primera vez en semanas, pudo escuchar el tictac del reloj de la cocina sin interrupciones.
Se lavó las manos en el fregadero, secándolas con una toalla, no con las cortinas. Miró el reloj: casi ocho de la tarde. Sergio volvería pronto.
No preparó la cena. En su lugar, se hizo un té y se sentó junto a la ventana. Los pensamientos fluían tranquilos, sin prisa. Curiosamente, la ira había desaparecido, dejando solo alivio y una suave alegría, como si le hubieran quitado un peso enorme.
El móvil vibró: mensaje de Sergio.
«Llegaré tarde. No esperes».
Inés sonrió. Claro que Sergio no quería volver a casa justo después de todo lo ocurrido; temía los enfrentamientos y las confesiones. Pero los gritos se habían ido. Inés se sentía más serena que nunca.
Durante dos meses, el piso disfrutó de un silencio absoluto. Nadie ponía la tele a todo volumen, nadie hacía estruendosos platos ni cantaba canciones de campo a todo pulmón. Sólo el silencio. Puro, hermoso silencio.
Se acercó a las nuevas cortinas. Las manchas de grasa de Ramona seguían allí, pero al día siguiente iría a la tintorería o, mejor aún, compraría otras aún más ligeras y aireadas.
El móvil volvió a sonar. Era la suegra.
Aló respondió Inés tranquilamente.
¡Tú tú! se ahogó Ramona. ¡Sabía que eras una mala mujer! ¡Sergio lo verá todo!
Ramona interrumpió Inés no controlo a Sergio. Si quiere mudarse al pueblo, adelante. Pero ya no permitiré que nadie faltre el respeto a mi hogar ni a mí.
¡Lo lamentarás! gritó la suegra antes de colgar.
Inés terminó su té, se duchó, se puso el pijama que guardaba por miedo a la suegra y se acostó con un libro, disfrutando por fin de leer antes de dormir sin tener que limpiar la cocina o planchar la ropa.
Cerca de la medianoche, la cerradura giró. Sergio volvió, tambaleándose como si hubiese tomado unas copas. Inés apagó la luz y fingió estar dormida. Las conversaciones podían esperar al amanecer.
A la mañana siguiente, Inés se despertó con la casa en silencio. No se oían cacerolas golpeando, ni el televisor a todo volumen, ni cantos de acordeón del radio. Era extraño y maravilloso.
Sergio ya no dormía. Estaba en la cocina, con los ojos rojos por la falta de sueño.
Mamá dijo que la echaste empezó sin saludo.
Sí respondió Inés mientras ponía la tetera.
Ella lloró. Dijo que la trataste con dureza.
Llamé un taxi y le empaqué sus cosas contestó Inés, encogiéndose de hombros. No la grité, ni la empujé.
Sergio guardó silencio, reflexionando.
Podrías haber aguantado más dijo al fin. No es joven todavía.
Sergio miró a los ojos tu madre amenazó con echarme de mi propio piso. No respeta ni a mí ni a mi hogar. He aguantado un mes y medio. Basta.
Entonces, ¿qué ahora? preguntó, desafiante.
Tú decides respondió Inés con serenidad. Puedes volver al pueblo con tu madre o quedarte aquí, peroSergio, con la mirada triste pero firme, tomó la mano de Inés y, por primera vez en mucho tiempo, le prometió que respetaría su espacio y su tranquilidad.