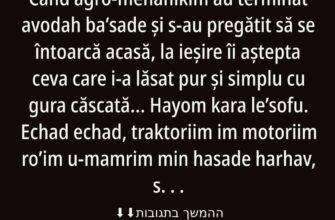Te cuento lo que le pasó a Marisol, porque es una de esas historias que te hacen ver la vida de otro modo.
Marisol tenía una familia que, a simple vista, parecía bastante normal: su padre, Pedro, y su madre, Lidia, vivían en la casita del pueblo de San Martín de la Vega, cerca de la sierra. Todo iba bien hasta que Marisol entró en sexto de primaria y empezó a notar que algo se estaba deshaciendo en casa. Sus padres se habían aficionado al alcohol, primero Pedro y después Lidia, y la atmósfera se volvió cada vez más densa.
Con el paso de los años, Marisol comprendió que no iba a poder sacarlos de ese pozo de borracheras. Cada vez más, se veían discutiendo y cuando la pelea se calentaba, ella terminaba pagando con golpes y gritos. Una noche, cuando Pedro, enfadado, le pidió que fuera a comprar una botella de vino, ella se quedó temblando en el armario del pasillo, pidiendo a gritos:
¿Por qué a mí todo esto? sollozaba, escondida entre la ropa.
Lidia, sin compasión, le dio órdenes como si fuera otra sirvienta:
¡Anda, ve a la tienda y tráeme el cheque! y, si Marisol se negaba por el miedo a la calle a oscuras, Pedro la amenazaba con pegarle.
Cuando la madre la empujaba por la puerta para que pidiera dinero a la vecina Verónica, la joven se sentía atrapada sin salida.
Al llegar a la secundaria, ya sin temor a la oscuridad, Marisol empezó a escaparse cuando sus padres estaban borrachos. Se refugiaba en una casa abandonada al final del pueblo, allí guardaba sus cuadernos y libros, y por la mañana volvía a la escuela con la mochila a cuestas.
Un día decidió que, al terminar la secundaria, conseguiría el título y huiría del pueblo. Tengo que ir a la capital, quizás a Zaragoza, y buscar una oportunidad, se dijo, y empezó a juntar euros a escondidas, aunque cada centavo le costaba un mundo.
Cuando finalmente obtuvo el título, aunque con notas mediocres, guardó su pasaporte, metió lo poco que había ahorrado en una mochila y se marchó al centro de Zaragoza sin decirle nada a sus padres. No tenía a quién contarle su plan, pero deseaba una vida normal, una familia decente y alejarse del caos.
Zaragoza la recibió sin mucho entusiasmo. Al intentar inscribirse en un instituto, le dijeron que había demasiada demanda y que sus notas no le abrirían la puerta, y mucho menos podía pagar una matrícula privada. Descorchó el pecho y se sentó en una banqueta junto a la parada del autobús, observando a la gente que iba y venía.
Cada uno tiene su objetivo pensó. Todos corren con sus cosas, y yo ¿a dónde iré? No tengo mucho dinero y volver al pueblo no me parece una opción; allí me espera la misma pesadilla.
Ya empezaba a oscurecer cuando se le acercó una mujer corpulenta, de edad avanzada, con una bolsa pequeña en la mano.
¿Qué haces aquí sentada, niña? preguntó con cariño. Te he visto varias veces en la tienda, siempre sola. ¿Te ha pasado algo?
Marisol, con la voz entrecortada, respondió:
Vengo del pueblo, quería entrar al instituto, pero no me aceptaron. No tengo dinero para estudiar y no tengo a nadie aquí.
¿Y en tu casa?
No, no quiero volver. Mis padres solo piensan en beber; temo que si vuelvo, acabaré como ellos
La mujer la miró con comprensión y le tendió la mano.
No llores, te entiendo. Si ya decidiste irte, hay que buscar cómo sobrevivir. Ven conmigo, no vas a pasar la noche en la calle. Yo me llamo Carmen González, pero aquí todos me dicen simplemente Carmen.
Marisol, aunque temblorosa, aceptó. Carmen le contó que ella también había quedado sin hogar; su propia hija, Teresa, la había abandonado y ella ahora vivía en un piso de estudiantes trabajando como conserja del aeropuerto.
Mientras caminaban, Marisol le relató a Carmen la historia de su hija Tania, que había sido conductora de tren y había desaparecido tras confiar en un empresario que le prometió un negocio. Al final, Tania la había dejado sin nada, y Carmen terminó trabajando como conserja para poder sobrevivir.
Al llegar al piso compartido, Carmen le ofreció una cama y le dijo:
Mañana te llevaré al director del café de la estación. Siempre buscan gente joven y con buena presencia. Tú tienes la cara de quien podría encajar.
Le presentó a Antonio, el director del café, quien quedó encantado con su sonrisa y la contrató como camarera. Le asignó una habitación en el piso y le prometió que, si trabajaba bien, podría quedarse. Tal vez la suerte finally te sonría, le dijo.
Marisol, agradecida, se quedó dormida en la pequeña habitación. No había conocido a ningún chico antes, pero pronto el destino le jugó una carta. Antonio, el joven director, la miraba con una mezcla de ternura y admiración. Cada día le regalaba pequeños detalles: un lápiz de labios, un rímel, un perfume barato. Ella se sentía flotando.
Una noche, después del turno, Antonio la invitó a su coche para llevarla a casa.
Sube, que estás cansada le dijo mientras la ayudaba a subir.
Marisol se sonrojó y, aunque no estaba segura de sus sentimientos, aceptó. Empezó a pensar que tal vez, por fin, había encontrado una línea blanca en su vida.
Al día siguiente, mientras trabajaba, el vecino de la habitación, Manuel, un camionero que había llegado del mismo pueblo que ella, la saludó.
¿Te vas a quedar aquí? preguntó, curioso.
Sí, estoy en la segunda planta.
Yo también soy de San Martín, pero vine a Zaragoza a ganar dinero. No me gusta la ciudad, pero al menos aquí hay gente decente.
Manuel se convirtió en su amigo, compartiendo historias de carretera, ofreciendo dulces y una charla sincera. Aunque ella sentía una atracción innegable por Antonio, Manuel siempre le recordaba que ella había venido a buscar una vida diferente.
Con el tiempo, Antonio confesó que estaba casado y tenía dos hijos, pero que la amaba y que ella no tendría que preocuparse por el dinero. Le prometió llevársela al verano al mar si ella aceptaba ser su niña. Marisol, cegada por la atención, aceptó sin dudar.
Una madrugada, descubrió que estaba embarazada. Emocionada, corrió a contarle a Antonio.
¡Antonio, vamos a tener un bebé!
Él, con la cara dura, respondió:
Te dije que tengo familia. No quiero otro niño. Aquí tienes un sobre con dinero, y en tres días deshazte de todo esto, o te olvidaré.
Marisol, devastada, recordó las palabras de Carmen: Muchos vienen a la ciudad por la felicidad, pero pocos la encuentran. Lloró en el hombro de Carmen, quien la consoló con té y palabras de aliento.
Los hombres son así, niña, no te lo tomes a pecho. Tu hijo será tu razón de ser, y la vida, aunque dura, siempre te pondrá una mano.
Esa noche, Manuel volvió al piso con bolsas de comida y la encontró llorando.
¿Qué pasó? le preguntó en tono amable.
Marisol le explicó todo, y él la escuchó sin juzgar. Le ofreció comprarle víveres y le prometió ayudarla. Al día siguiente, Manuel le dio una cesta llena de frutas y pan, y le dijo:
No te quedes sola, la vida nos da sorpresas, pero también gente que nos apoya.
Con el tiempo, Marisol dejó el café y se mudó a la casa de Manuel en su pueblo natal, donde él ya había empezado a remodelar una vivienda antigua. Juntos compraron la casa, levantaron una segunda planta y esperaban la llegada de su hija. Manuel ya tenía un hijo de tres años, y la familia creció con alegría.
Hoy, Marisol vive en el campo, rodeada de la tranquilidad que siempre buscó. Su hijo y su hijita la llenan de orgullo, y ella agradece a Carmen, Antonio y Manuel por haberle mostrado que, aunque el destino a veces parece cruel, siempre hay una mano que se extiende para ayudarte.
Así que ya sabes, amiga, a veces la vida te lleva por caminos inesperados, pero al final, cada uno encuentra su propio destino. Un abrazo.