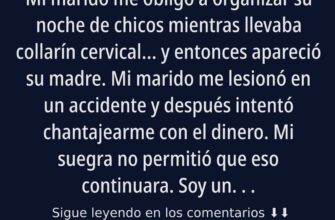¡Mamá, estás loca! exclamó mi hija, Almudena, mirándome como a una lunática. ¿Te has enamorado a esta edad?
Yo, con una taza de té en la mano, estaba plantada en la cocina de mi piso de la calle Gran Vía, sin poder creer lo que escuchaba. No me sorprendía la noticia, sino la forma tan enfadada con la que la había lanzado.
No entiendo dije con calma. Ya eres adulta, tienes marido, hijos. Pensé que te alegrarías de saber que ya no estoy sola.
¿¡Alegrarme!? refunfuñó. ¿Quieres ir de citas, tomarte de la mano por la calle, incluso… acostarte con un hombre? ¡Mamá, eres una abuela! No una adolescente de Instagram.
Me dolió más de lo que imaginaba.
Yo me había imaginado una conversación tranquila: invitarla a tomar el té, sentarnos como dos mujeres mayores y contarle que, desde hacía varios meses, salía con alguien. Que había conocido a Eduardo, viudo, simpático y cálido, con quien íbamos al cine, a pasear y, de vez en cuando, a tomarnos un café y charlar de todo.
En vez de apoyo, sólo recibí vergüenza y un veredicto.
Los nietos se preguntan por qué la abuela se viste así. Los vecinos se chivarran de lo que nos pasa.
¿Y si simplemente he empezado a vivir? pregunté, sin reconocer mi propia voz.
¡A esta edad! sisió. Cálmate.
Y en mi cabeza sólo rondaba una pregunta: ¿merecía realmente la vergüenza solo por haber tenido el valor de amar otra vez?
Durante varios días anduve por la casa como sombra. Todo parecía normal: regaba las plantas, preparaba el caldo del domingo, leía novelas, pero nada sabía igual. Las palabras de Almudena me resonaban: «Una abuela no debería enamorarse, es una vergüenza».
Yo no había hecho nada malo. No había quitado sitio a nadie, ni descuidado a los nietos, ni abandonado mis deberes. Simplemente, por primera vez en años, sentí que alguien me veía como mujer, no sólo como «Carmen de la planta baja» o como madre y abuela. Como ser de carne y hueso.
Conocí a Eduardo por casualidad, en la biblioteca del barrio, cuando levantó el libro que había dejado caer. Sonrió y soltó: «A veces el destino apunta mejor que el catálogo de Amazon». Me hizo reír y, de ahí, surgió la charla de libros que terminó en cafés en la pastelería de la esquina.
No fue amor a primera vista. Primero fue curiosidad, luego calidez y, después, ese temblor extraño que hacía años que no sentía. Como si volviera a tener razones para levantarme de la cama, como si valiera la pena salir de casa.
Almudena decía que había perdido el juicio, que debía ocuparme de los nietos, del crochet o del huerto. Pero, ¿de verdad ser abuela implica renunciar a uno mismo? ¿A los sentimientos, al contacto, al roce?
Eduardo nunca se apresuró. Cuando le conté la discusión con mi hija, me tomó la mano y dijo:
No quiero interponme entre tú y tu familia. Pero si sientes que debo desaparecer, lo entenderé.
Miré sus arrugas, sus ojos serenos y pensé: ¿por qué el mundo nos impide amar cuando ya sabemos de lo que se trata?
No le di respuesta al instante. Le pedí unos días para reflexionar con distancia. Cada día, sin embargo, crecía en mí una sensación nueva: no era nostalgia, ni ira, sino orgullo. Orgullo de que, a pesar de la muerte de mi esposo, de los años solitarios y de las expectativas ajenas, aún puedo amar. Y no pienso renunciar a eso.
Quiero a mis nietos. Quiero a mi hija. Pero no he vivido sesenta y tantos años sólo para encerrarme entre cuatro paredes y esperar a que alguien me permita sentir.
El domingo invité a Almudena a comer. Llegó con los niños, puntual como siempre, con el ceño fruncido y la voz helada. Desde la discusión en la cocina no habíamos vuelto a hablar. Los niños correteaban por el salón, y nos sentábamos en la mesa, cada una inmersa en su plato.
Al postre, sin más preámbulo, dije:
Sigo saliendo con Eduardo. Y no pienso ocultarlo.
Almudena me miró incrédula.
¿Entonces vas a seguir con esto?
Sí respondí. Porque, por primera vez en mucho tiempo, me siento feliz.
¿Y qué dirán los demás? Los vecinos, los niños?
Quizá lo mismo que yo pienso al ver a mi madre, que al fin dejó de temerle a la vida.
Se quedó callada. No esperaba que le contestara sin titubeos.
Me da vergüenza, mamá susurró. No era así como me imaginaba a mi madre en la vejez.
Yo tampoco imaginaba una vejez en la que no pudiera amar le contesté.
Se marchó antes de lo habitual, sin discusión, sin lágrimas, con el mismo aire frío con que había llegado.
Esa noche salí a pasear con Eduardo. Me tomó del brazo mientras cruzábamos la calle donde viven los vecinos; alguien nos miró, otro sonrió, otro volteó la vista. Pero, por primera vez, nada me importó.
Porque, si el amor llega después de los sesenta, no es para avergonzarse, sino para apreciarlo, por fin, como se merece.