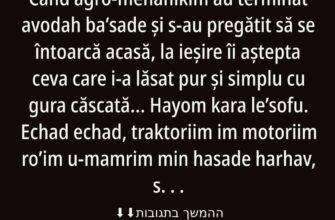Recuerdo, como si fuera ayer, que hacía ya muchos años, en la casa de campo que compartía con mi hermana Sofía en las afueras de Ávila, la conversación que cambió mi vida tuvo lugar bajo el aroma dulzón del té de manzanilla que se evaporaba en la cocina diminuta.
¿Y a qué se debe ese deseo, Natalia? reía Sofía, mientras secaba las lágrimas que brotaban de una risa incontenible. Tienes ya casi cuarenta, ¿para qué una niña?
Yo deposité la taza sobre la mesa con lentitud, sintiendo cómo el espacio de la cocina se hacían cada vez más estrecho. El té dejaba un sabor empalagoso que me recordaba a los recuerdos amargos.
Sofía, lo hablo en serio dije, tomando aire. Quiero adoptar a una niña del hogar de acogida.
Sofía levantó la mano y soltó una carcajada que se tornó en un silbido.
¡Anda ya! A tu edad la gente piensa en los nietos, no en cambiar pañales.
Apreté los dedos alrededor del cálido jarrón de cerámica. Mi hermana, todavía sonrojada de la risa, no percibía el filo de sus palabras.
Escucha, Sofía continué inclinándome. Necesito un hijo. Siento que mi vida está vacía sin él. He contraído dos matrimonios y ninguno ha perdurado. Además, la medicina me impide tener hijos. Quisiera llenar ese vacío
¡Alto, alto! intervino Sofía, alzando la mano. ¿Comprendes lo que dices? No es un juguete, es una responsabilidad de por vida.
Yo me recosté en el respaldo de la silla. La sonrisa de Sofía se desvaneció, dejando paso a una expresión grave.
¿Y si te ocurre algo, Natalia? ¿Qué será del niño? ¿Y el dinero? ¡Imagínate cuánto cuesta criar a un hijo! La ropa, la comida, los colegios, la universidad
Lo he pensado respondí con serenidad. Sé que priorizan a los menores, así que adoptaré a una niña de tres o cuatro años. Podré trabajar desde casa y dedicarle todo mi tiempo libre. Lo lograré.
Sofía sacudió la cabeza, su melena oscura cayó sobre los hombros.
Criar a un hijo no es solo trabajar desde la habitación. Hay que levantarse en mitad de la noche cuando llora, estar en hospitales si enferma, olvidar la vida personal
Yo puedo con eso. No busco relaciones, mi salario es bueno afirmé con firmeza. Tengo ahorros, un piso propio. No tengo de qué preocuparme.
¡No es cuestión de dinero! exclamó Sofía, caminando de un lado a otro de la cocina. No lo lograrás; ese niño arruinará tu vida. ¡No sabes en lo que te estás metiendo!
Yo me levanté lentamente, apretando la orilla de la mesa con los dedos.
Tu hijo no te ha arruinado la vida. Tú lo haces y pareces feliz.
¡Claro que sí! repuso Sofía, girándose bruscamente. Yo tengo una familia completa, marido, hijos. ¡Yo soy feliz! ¿Y tú, sola?
El aire entre nosotras se volvió denso. Yo miraba a Sofía sin poder creer lo que oía.
¿Familia completa? repetí despacio. ¿Quieres decir que yo soy una fracción incompleta?
No, no es eso trató de suavizar su tono. Con un marido es más fácil, él ayuda, me apoya. Tú no tienes a nadie.
Entiendo dije con frialdad. Gracias por tu apoyo, hermana.
Sofía agarró su bolso del alféizar, sus movimientos eran bruscos y nerviosos.
¡Me preocupo por ti! No quiero que cometas imprudencias.
Vete susurré, sin levantar la vista.
La puerta se cerró de golpe. Me quedé sola en la cocina, con el perfume del té sin terminar y el amargor de las palabras pronunciadas. Me senté en la silla y cubrí mi rostro con las manos.
¿Tal vez Sofía tenía razón? ¿Tal vez no lograría? En mi cabeza resonaban dudas, cada palabra de mi hermana dolía como un puñal. Imaginé las noches vacías en mi piso, el silencio que apretaba los hombros, la ausencia de risas infantiles.
Durante dos días continué mi trabajo mecánicamente, respondiendo llamadas de clientes, pero la conversación con Sofía volvía a mi mente una y otra vez. Cada vez que navegaba en los portales de los hogares de acogida, cerraba la pestaña antes de que el corazón pudiera latir más rápido.
Un jueves por la tarde sonó el teléfono de mi amiga Marina.
¡Natalita! ¿Qué te pasa? Tu voz suena apagada.
Le conté el intercambio con Sofía, mis miedos y la herida que me había causado.
Tu hermana está equivocada dijo Marina con determinación. No estás sola. Tienes a mí, a mamá y a papá. Si algo te sucediera, alguien cuidaría de la niña.
Apoyé mi frente contra el cristal frío de la ventana.
¿Y si no lo consigo?
Lo harás. Eres fuerte, inteligente, tienes un corazón generoso. Ese niño tendrá una vida feliz contigo.
Tras la charla con Marina, algo dentro de mí se calmó. Sí, deseaba a esa niña. Sí, estaba dispuesta a ofrecerle amor, cuidados y una buena vida. Ya no me importaba la opinión de Sofía.
El domingo siguiente decidí ir a casa de mis padres para contarles mi decisión. El coche se deslizó suavemente hasta el portón familiar de la villa en las afueras de Segovia. Salí, abrí la verja y caminé hacia la entrada.
En ese momento escuché voces elevadas detrás de la casa. Me congelé. Eran Sofía y mis padres, discutiendo acaloradamente.
¡Debéis disuadirla de esto! gritó Sofía. ¡No debe tener un hijo! ¡Tiene demasiada edad!
Natalia lo quiere, replicó mamá. ¿Cómo puedes decir eso?
Me acerqué sigilosamente, escondida tras una esquina. El corazón me latía con fuerza.
¡Yo solo quiero proteger a mi hermana y a mi propio hijo! exclamó Sofía con furia. Si algo le ocurre a Natalia, esa casa será para mi hijo, ¡mi herencia!
Sentí que el suelo se me escapaba bajo los pies.
¡Entonces esa casa será para el niño que Natalia adopte! continuó Sofía. ¡Ese niño no tiene nada que ver con nosotros! ¡Todo mi dinero irá a ese desconocido!
Un silencio sepulcral invadió el patio, luego la voz de papá rompió el vacío:
Sofía, ¿comprendes lo que dices?
¡Claro! Solo defiendo los intereses de mi familia y de mi hijo.
No pude soportar más. Salí del escondite y grité:
¡¿Cómo pudiste hacerme esto, Sofía?!
Su rostro se tornó pálido.
Natalia
¡Me impediste, me dijiste que no era capaz de criar a un niño! ¿Todo por mi piso y mi dinero?!
Sofía intentó hablar, gesticuló.
¡No entendiste! Yo…
¡Lo entendí perfectamente! me acerqué, con la voz firme. Y me alegro de haberlo oído. De lo contrario, habría seguido culpándome y dudando eternamente.
Mamá bajó la cabeza, papá miró a Sofía con desconcierto.
Natalia, escúchame empezó Sofía.
¡No! ¡Escucha tú! respondí, dándole la espalda. No vuelvas a acercarte. Nunca.
Me dirigí al coche sin mirar atrás. Detrás mío resonaban voces ahogadas, pero ya no les prestaba atención. Un fuego de determinación ardía en mi pecho.
Los meses siguientes transcurrieron entre papeleo, comisiones, psicólogos y servicios sociales. Cada firma, cada certificado me acercaban más a mi sueño.
Y llegó el día. En el pasillo del hogar de acogida, una pequeña llamada Leocadia tomaba mi mano con timidez.
¿Mamá? ¿Eres ahora mi mamá? susurró la niña.
Me senté a su lado.
Sí, mi cielito. Ahora soy tu madre.
Leocadia sonrió y mi corazón se colmó de una ternura que jamás había sentido. Todos los años de soledad se desbordaron en un caudal de amor.
En casa, la niña exploró su nuevo cuarto, tocó los juguetes que había comprado con antelación. Por la noche leíamos un cuento y Leocadia se quedaba dormida apoyada en mi hombro.
Mis padres recibieron a la nieta con alegría. Mi madre no podía dejar de mirarla, y mi padre, en una semana, construyó un columpio en el jardín. Marina también se mostró encantada: su hijo Arturo y Leocadia se hicieron inseparables, jugando cada vez que nuestras familias se reunían.
El único punto negro permanecía la relación con Sofía. En las fiestas familiares ella fingía que yo no existía, giraba la espalda cuando entraba en la sala. Ya no me afectaba. Tenía a Leocadia, la niña que cada mañana corría a mi cama con preguntas sobre el día, que dibujaba con lápices y mostraba orgullosa sus obras, que se quedaba dormida al son de mis nanas y murmuraba te quiero antes de cerrar los ojos.
La vida había encontrado por fin su sentido.
Al caer la noche, cuando Leocadia dormía, me sentaba junto a su cuna y contemplaba su rostro sereno. Mi corazón se llenaba de gratitud: al destino, a mí misma por haber dado el paso, e incluso a Sofía, cuya codicia me había abierto los ojos.
Ajusté la manta y susurré en voz baja:
Duerme, mi solecita. Mamá está aquí.