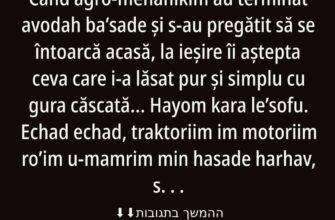Cuando Juan se casó con Leocadia, su suegra, doña Carmen, se encariñó al instante con la nuera. La había observado desde que Juan era un chaval que corría a los bailes con ella.
Juan, ¿te has enamorado? se reía Carmen. Te ves delante del espejo como una doncella rubia. Muéstranos al novio y a la hija.
Me he enamorado, mamá. Ya verás, en un momento lo presento contestó Juan, escapando con una sonrisa.
¡Qué suerte que tengamos una hija como Leocadia para mi hijo! dijo Carmen a su marido durante la cena.
¿Qué Leocadia? preguntó él.
Es la nieta de Federico; él la cría solo. No es una niña consentida, es educada, amable y, además, muy guapa.
Doña Carmen ansiaba saber qué joven había conquistado a su hija. Cuando Juan llegó a casa con Leocadia para tomar el té, la madre quedó tan sorprendida que se quedó sentada sin decir nada.
Hijo mío, ¿has leído mi pensamiento? ¡Yo quería que te casaras con Leocadia! La he observado desde hace años. ¡Mira cómo la miraba! exclamó, mientras la pareja se miraba y reía.
La boda fue una ceremonia campesina, humilde pero llena de amor. Leocadia, aunque no se apresuraba, era decidida; cuando se proponía algo lo hacía con sentimiento, con tino y con delicadeza.
Nuestra Leocadia es como una golondrina, tierna y cuidadosa contaba la madre de Juan a la vecina. ¡Qué buena ama de casa!
Pasado un tiempo nació el hijo, Miro. Los abuelos lo adoraban, aunque llegó prematuro y enfermizo. Con los años fue creciendo, tranquilo y fuerte.
Los años siguieron su curso. Los padres de Juan fallecieron, y dos años después, también él. Murió repentinamente en el patio, bajo el sol abrasador, mientras cargaba heno al granero; su corazón no aguantó el calor. La viuda quedó sumida en un dolor profundo, sin saber qué hacer.
Leocadia y Miro se quedaron solos. Con el paso de los años, Miro se hizo mayor y la vida transcurría apacible. Llevaban una existencia pausada y medida. Cada tarea la planificaban, la discutían y la repartían con calma; trabajaban según sus fuerzas y posibilidades. Tenían, como cualquier familia del campo, vaca, caballo, cerda, gallinas; araban y sembraban. Pero a diferencia de otros, entre madre e hijo no había gritos, reproches ni discusiones.
Si alguna vez el heno no llegaba a tiempo bajo el techo y empezaba a llover, la madre decía:
No te preocupes, hijo, el verano es largo y todo se secará.
Los vecinos, en cambio, siempre armaban escándalos por el mismo asunto, acusándose unos a otros como si fueran a romper la paz.
Leocadia era pulcra; la casa siempre relucía, los suelos estaban impecables, las cortinas bien planchadas. Le gustaba cocinar, aunque no en abundancia, pero sí con variedad. A Miro le encantaba comer, y ella siempre preguntaba qué prepararía para el día siguiente.
A la vecina Ana le sorprendía la abundancia de platos en la mesa.
Leocadia, ¿vives sola con tu hijo y tienes tanta comida? preguntó.
Siéntate, Ana respondió Leocadia. Miro come mucho, aunque no sea grande de estatura.
¡Ay, qué vigor tiene ese muchacho! Ni con la fuerza de Juan. Pero es guapo, al verlo se me eriza la piel rió la vecina. Algún día le tocará una mujer tranquila y buena.
Con el tiempo, la gente del pueblo respetaba a Leocadia y a Miro, los consideraban sensatos, limpios y sin envidia. Miro eligió casarse. Le llamaron la atención de Verónica, una joven alta, corpulenta, casi una cabeza más arriba que él, sin ser una belleza tradicional. Sorprendió a todos que aquel hombre robusto se casara con una muchacha tan poco convencional. Verónica era fuego: veloz, habladora, combativa, escandalosa y ruda.
No entiendo cómo Verónica ha fascinado a mi hijo pensó Leocadia. Son tan distintas que no se pueden cambiar ni a él ni a ella.
Sin embargo, aceptó la situación. Si su hijo estaba feliz, ella también lo estaría. Verónica, parlanchina y enérgica, contrastaba con la frialdad de Miro.
No hay problema, mamá, los niños crecerán y yo seguiré hablándoles, enseñándoles modales y todo lo necesario dijo él, mientras ella guardaba silencio.
La boda transcurrió sin violencia, a diferencia de otras que terminaban en discusiones y borracheras. Muchos aldeanos se quedaban dormidos en la plaza, en bancos o bajo los aleros, y al amanecer se fueron desperezando poco a poco.
A la mañana siguiente, Leocadia salió al patio a recoger los platos; Verónica se acercó a ayudar, refunfuñando:
Esta boda no era necesaria, podríamos habernos casado sin tanto alboroto. Ahora, sigue limpiando
Vete a dormir, Verónica, si no has descansado, yo seguiré limpiando sola respondió Leocadia.
Así, para que después se corra el rumor de que soy una nuera perezosa que no ayuda replicó Verónica, lanzando una mirada fulminante.
No te escuches esos chismes, todavía duermen susurró la suegra.
Ya verás cómo se corre la voz dijo Verónica, con una sonrisa amarga. Conozco bien a las suegras.
Leocadia se mantuvo callada; no tenía por qué defenderse. Desde el primer día, Verónica mostró su carácter. Tras la boda, la vida cambió. Verónica observaba constantemente cómo Miro trataba a su madre, preguntándole por su salud, sus planes. A veces le daba un abrazo o un beso en la mejilla, y él la agradecía por la comida. Otras, la criticaba.
Qué dulzura de niño, pensaba Verónica. Nunca había visto una relación así entre madre e hijo; la mima como a un bebé, y él es un buen chico. Pero, ¿qué tanto cariño le das a tu esposa?
En la tienda, Verónica contaba a las vecinas cómo Miro adoraba a su madre y nunca le decía nada malo.
El abuelo, Don Mateo, escuchó la historia y comentó sacudiendo la cabeza:
¡Ay, qué pena por Leocadia! Hubieron puesto a una urraca en el nido de una golondrina.
Muchos sentían lástima por Leocadia, aunque nadie oía críticas suyas contra la nuera. Sabían que Verónica era difícil, escandalosa, incluso se distanciaba de su propia madre.
Leocadia sabía que Miro había cometido un error al casarse con Verónica, pero nunca lo dijo. No quería sembrar discordia. Verónica, desde el primer día, impuso sus normas, lavaba los platos con prisa y hablaba sin filtro. Era envidiosa y rebelde, pero Leocadia guardaba silencio, sin entrar en discusiones que avivaran los chismes del pueblo.
Al cenar, a veces Leocadia preguntaba a su hijo:
¿Qué tal si mañana preparamos algo más sabroso?
Verónica, que no está acostumbrada a la armonía familiar, respondía áspera:
Lo que se prepare será lo que comamos, no esperes té de la realeza.
Verónica hacía las cosas rápido, pero a destiempo. Cuando ordeñaba a la vaca, el cubo siempre estaba sucio, el heno flotaba en la leche, y luego lo colaba con una tela. Leocadia, en cambio, inspeccionaba el cubo, limpiaba la ubre antes de ordeñar y solo entonces procedía. Cuando hacía sopa, cortaba la patata en cuartos y el ajo en trozos grandes.
Varias veces Leocadia notó la mirada de Miro durante la cena, comprendiendo que prefería la comida de su madre, pero no sabía qué hacer.
Aunque no se gritaban, Leocadia percibía que la vida con Verónica agobiaba a su hijo. Trató de orientar sutilmente la relación, pero al conversar con la nuera comprendió que en esa casa los insultos y los gritos eran cosas normales.
Al año, Verónica dio a luz a un niño, Tomás. El bebé dormía mal, la leche escaseaba y se quedaba hambriento. Verónica no escuchó los consejos de su suegra y no le dio alimento extra.
Leocadia, cansada, empezó a amamantar al nieto clandestinamente; el niño engordó y dormía plácidamente. Un día Verónica lo vio y gritó:
¡Has alimentado a mi hijo enfermo! ¡Podrías haberle matado! ¿Quieres que el nieto sea como él?
Leocadia guardó silencio, pero siguió alimentándolo. Tomás ganó peso, no se quedaba atrás de sus compañeros y ya asistía a la escuela. Con la abuela tenía una relación tierna; el pequeño creció tranquilo y Leocadia lo educaba con su propio cariño. En la escuela sacaba buenas notas.
El padre de Tomás también mantenía una relación afectuosa con él: lo abrazaba y lo besaba. Pero Verónica seguía reclamando:
Hay que criar a un hombre fuerte, no a una niña delicada. No sirves de nada.
El padre solo encogía los hombros.
Nunca hubo discusiones abiertas entre la suegra, el padre y Verónica; ella solo murmuraba en la espalda de su madre y de su hijo, pero nadie le hacía caso. Leocadia conservaba la serenidad para sostener a la familia.
Miro trabajaba en un taller mecánico; la gente del pueblo se preguntaba cómo podía vivir con una esposa que ya había provocado tantos pleitos. Él solo encogía los hombros.
Tomás estudiaba bien; Leocadia se sentaba a su lado, aunque no comprendía las lecciones, asentía cuando él las explicaba. Cuando Tomás se acercó a la edad de adulto, notó que su madre trataba a su abuelo y a su padre con dureza. Le molestaba. Pedía a su abuela que le preparara algo rico; la comida de Verónica le parecía poco cuidada.
¡Qué exigente eres, hijo mío! le decía Verónica. Lo que preparo, eso comes. No soy de sangre real.
Tomás bajaba la mirada y guardaba silencio.
A veces, cuando la abuela estaba enferma, Verónica no se acercaba; él y su padre le llevaban té con mermelada de frambuesa. Tomás observaba todo y reprendía a su madre; cuanto más lo hacía, más ella despreciaba a Leocadia.
El recuerdo de la leche tibia y el pastel que su abuela le traía al volver de la calle le acompañaba siempre. Cuando supo que Tomás había empezado a salir con Tania, una chica simpática del pueblo vecino, le recordó su propia juventud.
Tomás, me gusta Tania, pero no se lo diré a nadie confesó el joven.
Abuela, será nuestro secreto contestó Leocadia, cruzando a Tomás en señal de bendición.
En la ciudad, el internado carecía del calor de la casa de la abuela y de sus pasteles, pero durante las vacaciones Tomás disfrutaba de la hospitalidad de su familia. Cuando tuvo que marcharse para los exámenes finales y la defensa de su tesis, Leocadia lo abrazó con un temblor en la voz y le preguntó:
¿Volverás sólo después de terminar la carrera?
Sí, abuela respondió él. No me quedaré en la ciudad; volveré a casa con el título, y Tania también. Construiremos una casa nueva y te llevaremos contigo. No te dejaré sola.
Leocadia sabía que así sería. Con Tomás y Tania viviría tranquila y feliz, recibiendo al fin lo que había sembrado en su infancia.