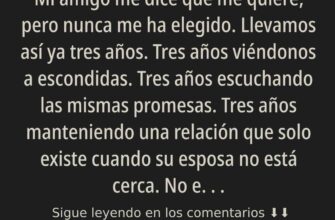Octubre se muestra duro. Fuera no cesa el chaparrón, el viento silba por la calle y el humo sale de las chimeneas, mientras Manuel García está en la cocina, con la mirada perdida. Desde hace dos años su rutina es exacta: se levanta a las siete, desayuna a las ocho, sintoniza las noticias a las nueve. Todo ordenado, los chanclos alineados a la puerta, las tazas en el armario todas perfectamente paralelas, las manijas orientadas al mismo lado. Lleva así la vida desde que falleció su esposa, Lidia.
Qué bonito, nada más, se comenta en voz baja. A ella le habría encantado.
Al atardecer, como siempre, va a la tienda del barrio a comprar pan. Allí lo ve. En la escalinata de la entrada está un gato. De pelaje rojizo, desaliñado, con un ojo vidrioso. Temblorosa, parece que el frío y el miedo la hacen temblar a la vez.
Buenas, colega, se sienta Manuel. No luces muy bien.
El gato le dirige la mirada como queriendo decir: «No hay nada que decir, viejo. La vida duele».
Acércate extiende la mano.
El animal no huye. Se queda quieto, permite que lo toquen y apenas ronronea.
Qué pequeñín, murmura Manuel mientras sacude la cabeza.
En ese momento se oyen pasos en la escalera. Doña Carmen, la vecina del tercer piso, baja para sacar la basura.
¡Manuel García! exclama a viva voz. ¿Qué haces con ese ser?
Está helado, pobrecito.
¡Y bien! No hay nada de lo que andar por ahí. Trae pulgas, infecciones y todo eso.
Manuel se levanta, mira a la vecina y al gato.
Vamos, ¿no? dice en tono bajo. Mejor en calor.
¡Estás loco! protesta Doña Carmen. ¡No traigas mugre a casa!
Y si muere aquí, ¿qué será peor?
Regresa a su piso con el gato a cuestas. El felino camina al lado, vacilante, pero no se aleja. En el umbral se detiene, olfatea el ambiente.
No temas, entra, le anima Manuel. Aquí no es la calle.
Primero lo lleva al baño. Agua tibia y un poco de champú: el gato no se resiste, al contrario, cierra los ojos de placer.
Pobrecito, susurra Manuel, observando las cicatrices y el pelo escaso. ¿Quién te hizo esto?
Le sirve comida: chorizo, queso, y en minutos todo desaparece.
Te llamaré Rojín, decide. Perfecto para ti.
Coloca una toalla vieja sobre el radiador; el gato se enrosca y se queda dormido al instante. Manuel lo observa y piensa: «¿Qué haré ahora? Necesito comida y un veterinario». Pero siente que algo nuevo ha llegado a su casa.
Vale, pasarás una noche. Mañana vemos.
Al día siguiente se despierta con un estruendo. En la cocina el caos: la hierba de la maceta volcada, tierra por el suelo, una taza rota, y Rojín se lambe la pata como si nada.
¿Qué has hecho? exclama Manuel.
El gato levanta la cabeza, mira con indiferencia, como diciendo: «Buenos días, ¿cómo dormiste?»
Ya basta, suspira Manuel, agotado. Lo devolveré. No estoy preparado.
Se queda en medio de la cocina destrozada y siente que su mundo, tan perfectamente ordenado durante dos años, se ha venido abajo en una noche. Se dirige al gato.
No puedo con esto, hermano. Perdóname.
Lo levanta y se dirige a la puerta. Allí se encuentra cara a cara con Doña Carmen, que recoge papeles.
¡Mira eso! dice triunfante al ver el desorden. Te dije que acabaría mal.
Manuel la mira, luego al gato, que se aprieta contra su pecho y ronronea.
No lo entrego, afirma de repente.
¿Qué? ¿Cómo no lo entregas?
Se acostumbrará. Lo entrenaré.
¡Te va a arruinar todo!
Pues que así sea. No es un palacio, es mi hogar.
Doña Carmen resopla y se marcha, cerrando la puerta de golpe. Manuel se queda, con el gato y la cocina hecha añicos.
Vale, Rojín, respira hondo. Ya que te he tomado, me hago cargo. Pero promete no volver a hacer lío.
Pasa media hora limpiando, mientras el gato lo observa.
¿Ves cómo está la cosa? comenta mientras barre. Yo me canso y tú solo miras. No hay mucho que pedir.
El gato maúlla como aceptando.
A la hora de comer todo vuelve a brillar, pero en cuanto se sienta, Rojín salta al armario y deja caer una pila de libros.
¡No me lo puedo creer! exclama Manuel.
La irritación pasa rápido. Algo dentro de él se desbloquea, o tal vez vuelve a su sitio.
Al atardecer va a la tienda a comprar pienso. La dependienta levanta una ceja:
¿Han adoptado gatito?
Parece que sí.
¿Y ahora lo tenéis en casa? ¡Qué cosas!
Yo también estoy sorprendido responde él.
En casa alimenta a Rojín con el pienso recién comprado. El gato come con gusto.
¿Te gusta? pregunta Manuel.
El gato se frota contra su pierna.
Una semana después la vida de Manuel ya no es la misma. Se levanta sin alarma, porque Rojín ya ha puesto su alarma de pecho. Por las tardes ya no ve las noticias; juega con una cuerda y el gato.
Lidia se reiría dice a solas. Ver a su marido tan desordenado.
La vivienda ahora tiene una casita junto a la ventana, un rascador, varios platos. Ha desaparecido el silencio mortecino; el hogar está vivo.
Doña Carmen sigue apareciendo según su horario, con preguntas sin sentido y miradas constantes al gato.
¡Has montado un zoológico! comenta, resoplando. Te vas a quedar sin cucarachas.
¿Cucarachas? ríe Manuel. Más limpio que en muchos hogares.
Doña Carmen suspira, sacude la cabeza y se va. El apartamento huele a calor, no a esa esterilidad vacía.
Tres semanas después, mientras Manuel pinta la calefacción de pie en un taburete, Rojín se desliza bajo su brazo, mete la pata en la pintura y corre dejando manchas blancas por todo el piso.
¡Artista! ríe Manuel, levantando al gato.
Entonces suena el timbre.
¿Qué haces de nuevo? irrumpe Doña Carmen.
Rojín está practicando arte muestra Manuel las manchas.
¡Descontrol!
Vamos, Carmen, es belleza.
Cuatro semanas más tarde vuelve a la tienda y compra un juguete nuevo. La dependienta suspira:
Ya estás mimando a tu gato.
Se lo merece responde Manuel, avergonzado.
Rojín llega a casa y ronronea.
¿Te he echado de menos? dice Manuel en voz baja. Yo también.
El gato parece haberlo esperado. Manuel siente que necesita a ese pequeño tigre rojo para volver a vivir.
Un mes después ocurre algo extraño. Doña Carmen llega y pide permiso:
¿Puedo fotografiarlo? Lo enviaré a mi nieta.
Claro.
Se hacen fotos; el gato posa como un profesional. Doña Carmen se ríe, algo que Manuel no había escuchado de ella antes.
Al marcharse, Manuel reflexiona: «Hasta Carmen ha cambiado, se ha vuelto más amable. ¿O es solo mi percepción?»
Pero la mañana le despierta el mismo silencio, ese incómodo silencio.
¿Rojín? llama, levantándose de un salto.
No hay respuesta, ni el habitual golpecito contra su pecho. Busca bajo el sofá, en el armario, detrás del frigorífico. Vacío.
En la cocina la comida sigue allí, sin tocarla. El corazón se le encoge.
No puede ser susurra, la voz temblorosa.
Revisa cada rincón de la vivienda una y otra vez, sin rastro del gato.
¡El balcón! recuerda de repente.
Corre a la terraza. La ventana está abierta; en el suelo hay fragmentos de una maceta de barro.
Dios mío piensa. ¡Podría haber caído!
En el cuarto piso, bajo él, solo hay hormigón desnudo.
Se viste a toda prisa y sale a la calle, inspecciona cada maceta, cada arbusto, cada rincón de los coches y los sótanos.
¡Rojín! grita. ¡Pequeño, donde estás!
Los transeúntes lo miran con compasión.
Señor, ¿qué le ocurre? pregunta una madre joven con cochecito.
El gato se ha perdido lucha por no llorar Manuel.
¿Tal vez está dando una vuelta? A veces pasa.
No lo sé admite.
Recorre todo el patio y los edificios vecinos, pero no encuentra ninguna señal de Rojín.
Al anochecer, exhausto, vuelve a casa y se sienta frente a la taza de comida sin tocar. El vacío le duele.
Llaman a la puerta. Es Doña Carmen.
Manuel, la escuché gritar en la calle ¿Qué pasa?
Rojín ha desaparecido dice entrecortado.
¿Cómo?
Me desperté y no está. Podría haber caído del balcón, podría haberse escapado no lo sé.
Doña Carmen entra, observa.
¿Y han buscado por todos lados?
Sí. Incluso en los sótanos.
¿Y si alguien lo ha acogido? Lo han adoptado, quizás.
Ese pensamiento lo golpea aún más.
No lo sé, Carmen la llama por su nombre por primera vez. No tengo cabeza.
No se desanime le da una palmada en el hombro. Seguro que lo encuentra. Son gatos, siempre salen de allí.
Las palabras no le consuelan.
Esa noche no cierra los ojos. Se queda escuchando, esperando un maullido familiar, pero solo hay silencio.
Al amanecer comprende que sin el gato no puede vivir. En un mes Rojín se ha convertido en parte de él.
Empieza el segundo día de búsqueda. Desde el amanecer hasta el atardecer recorre el barrio, muestra la foto del gato a cualquiera.
¿ Lo han visto? Es rojizo, con pecho blanco.
La gente niega con la cabeza. En la tienda la dependienta le sugiere:
¿Pone un anuncio? En la web, en los tablones.
No sé nada de eso.
Yo le echo una mano dice sonriendo. Dame la foto y lo pongo yo.
Publican: «Se ha perdido el gato Rojín. Calle de la Paz. Recompensa garantizada». El teléfono no suena.
Al tercer día Manuel casi se resigna. Sentado frente a la ventana contempla el vacío y reflexiona sobre cómo la vida ha dado un vuelco inesperado.
Un mes atrás su rutina era una máquina; ahora Rojín trajo caos, calor y risas, y después se fue, dejando un hueco más profundo que antes.
Así es la vida, murmura al espejo. No se supone que los viejos tengan felicidad. Solo pasar los días en silencio.
Pero su corazón se niega. Quiere volver a oír el ronroneo, sentir que no está solo.
Al atardecer del tercer día bebe té sin pensar, solo para ocupar las manos. De pronto oye un maullido lejano, tenue.
Al principio piensa que es imaginación, pero suena de nuevo, insistente y lastimero.
Salta de su silla y corre al pasillo del edificio:
¡Rojín!
Silencio.
Sube al piso de arriba:
¡Rojín! ¿Estás aquí?
En el segundo piso, entre la rendija de la ventana, ve a Rojín temblando, sucio y exhausto, maullando con angustia.
Dios mío apenas puede articular. ¿Cómo llegaste ahí?
El gato está delgado, sucio, pero vivo.
Aguanta, dice Manuel, tembloroso, abre la ventana y lo saca con cuidado.
El felino apenas se mueve, pero al abrazarlo ronronea débilmente. Manuel llora, por primera vez en dos años.
Tonto susurra. ¿Por qué me haces esto? Te he encontrado
En casa le da leche tibia y le da de comer poco a poco. Al caer la tarde el gato recobra fuerzas y juega con la pata.
Ya está bien, sonríe Manuel entre lágrimas. Así me gusta.
Ahora es enero. Han pasado tres meses desde que Rojín se instaló de verdad y un mes desde que desapareció el viejo silencio. Manuel está junto a la ventana, calentándose. Rojín se ha estirado en el rayo de sol, gordito y contento.
Te has engordado, amigo bromea Manuel. Ya eres todo un doméstico.
El gato solo ronronea, con los ojos cerrados.
Llaman a la puerta. Es Doña Carmen.
¿Puedo entrar? pregunta, asomándose.
Pasa, Carmen.
Ahora la vecina parece una invitada de honor. Lleva té y unas manualidades para el gato, incluso una ratita tejida.
¿Cómo está nuestro rey? acaricia a Rojín.
Como un monarca. Come, duerme y a veces nos asusta.
¿Y tú? ¿Te arrepientes de haberlo traído?
Manuel reflexiona. El apartamento está lleno de juguetes, platos, pelaje en la alfombra. No hay orden, pero sí vida.
Nunca me arrepiento responde con sinceridad.
Yo pienso sonríe Carmen. Quizá debería adoptar un gatito. Me aburro mucho últimamente.
Adelante, pero ve al veterinario, ponle vacunas y todo eso.
Lo sabes todo, ¿no?
Aprendo guiña el ojo Manuel.
Al caer la noche, él y Rojín están en el sofá. Manuel mira la tele, el gato duerme en su regazo, se estira y se vuelve sobre su espalda.
¿Recuerdas cuando quería echarte? se rasca el vientre del gato. Fue una tontería. No sabía lo que perdía.
En la calle sopla el viento de enero, el frío cala, pero dentro el calor es total. Manuel mira al gato dormido y comprende que vuelve a vivir, no solo a existir.
Al día siguiente el despertar será con el despertador felino de bigotes. Esa será la verdadera felicidad.
Duerme, pequeñín susurra Manuel.
Y se queda dormido con el suave ronroneo, la mejor canción de cuna que haya escuchado.