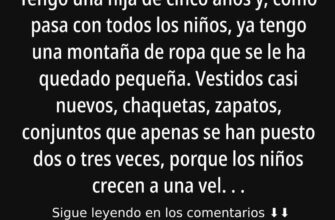Gregorio Pérez vivía al final de la calle, en una casa pequeña pero robusta.
Los muros, levantados por su padre con gruesas tablas de pino, habían ennegrecido con los años, pero seguían firmes como una roca. El tejado, aunque se hundía un poco en la parte oriental, no dejaba pasar ni una gota de lluvia. El portal, en cambio, estaba torcido; hacía tiempo que necesitaba repararse, pero las manos ya no alcanzaban.
Con poco más de ochenta años, Gregorio aún cultivaba su huerto, no por necesidad sino por costumbre. Cada amanecer, cuando el sol apenas rozaba las copas de los manzanos, salía al patio, tomaba la azada o la regadera según lo que necesitara, y se dirigía a los surcos. Patatas, cebollas, zanahorias, pepinos todo crecía en hileras perfectas, como cuando lo hacía su esposa Begoña. A ella le gustaba el orden. Aunque la pensión le alcanzaba y los hijos a veces enviaban algo de dinero, no podía abandonar la tierra.
Había criado a sus hijos, llevado una vida decente, como cualquier hombre. Ahora, en el silencio del patio vacío, a veces sentía que la tierra aún lo esperaba cada mañana, fiel, inmutable, la última confidente.
Sus hijos se habían marchado hacía años; su mujer falleció hace cinco. El hijo vive en Zaragoza, la hija en Málaga; rara vez llaman, solo vienen una vez al año. Y Begoña una mañana no se despertó. La encontraron con los ojos cerrados, como dormida, los labios ligeramente azulados. Gregorio tardó en comprender que ya no volvería.
Sin embargo, siguió trabajando la tierra, como esperando que ella apareciera de improviso y gritara: «¡Gregorio, ven a cenar!». A veces, cuando el viento movía la cortina de la cocina, creía escuchar su voz. Se giraba nada.
Nadie llamaba. Sólo los gorjeos de los gorriones bajo el tejado y el ronroneo de la vieja gata Mora, que dormitaba a sus pies.
Al lado, detrás de una cerca de mimbre, vivía una familia joven: Sergio, su mujer Lara y su hija de cinco años, Lola. Su casa, también antigua, estaba pintada de azul celeste, como un trozo de cielo caído entre los huertos. Sergio, alto, gafas eternas, siempre arreglaba algo: reparaba la verja, construía una banca. Lara, delgada y veloz, pasaba de la máquina de coser al tendedero. Lola sólo era una niña, traviesa y risueña.
Habían llegado del pueblo un año antes, compraron la casa vieja y la pusieron a punto. Decían cansados del ruido, la contaminación y la prisa de la ciudad, querían estar más cerca de la gente y de la naturaleza.
Sergio trabajaba desde casa, a lo que llamaba «teletrabajo». Se sentaba frente al ordenador, hacía llamadas con voz autoritaria. Gregorio no entendía cómo alguien podía ganarse la vida sin levantarse de la silla, pero respetaba el oficio.
Lara cosía por encargo. Cada tanto, el zumbido de la máquina se escuchaba en el patio. De la cuerda colgaban vestidos, camisas, incluso trajes extraños, quizá para teatro o fiestas, y se secaban al sol como si fuera harina.
Lola corría por el patio, persiguiendo a los polluelos o arrancando flores en la jardinería de Gregorio. Era una chiquilla vivaz, con pecas y dos coletas que apuntaban en direcciones opuestas. Reía a carcajadas y, de repente, se quedaba mirando un escarabajo, siempre metiéndose donde no debía.
Una tarde, Gregorio la vio escabullirse bajo la cerca y acercarse a sus margaritas.
¡Abuelito, puedo arrancar tus florecillas? le gritó al verlo.
Quiso enfadarse; esas margaritas las había plantado Begoña Pero al ver los ojos brillantes de la niña, alzó la mano y dijo:
Córtalas, corta. Solo no arranques las raíces.
Lola asintió y empezó a desprender los pétalos con delicadeza, cuidando de no aplastarlos. Gregorio la observaba y pensó que Begoña, en su infancia, habría sido igual de vivaz, con pecas sobre la nariz.
La niña se agachó; una de sus coletas se desvió. La recogió ágilmente y la acomodó detrás de la espalda, sin que le estorbara, y siguió arrancando flores, murmurando:
Para mamá para papá y para mí
Una sonrisa involuntaria cruzó el rostro del anciano.
¿Y para mí? preguntó de golpe, sin esperarse la broma.
Lola le abrió los ojos como platos y soltó una carcajada:
¡A usted todas! ¡Usted las sembró! Y a mamá y papá yo también le traigo.
Y le entregó un manojo entero.
Gregorio tomó las margaritas, percibiendo su aroma tenue y casi etéreo. Begoña siempre las ponía en una jarra con agua, sobre la mesa, junto a la ventana.
Gracias murmuró.
Abuelito, ¿por qué tienes tantas flores? insistía Lola. En nuestro patio sólo hay hierba y dos arbustos
Mi mujer lo amaba contestó él, sencillo.
¿Y dónde está tu mujer?
El viejo se quedó inmóvil. ¿Cómo explicarle a una niña de cinco años que «ha muerto»? Pero Lola ya había comprendido. Se quedó callada, luego rozó su mano con ternura:
¿Está ahora en el cielo?
Sí susurró él.
Mi abuela también está allí. Mamá dice que se ha convertido en una estrella.
Gregorio asintió, sin saber qué responder. Lola cambió de tema al instante:
¡Mira, una mariposa!
Y salió disparada, dejando atrás las flores y los recuerdos melancólicos.
Él se quedó allí, con el manojo en la mano, y volvió despacio a su casa. Sacó una jarra cubierta de polvo de la repisa, la limpió, la llenó de agua y colocó las margaritas sobre la mesa, tal como lo hacía Begoña.
Al caer la tarde, se oyó un golpe en la puerta. En el umbral estaba Lara, con una bandeja en las manos.
¡Buenas, Gregorio! Hemos horneado un pastel y queríamos compartirlo se interrumpió al ver las margaritas sobre la mesa.
Gracias dijo él. Pasad.
Lara cruzó el umbral con cuidado y dejó la bandeja sobre la mesa.
¿Lola ha recogido flores hoy?
Sí. Es una buena niña.
¡Qué traviesa! sonrió Lara, pero sus ojos brillaban. ¿Te está empezando a cansar?
No contestó él, sincero. A veces me siento solo.
Lara se sentó, como si sus piernas ya no la sostuvieran.
Al principio temíamos que aquí fuera demasiado silencioso. En la ciudad siempre había vecinos detrás de la pared aquí sólo el viento entre los árboles.
Te acostumbrarás dijo Gregorio.
Silencio. Entonces Lara propuso:
¿Qué tal si mañana venís a cenar? Sergio va a preparar una barbacoa.
Él quería rechazar, acostumbrado a su soledad, pero recordó el grito de Lola: «¡A usted todas!».
Iré dijo, sorprendido a sí mismo.
Lara sonrió y se levantó:
Entonces, hasta mañana.
Cuando ella se fue, Gregorio se acercó a la ventana. En el patio de los vecinos brillaba una luz; entre la cortina, vio a Lola saltando por la casa, agitando los brazos, mientras Sergio le hablaba, riendo.
Exhaló un suspiro y miró las margaritas en la jarra.
Begoña murmuró. Parece que ya no estoy solo.
Y el silencio de la casa dejó de pesar.
La mañana siguiente comenzó con un fuerte golpe en la puerta. Gregorio, acabando su café, gruñó:
¿Quién osa a esta hora?
En el umbral estaba Lola, con unas gigantescas botas de goma, claramente heredadas de su papá, y los ojos relucientes.
¡Abuelito, mamá dice que hoy vendrás a la barbacoa! ¡Ya llevamos leña! ¡Vamos!
Se quedó perplejo, recordando la invitación de la noche anterior.
Creía que era para la cena
¡Papá ya está marinando la carne! intervino la niña, agarrándolo del brazo. ¡Y mamá hace otro pastel! ¡Lo prometiste!
Gregorio miró su chaqueta gastada y sus zapatillas desgastadas.
Espérame, nieta, déjame al menos cambiarme
¡No hace falta! exclamó Lola, arrastrándolo. ¡Ya eres guapo así!
Diez minutos después, Gregorio estaba sentado en la banca del patio de los vecinos, mientras Sergio avivaba las brasas en una antigua barrica convertida en parrilla. El sol matutino quemaba, pero bajo la frondosa manzano había fresca sombra.
Gregorio, ¿cree que las brasas ya están listas? preguntó Sergio, secándose el sudor de la frente.
El anciano se incorporó con crujido, miró el fuego y asintió:
Unos cinco minutos más y estarán perfectas. Fíjate cómo se cubren de una capa blanca.
Lara sacó una bandeja con carne marinada, cuyo aroma a ajo y hierbas llenó el aire.
Gregorio, eres nuestro consejero principal en la barbacoa de hoy. Mi marido no se maneja mucho con la carne.
Sergio quiso protestar, pero se encogió de hombros y aceptó resignado.
Así comenzó el día más inesperado de los últimos cinco años.
Gregorio enseñó a Sergio los secretos de un asado perfecto, mientras Lola giraba a su alrededor, intentando ayudar y al mismo tiempo entorpeciendo. Lara disponía los platos, picaba una ensalada fresca de verduras.
Cuando se sentaron bajo la sombra del manzano, Gregorio se dio cuenta de que se estaba riendo de una broma de Sergiouna historia algo picante, no muy ingeniosa, pero tremendamente graciosa en aquel ambiente. Lola, cubierta de ketchup, servía con solemnidad un ponche de la jarra, derramando la mitad por accidente.
Abuelito, ¿es verdad que fuiste tanque en la guerra? preguntó de pronto, con los ojos muy abiertos.
El silencio se apoderó de la mesa. Sergio y Lara se miraron.
¡Lola! exclamó la madre.
No replicó Gregorio, sonriendo de repente. Yo era un niño pequeño, como tú. Solo que con hambre.
Comenzó a relatar cómo, después de la guerra, recogía mazorcas en el campo del colectivo. Contó la vez que encontró una patata congelada, el mejor día de su vida. Lola escuchaba boquiabierta; cuando terminó, se lanzó y lo abrazó:
¡Te daré toda mi patata! ¡Todas!
Todos estallaron en carcajadas, y Gregorio sintió una calidez que se expandía por dentro.
Al anochecer, cuando las primeras estrellas asomaban, Gregorio regresó a casa. Sergio lo acompañó hasta la verja.
Gracias, Gregorio. No imaginas lo importante que ha sido para Lola y para nosotros.
El anciano agitó la mano:
No hay de qué
En serio. Nos mudamos aquí para estar cerca de la gente, y al final, ha sido usted quien nos ha acercado.
Gregorio lo interrumpió:
Mañana venid a mi huerto. Te enseño a cavar la tierra. Tienes la hierba hasta la cintura.
Sergio sonrió amplio:
Iré. Lo prometo.
Dentro, Gregorio se quedó mirando una foto de Begoña.
¿Lo ves? susurró. Tenías miedo de que sin ti me perdiera
Desde la ventana se oía el crujir de los grillos y la risa de Lola que, desde la casa de al lado, todavía parecía no cansarse tras el día tan intenso. Apagó la luz y se acostó.
Por primera vez en mucho tiempo, la noche ya no le asustó.