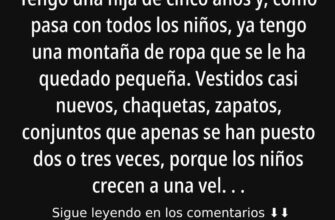Querido diario,
Esta tarde me encuentro en mi puesto bajo el portón de la urbanización de la calle del Carmen, observando cómo la lluvia golpea el asfalto tibio como si marcara un ritmo de percusión. El vapor que se levanta del suelo es tan denso que, por un momento, parece que surgirá del tejado un jinete espectral sobre un caballo pálido, en vez de los habituales coches de los vecinos. El ambiente huele a tilo mojado, dulzón y pesado.
Abrí la pequeña ventana de mi caseta para que entrara aire y, al instante, una tormenta veraniega se coló con estrépito. Tomé un sorbo de mi té frío, servido en un vaso facetado, y ajusté la radio. Capté una emisora olvidada donde un barítono rasposa cantaba sobre amores y avellanos. Con este sonido, la imaginación se vuelve más viva; y había mucho de qué soñar.
Hace quince años que vigilo este tranquilo patio cerrado, testigo de sus pequeñas tragedias y alegrías. Sé que la familia del piso 45 discute todas las mañanas porque siempre se levantan de un salto, como si les quemara el sol, y yo les reprendo con paciencia. Conozco al gato rojizo del portal dos, llamado en su collar Gervasio, aunque los vecinos lo llaman el Gato del Sombrero. También sé que el adolescente del undécimo piso fuma a escondidas en la esquina, creyendo que nadie lo ve.
Mi caseta es, de algún modo, el corazón del vecindario. Aquí llegan llaves perdidas, los niños corren a pedir que les llame a sus padres cuando se les olvida recogerlos en la escuela. Una vez, un cachorro llegó en una caja de cartón; lo adopté y ahora mi perro, Nube, duerme en la caseta, resoplando suavemente.
El crujido de la puerta anunció la llegada de una niña empapada, de unos ocho años, del apartamento 33. En sus manos apretaba con fuerza un ramillete arrugado de dientes de león y hierbas del camino.
Buenas, murmuró es para usted.
¿Para mí? me sorprendí. ¿De dónde sale eso?
Mi madre dice que siempre nos ayudas. Y mi papá dice que usted es el pilar de este patio. Yo no sé qué es un pilar, pero imagino que es algo muy importante, como una columna que sostiene todo.
Tomé el ramo. Los dientes de león ya habían perdido sus flores, dejando solo tallos verdes, pero desprendían un aroma a miel y a infancia.
Siéntate, sécate, le indicé la silla de madera. ¿Quieres té?
Asintió, quitándose las sandalias mojadas. Le serví té en una taza de hierro con un oso grabado. Nos quedamos callados mientras la lluvia se apagaba, transformándose en un susurro apacible. Nube se despertó y metía el hocico en la mano de la niña, pidiendo atención.
¿Por qué está siempre aquí? preguntó, observando los viejos calendarios colgados en la pared.
Para que niños como tú no se pierdan, respondí. Y para que las llaves se encuentren. Y para que Gervasio vuelva a casa a tiempo.
Usted es como un superhéroe, concluyó con seriedad la niña.
Lo soy, replicué con la misma gravedad. Sólo que no me dieron capa; me dieron esta caseta y el portón.
La acompañé hasta el portal cuando la lluvia se había detenido por completo. Al volver, vi al mismo adolescente asomarse de la esquina. Al verme, se sobresaltó y metió la mano con el cigarrillo en el bolsillo.
No lo escondas, le dije. Se ve y huele.
¿No lo contarás a tu madre? balbuceó.
¿Para qué? Es cosa tuya. Pero tus pulmones también son tuyos. Piensa.
Pasó de largo, quedando aturdido.
Al anochecer, con el cielo ya azul oscuro y las primeras estrellas reflejándose en los charcos, cerré el portón. Eché un último vistazo al patio, que ya se aquietaba y se apagaba la luz de las farolas. En los ventanales se encendían luces, alguien reía por la ventana abierta y se percibía el aroma de patatas fritas y tomillo.
Acaricié a Nube en la cabeza, apagé la lámpara de la caseta y cerré con llave la puerta. Otro día corriente terminaba. No recibí agradecimientos, ni mi nombre apareció en los periódicos. Pero era ese pilar, el que sostiene todo. Aquellos que vienen con ramos de dientes de león en los días más lluviosos lo saben.
Me dirigí a mi pequeño apartamento, también dentro del mismo patio, y sentí que no era sólo un vigilante, sino el dueño de un microcosmos importante.
La mañana siguiente, al abrir la caseta, descubrí una abolladura en el lateral, como si un coche hubiera chocado contra ella; la puerta crujía al abrirse, rozando el asfalto.
Nube, inquieto, giraba alrededor, olfateando el metal dañado y gimiendo en voz baja. Rodeé la caseta, toqué la marca y fruncí el ceño. No busqué culpables, sólo respiré hondo y preparé mi té. El problema había que resolver, no debatir.
La primera en notar el incidente fue, por supuesto, Alondra, que llegaba al patio de juegos con su mochila colorida.
¡Ay! exclamó, con los ojos muy abiertos. ¡Han golpeado su casita!
No pasa nada, la repararemos, contesté con calma. Una casita, como una persona, también puede recibir un moretón. Lo importante es que por dentro siga íntegra.
La noticia se propagó rápidamente por el patio. Uno a uno, los vecinos se acercaron.
Sergio, ¿qué es esto? protestó la anciana del tercer portal, Doña Carmen. Anoche escuché ruidos de motor, ¡seguro fueron los vagos!
Lo mejor sería llamar a la policía, sugirió alguien.
No, lo resolveremos entre nosotros, interrumpí. Vamos a arreglarlo.
Apareció el mismo chico fumador, Damián, con las manos en los bolsillos y la mirada esquiva, pero con curiosidad sincera.
Está bastante aplastado, comentó, intentando mantenerse neutral. Con un martillo en la parte trasera se podría enderezar.
Le miré con renovado interés.
¿Sabes arreglarlo?
A veces juego con mi padre en el garaje, respondió encogiéndose de hombros.
Entonces ocurrió algo sorprendente. El patio, habitualmente disperso, se unió alrededor de un objetivo común: reparar la caseta. Doña Carmen trajo empanadillas caseras para que tengamos energía. Alejandro, el vecino del piso 12, siempre apresurado y de ceño fruncido, sacó a la mano una lata de pintura verde, del color del patio. También trajo una pequeña grúa para enderezar el metal.
Damián se mostró como jefe de obra. Tras inspeccionar la abolladura, frunció el ceño y dictó:
La grúa no basta. Hay que presionar desde dentro y golpear con un martillo. ¿Alguien tiene una palanca?
Alguien entregó una palanca de hierro.
El trabajo se puso en marcha. Yo, al margen, bebía mi té mientras veía cómo mi humilde caseta se salvaba gracias a un ejército de vecinos. Incluso Gervasio, el gato, vino y se sentó en la acera, observando como un inspector real.
Alondra corría repartiendo herramientas, clasificándolas en grandes, pequeñas y brillantes. Nube meneaba la cola y ladraba cada vez que el martillo caía, participando con entusiasmo.
Al mediodía la abolladura casi desapareció; sólo quedaban leves marcas. Alejandro, sudoroso pero satisfecho, se preparaba para aplicar la capa final de pintura.
¡Quedará como nueva, Sergio! gritó, sonriendo amplio. Yo levanté mi vaso facetado en señal de gratitud, gesto que valía más que mil palabras.
En ese momento, un todoterreno negro y reluciente entró en el patio. El conductor, con el rostro enrojecido y sin haber dormido, gritó:
¡Vigilante! Abre el portón, ¿qué están haciendo todos aquí? ¿No tienen nada que hacer?
Todos se quedaron inmóviles. Era el residente del ático que siempre se quejaba y llegaba a toda prisa.
Salí despacio de la caseta, sin prisa por el mando. Miré al hombre, luego a Alondra con los ojos muy abiertos, a Damián con el martillo, a Alejandro con la brocha, a Doña Carmen con sus empanadinas.
Me sentí no como guardia, sino como capitán de un barco.
El desvío está libre, declaré con serenidad. El portón permanecerá cerrado por mantenimiento.
¿Qué? estalló el conductor. ¡Yo…
Estamos reparando, intervino Alejandro, dando un paso al frente. Su voz era baja pero firme. Secó sus manos en un trapo. Por favor, tome el desvío.
El hombre vaciló, observó a los vecinos unidos, y, tras un breve silencio, giró el volante y se alejó por la salida lateral.
Se respiró un silencio que pronto se tornó en risas. Damián soltó una carcajada, Alondra se unió, Doña Carmen también sonrió, y Alejandro finalmente mostró una sonrisa genuina.
Regresé al mando y levanté el portón. La amenaza había pasado. Miré mi caseta; llevaba ahora una cicatriz de batalla, que pronto cubrirá una capa fresca de pintura. Esa marca ya no representa una tontería, sino la prueba de que, cuando la comunidad se une, el patio entero se vuelve una sola pieza, fuerte como una taza reparada con el mejor pegamento.
Ya no soy sólo el guardia; soy el eje alrededor del cual este pequeño universo se mantiene unido. Y seguiré vigilando, con Nube a mi lado y con el corazón lleno de la certeza de que, en cada día lluvioso, alguien vendrá con un ramo de dientes de león para recordarme que mi papel es esencial.