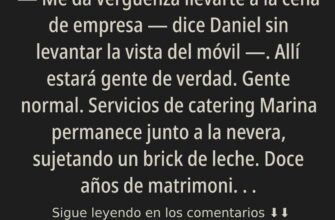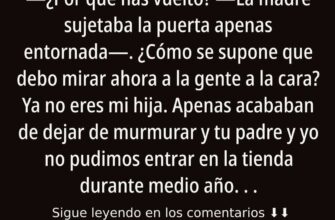Mamá no se cruzó con la familia en la entrada de la maternidad porque no había abandonado a su hija El amplio hall del bloque de partos estaba a rebosar. Se respiraba una mezcla de felicidad y un puntito de nerviosismo. Alrededor había familiares entusiasmados: papás con ramos gigantes de flores, abuelas y abuelos recién estrenados, y un montón de conocidos y amigos. El ruido constante de voces se interrumpía de repente con carcajadas contagiosas. Todos, conteniendo la respiración, esperaban conocer a los nuevos miembros de la familia.
¡Nuestro hijo ha nacido! ¡El primero! susurró una abuelita recién salida de su silla a la mujer que estaba a su lado. En sus ojos brillaban lágrimas de alegría y en sus manos apretaba un manojo de globos celestes.
¡Y nuestras hijas! ¡Dos de golpe, imagina! exclamó con orgullo su compañera, cubierta de paquetes rosa.
Ya tienen una hija mayor. ¡Serían tres hermanas en total! ¡Como un cuento!
¡Mira, gemelas! ¡Qué raro! ¡Enhorabuena!
En medio de todo ese alboroto nadie se dio cuenta de la joven mujer que batallaba para abrir la pesada puerta. Tenía las manos llenas de bolsas repletas de ropa y cosas varias.
¿Eso es un bebé? espetó Iñigo, el chico que había venido a recoger a su hermana con su sobrino, sin poder creer lo que veía. No podía ser que, en la mano derecha de aquella mujer, entre el antebrazo y el cuerpo, estuviera un pequeño bebé envuelto en una manta.
¿Cómo? se quedaba atónito. ¿Dónde están sus familiares? ¿Dónde están sus amigos? ¿Cómo es posible que en Madrid, en una ciudad tan grande, no haya nadie que reciba a una madre joven con un bebé indefenso?
Su familia había preparado durante meses la llegada del nuevo sobrino, con tanto esmero porque era una ocasión tan importante y feliz. Iñigo nunca había pensado que las cosas podrían ir de otro modo.
Sin pensarlo mucho, Iñigo se apresuró a ayudar a la desconocida. Le abrió las enormes puertas, la sostuvo mientras entraba y la siguió dentro.
Déjame llevarte las bolsas al taxi, si quieres le ofreció.
Gracias, no hace falta respondió ella con una sonrisa triste, casi al borde de las lágrimas. Después acomodó al bebé contra su pecho y se dirigió a la parada del autobús.
¿Va a ir en el autobús con un recién nacido? pensó Iñigo, horrorizado. Ya estaba a punto de alcanzarla para ofrecerle su coche, cuando lo llamaron los familiares para la salida del sobrino. Olvidando todo, salió corriendo hacia ellos.
Inés siempre quiso ser la hija ejemplar. Su madre la tuvo cuando ya era mayor, y nunca había conocido a su padre, del que se decía que había sido un romance de vacaciones. Vivían solas en una casita apretada en los límites de un pueblo de la provincia de Salamanca. Inés ayudaba a su madre en las tareas domésticas, sacaba buenas notas y obedecía siempre. Ganaban poco; su madre trabajaba como cajera en la tienda de la esquina, y el sueldo apenas alcanzaba para el pan y la leche. Cuando la madre se jubiló, la situación se volvió aún más ajustada.
Inés soñaba con crecer rápido, estudiar, encontrar un trabajo bien pagado y que su familia nunca volviera a pasar hambre. Así que se volcó de lleno en los estudios, tomaba clases extra, y rechazaba con firmeza las invitaciones de su vecino Fedor para salir. Sus compañeras de clase iban al cine, a discotecas, a citas, mientras ella se encerraba con los libros.
¡Anda, sal a la calle! le insistía su madre. ¡Qué buen tiempo hace! ¡Te estás quedando pálida, siempre con la nariz metida en los apuntes!
Ya falta poco para los exámenes. Necesito sacarlos con la máxima nota. Es mi única oportunidad, ¿entiendes? replicaba Inés.
Fedor, el chico del barrio que llevaba años enamorado de ella en silencio, seguía allí, siempre mirando desde lejos. El esfuerzo de Inés dio sus frutos: aprobó con sobresaliente y entró en la Universidad Pedagógica de Madrid, una de las más prestigiosas. Su madre empezó a preocuparse.
¿Dónde vas a vivir? ¿Cómo vas a pagar? Yo no podré ayudarte mucho, sabes cuánto gano.
No te preocupes la tranquilizó Inés. Ya he buscado piso en un residuo universitario, hay habitación disponible. Además, pienso trabajar por las tardes en un bar para cubrir los gastos.
Así fue. Compartía cuarto con otra chica del campo que le llevaba comida casera y, a cambio, Inés le echaba una mano con los trabajos de fin de semestre. Después de la universidad, consiguió trabajo como camarera en un bar del centro. No era nada del otro mundo: tomar pedidos, servir con una sonrisa.
Allí conoció a Máximo, un cliente habitual. Máximo era jovencísimo, guapo, y los fines de semana venía con sus amigos, riéndose y bromeando. Inés, ya en su penúltimo año, notaba los hoyuelos en sus mejillas cada vez que sonreía. Un día él la miró, ella se sonrojó y apartó la mirada, y desde entonces él le prestó más atención.
Empezaron a salir. Máximo resultó ser muy atento, cariñoso, inteligente y siempre de buen humor. Se había licenciado en economía hace dos años y trabajaba en el Banco Santander, con una carrera que iba viento en popa.
Cuando Inés estaba a punto de terminar sus prácticas, Máximo le propuso mudarse a su amplio piso de dos habitaciones, cerca del trabajo. Inés se quedó sorprendida cuando él recibió la noticia de su embarazo con una sonrisa.
Justo estaba pensando en proponerte matrimonio, y ahora esta noticia dijo riendo. Hay que apurarse para que en la boda seas una novia esbelta y no una futura mamá con barriguita. ¡Te quiero con o sin pancita!
Inés se preocupó por la familia de Máximo. Su padre era un empresario del sector lácteo y su madre asistía en la gestión. ¿Cómo aceptarían a una chica de pueblo y, además, embarazada? Resultó que la familia siempre había querido una nuera buena; la madre, Oliva, quedó encantada con el orden y la limpieza del apartamento. La cena que Inés preparó dejó al padre boquiabierto:
¡Esto parece de un restaurante de cinco estrellas! exclamó.
¡Tienes mano de oro! añadió la madre.
Oliva pidió a Inés que la llamara simplemente Olga. Juntas fueron a probadores, tomaron café, charlaron y reían. Oliva no era una señorita pretenciosa, sino una mujer sencilla y sincera. Inés no sintió ninguna incomodidad por la diferencia social.
¿Vendrá tu madre al día de la boda? Nos encantaría conocerla. Si quiere, puede quedarse con nosotros; nuestra casa es grande y sé que allí les quedará apretado le comentó Oliva.
La boda fue fastuosa, con música, artistas y fueos artificiales. Inés trató de no pensar en el coste, y cuando comentó con Oliva, ella simplemente agitó la mano:
No te preocupes, podemos pagarlo. Eres la esposa de mi hijo, quiero que tengáis una celebración de verdad. Relájate, no te agobies.
Inés no podía creer su suerte. Había escuchado mil veces historias de conflictos entre nueras y suegras, sobre todo cuando la novia era de origen humilde, pero todo resultó distinto. Su madre, ya envejecida, llegó al casamiento y, con los ojos húmedos, le susurró:
¡Qué suerte tienes, hija! casi lloró.
Oliva se encargó de que el ambiente fuera cálido, haciendo bromas y agradeciendo a Inés por haber traído una hija tan maravillosa.
Los primeros meses de matrimonio fueron de espera del bebé. En la primera ecografía el médico anunció que sería una niña sana. Máximo, soñando con un heredero varón, bromeó:
Entonces el próximo año volvemos a buscar un hijo varón dijo con una sonrisa.
Oliva, madre de dos hijos, siempre había deseado una hija. Ahora tendría una nieta. Compró un montón de vestidos rosados y pequeños trajes.
Inés se emocionó viendo todo eso y se imaginó ya vistiéndola. Oliva planeaba llevarla al ballet, a la escuela de arte, a actividades de estimulación temprana. Inés aceptó encantada, contenta de que su hija fuera tan esperada.
Sin embargo, en una revisión detectaron riesgo de perder al bebé. Empezó una lucha por mantener el embarazo. El suegro llamó a los mejores especialistas. Inés se sentía fatal, con náuseas constantes, pérdida de peso, y la segunda mitad del embarazo solo empeoraba. Pasaba los días en el hospital mientras Oliva cuidaba de ella en casa, preparaba comida y regañaba al hijo por no ayudar.
Máximo, cada vez más distante, se refugió en el trabajo, los amigos y el móvil. Inés hablaba solo de análisis, pruebas y preocupaciones; a él le aburría. Empezó a imaginar un hijo, pero solo tenía una esposa embarazada que pasaba el día en cama. Incluso apareció una estudiante simpática que le interesó.
Él ocultó la relación con la chica a sus padres por miedo a su reacción. Oliva, que vivía esperanzada por la nieta, no dejaba de decir que quería una niña, no dos niños.
De repente, Inés entró en trabajo de parto un mes antes de lo previsto. El dolor era insoportable; los médicos la apoyaban lo mejor que podían y luego la dejaron sola. Con todas sus fuerzas, Inés luchó por su pequeña.
La niña nació, pero la sacaron de inmediato; los médicos discutían algo. Inés comprendió que había ocurrido algo terrible: la habían llevado a una habitación sola. Esa noche no durmió, no se atrevió a llamar a nadie.
Por la mañana, el jefe de obstetricia anunció: la bebé tenía síndrome de Down. Ninguna ecografía lo había detectado. Le dijeron que, siendo joven, tendría una hija sana, pero que lo mejor era enviarla a un centro especializado.
Inés quedó en shock, pero se negó rotundamente. Exigió que le entregaran a su hija y la llamó Aitana. Entonces sonó el móvil de Oliva:
Lo sé todo, vamos a superar esto dijo, emocionada. Gracias, te busco ayuda psicológica. Inés colgó sin decir más.
Máximo tampoco quería perder a la niña.
¿Por qué la madre puede renunciar y el padre no? protestó él, cansado de la carga. Oliva llamó varias veces, insistiendo, y finalmente le dio un ultimátum: o aceptaba la situación o Aitana no tendría sitio en la familia.
Inés comprendió que se quedaría sola con su hija. Su última esperanza era que, al ver a la bebé, Máximo cambiara de parecer. Pero al alta nadie la esperaba. Con los bultos caminó hasta la parada del autobús.
En casa encontró el abrigo de la desconocida. De la cocina salió una chica con la camiseta de Máximo.
¿Quién eres? preguntó Inés. Soy la mujer de tu amante respondió la mujer y salió a recoger sus cosas.
Aitana estaba en una cuna bajo un dosel, rodeada de regalos caros que Oliva había comprado, pero ya no le interesaba a nadie, salvo a Inés.
Inés y su hija se mudaron con la madre. A pesar de todo, Inés se armó de valor y apoyó a su hija. Aitana creció sana, amable y artística; contra todo pronóstico empezó a hablar, a recitar poemas.
Inés acabó casándose con Fedor, el compañero de clase que siempre la había querido. Él adoptó a Aitana como propia. Tuvieron dos hijos varones. Inés no escondía a Aitana; la incluía en su blog, compartiendo su día a día.
Un día un director de teatro en Madrid, especializado en obras para personas con síndrome de Down, vio un video de Aitana recitando poemas y la invitó a audicionar. Así, Aitana se convirtió en actriz. La familia se trasladó a la capital, llevándose también a la abuela.
Cuando Aitana cumplió diecisiete, Máximo asistió a su función, con flores, regalos y una mirada de arrepentimiento. Le pidió perdón. Inés, con una sonrisa, le respondió:
Todo está bien, Máximo. No guardo rencor. Vive feliz y gracias por nuestra maravillosa hija.