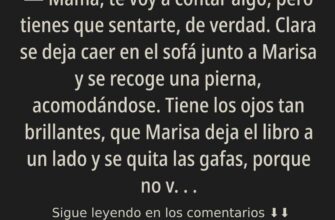¿Te vas a la fiesta de tu suegra? ¡Irene, ¿has perdido la cabeza?! ¡Hace cuarenta grados de fiebre!
Su amiga Soledad la agarró del hombro, intentando devolverla al sofá. Irene, con la chaqueta todavía colgando, temblaba tanto que apenas lograba introducir los brazos.
¡Suéltame, So! Tengo que llegar al trabajo, el informe me está quemando.
¿Qué informe? ¡Ni te levantas bien! Llama al jefe y dile que estás enferma.
¡No puedo! Ya he cobrado dos bajas este mes, ¡me van a echar!
Soledad le arrebató la chaqueta y la dejó caer en el sillón.
¡Siéntate ya! Llamo a una enfermera.
Irene se dejó caer, sin fuerzas. La cabeza daba vueltas, la visión se nublaba. Trabajaba como contable en una pequeña empresa. El sueldo era escaso, pero perder el empleo era imposible; la familia vivía al día.
He llamado a tu marido, Andrés marcó Soledad. Que venga a recogerte.
¡No! Está en una reunión.
¡Que se aguante la reunión! ¡Tu esposa está al borde de la muerte y él sigue con sus papeles!
Andrés llegó media hora después, la llevó a la cama y llamó al médico. El doctor recetó antibióticos y reposo absoluto.
Una semana en cama. Nada de trabajo.
Pero yo…
Nada de peros. Cuarenta grados no es juego. Dentro de poco acabarás en el hospital.
Cuando el médico se fue, Andrés se sentó al borde de la cama.
Irene, ¿por qué no lo dijiste antes? De haberlo hecho, todo habría sido distinto.
El trabajo…
El trabajo esperará. Tu salud es primero.
Irene cerró los ojos, agotada. La rutina: trabajo, casa, cocinar, limpiar todo sobre sus hombros. Andrés apenas ayudaba, siempre con la excusa de que estaba cansado en la oficina.
El móvil vibró. Mensaje de la suegra, Doña Mercedes: «Irenita, recuerda que pasado mañana es mi cumpleaños. Te espero a las dos, no llegues tarde».
Irene gemía. Sesenta años. Doña Mercedes había organizado una gran cena en un restaurante del centro de Madrid, con medio centenar de invitados: familiares, amigos, compañeros.
Andrés, mamá ha mandado mensaje. Sobre el cumpleaños.
Ah, sí. Mañana. Lo recuerdas, ¿no?
Lo recuerdo, pero estoy enferma. No podré ir.
Andrés frunció el ceño.
¿Cómo no puedes? ¡Es el cumpleaños de mi madre!
Tengo fiebre, el médico dice que debo quedar una semana en cama.
En dos días bajará. Tomaremos un antipirético y nos iremos.
¡Andrés, estoy gravemente enferma!
¡Mamá se va a ofender! Ya sabes lo que le pasa.
Irene sabía que Doña Mercedes era una mujer autoritaria y susceptible; si algo no salía según sus planes, armaba escándalos. No tenía mucho cariño por la nuera y siempre insinuaba que Andrés podía encontrar a alguien mejor.
Que se enfade. No podré moverme.
¡Irene, haz lo que puedas! Por mí.
Andrés, estoy al borde de la muerte y tú me hablas del cumpleaños.
No exageres, es solo un resfriado.
Irene se volvió contra la pared, sin ganas de hablar. Andrés se fue a la cocina y, al teléfono, habló con su madre.
Mamá, hola Sí, sí Mira, tengo un problema. Irenita está muy enferma, fiebre alta No sé si podré ir Por favor, no te enfades Entendido Haré lo posible.
Regresó al cuarto con cara de culpa.
Mamá dice que si no vas, no quiere volver a verte.
Perfecto, yo tampoco quiero verla.
¡Irene!
¡Estoy enferma! ¡Y ella lanza ultimátums!
Está molesta. Es su cumpleaños, día importante.
¿Y a mí qué? ¿Qué importa mi salud?
Andrés se sentó y se cubrió la cara con las manos.
Vale, lo haré así. Iré solo. Diré que estás muy mal, así mamá entenderá.
No lo entenderá, dirá que lo hice a propósito.
¡Pues que lo haga! Lo importante es que no arriesgues tu salud.
Irene lo miró agradecida, como si al fin alguien le hubiera escuchado.
Al día siguiente la fiebre bajó a treinta y ocho. Se levantó, caminó a la cocina y se preparó un caldo. Apenas tenía fuerzas, pero al menos no sentía vértigo.
Soledad llamó.
¿Cómo te sientes?
Mejor. La fiebre ha bajado.
Gracias a Dios. ¿Vas a trabajar mañana?
No, el médico me dio una semana de baja.
Entonces, ¿qué harás con el cumpleaños?
Andrés quiere que vaya.
¿Con fiebre? ¿Está usted loco?
Dice que mamá se va a enfadar.
¿Y a tu salud le importa nada?
Soledad se quedó en silencio.
¿De verdad vas a ir?
No, me quedaré en casa. No tengo fuerzas.
Bien, que ella haga su escándalo. No es culpa tuya estar enferma.
Irene sintió que su amiga tenía razón, aunque el ambiente seguía tenso. Doña Mercedes sabía castigar. Se ofendía, dejaba de hablar durante meses y manipulaba a Andrés contra su esposa.
Esa tarde Andrés volvió del trabajo con flores.
Las compré, mañana las llevo a mamá.
¿Seguro que no vas?
Claro que sí. No puedo ir sin ti.
No iré.
Andrés suspiró.
Entonces le diré a tu madre que estás muy enferma. Muy enferma.
Igual se enfadará. La conoces.
Lo sé.
Al día siguiente la fiebre subió a treinta y nueve. Tomó el antipirético y volvió a la cama, sin fuerzas para levantarse. Andrés se preparaba para el cumpleaños, se puso el traje y lustró los zapatos.
Me voy. ¿Te las arreglarás sola?
Sí.
Llámame si necesitas algo. Llevo el móvil.
Cuando se marchó, Irene sintió un alivio inmenso. No tenía que enfrentar a nadie, solo podía descansar.
Soledad volvió a llamar.
¿Qué tal en casa?
Andrés se ha ido solo.
¿Y tu suegra?
No lo sé. Andrés prometió explicarle.
Seguro que te dirá lo mismo de siempre. Los hijos siempre ponen a la madre por encima de la esposa.
Irene sonrió amargamente. Doña Mercedes adoraba a su hijo y apenas toleraba a la nuera. Cada detalle del hogar era motivo de crítica.
El teléfono sonó. Era Doña Mercedes.
¿Irene? Soy yo.
Buenas tardes, Doña Mercedes.
Andrés me ha dicho que estás enferma y no vendrás a mi cumpleaños. ¿Así?
Sí, doctor me ha prohibido levantarme.
Todos se enferman, pero siempre aparecen para los momentos importantes.
Yo no pude.
Entonces lo entiendo, pero ahora sabes que mi sesenta años no pasarán sin mi presencia.
Irene se quedó callada, sintiendo cómo la sangre se helaba en sus venas.
Pues bien, gracias por la sinceridad. Ya sé lo que piensas de mí.
No no
No te justifiques. Todo queda claro. Que te mejores.
Doña Mercedes colgó. Irene apretó el auricular como si fuera una pistola.
Soledad volvió a sonar una hora después.
¿Qué dice tu suegra?
Se ofendió.
Ya es habitual. No es la primera vez.
Me temo que Andrés se pondrá del lado de su madre.
¿Y él nunca te ha defendido?
Irene recordó que siempre apoyaba a su madre, aunque estuviera equivocada.
Esa noche Andrés regresó del cumpleaños, entró al dormitorio y se sentó al borde de la cama.
¿Cómo te sientes?
Igual de mal.
Lo sé.
Un silencio pesado los envolvió.
Mamá está muy dolida porque no estuve.
Lo sé, lo llamó. Me dijo que soy una mala nuera, que no tuve fuerzas para su día.
Andrés guardó silencio.
Pues ella tiene razón en algo.
Irene se levantó de golpe.
¿Qué dices? ¡Es mi salud! ¡No soy una máquina!
Tu salud importa, claro, pero también a ella
Entonces mi salud no importa.
Andrés se levantó, tomó su chaqueta y salió de la habitación. Irene quedó mirando la pared, las lágrimas corriendo sin consuelo.
Al día siguiente Soledad llamó de nuevo.
No aguanto más.
¿Qué pasó?
Andrés me dijo que debía ir al cumpleaños. Que su madre era lo primero.
¡Qué bruto! No puedo creer que te haya tratado así.
Lo intenté, pero él no escucha. Siempre está del lado de su madre.
Entonces, ¿qué vas a hacer?
No sé. Tal vez lo deje.
¿Te vas a divorciar?
No lo sé. Antes era diferente, cariñoso, atento
Eso cambió cuando su madre empezó a interferir.
Sí.
Soledad se quedó en silencio.
¿Y si vas a ver a tu suegra? Pedir disculpas?
¿Disculparme? ¡Yo no he hecho nada malo!
Quizá ayude a calmar las cosas
Irene reflexionó. Quizá valía la pena intentarlo.
Al día siguiente tomó el autobús y se dirigió al apartamento de Doña Mercedes, en el otro extremo de la ciudad, un piso de una habitación en el barrio de Lavapiés. Tocó la puerta y, al abrir, la mirada de la suegra se volvió hielo.
Ah, eres tú. ¿Qué quieres?
Buenas tardes, Doña Mercedes. He venido a disculparme.
¿Disculparte por qué?
Por no haber asistido a su cumpleaños.
Llega tarde, ¿verdad?
Estaba enferma, realmente enferma. No podía levantarme de la cama.
Todas son excusas.
¡Era cuarenta grados de fiebre!
Irene, llevo sesenta años y sé cuándo la gente no puede y cuándo simplemente no quiere. No querías venir, eso es todo.
Irene sintió que su interior hervía.
No vine porque estaba enferma. No porque no quisiera.
La verdad es que nunca me has querido. Solo has aguantado por Andrés. Ahora ya no te soporto.
¡Mentira!
Es la verdad. Ya estoy harta de fingir que somos una familia. Harta de tu cara amarga en los eventos familiares.
Irene se puso de pie.
Entonces no tengo nada que hacer aquí.
Exacto. Vete. Y no vuelvas.
En la escalera, las lágrimas se desbordaron. Había ido a buscar perdón y recibió otro veneno.
Al volver a casa contó todo a Andrés.
Fui a ver a tu madre, quería disculparme.
¿Y?
Me echó de su piso.
Seguro que dijiste algo mal.
Solo dije la verdad. ¡Y ella me acusó de todo!
Las madres nunca pueden perdonar sin razón.
¡Tal vez sí! exclamó Andrés ¿Sabes qué? Dividámonos.
Irene se quedó helada.
¿Qué?
Dividirnos. No podemos seguir así.
¿Por no ir al cumpleaños?
No solo eso. No la respetas.
¿Yo no la respeto? ¡Acabo de salir de su casa! ¡Me ha llamado mentirosa y hipócrita!
Pues quizá te lo merecías.
Irene agarró su bolso.
No necesitamos divorciarnos. Yo me iré. Vive con tu madre. Si ella es más importante que su esposa, pues viva así.
¡Irene, no hagas una escena!
No es una escena, es la realidad. ¡Cinco años de mi vida desperdiciados!
Salió corriendo y se dirigió a la casa de Soledad. La amiga abrió la puerta, la atrapó y la llevó al salón.
¿Qué ha pasado?
Andrés y yo nos separamos.
¿Cómo?
Propuso el divorcio y yo acepté.
Soledad la abrazó.
Menos mal. No lo merecías.
Lo di todo, lo cuidé, lo amé
Él eligió a su madre. Eso es su decisión.
Irene lloró toda la noche. Soledad le preparó té y le prometió que todo mejoraría.
Pasó una semana sin noticias de Andrés. Irene vivía con Soledad, trabajaba y volvía cansada pero aliviada.
Una tarde Soledad le dijo:
Sabes, Irene, quizá sea lo mejor. Ahora eres libre. Puedes buscar a alguien que te valore, no a su madre.
No tengo tiempo para hombres ahora. Solo quiero descansar.
Descansa. Te lo has ganado.
Días después sonó el móvil. Era Andrés.
Irene, tenemos que hablar.
¿Sobre el divorcio?
Sí. Necesitamos firmar los papeles.
¿Mañana después del trabajo? En el café de la Plaza Mayor.
Se encontraron, sentados frente a frente en una mesa pequeña.
Entonces, ¿divorciamos? preguntó Irene.
Sí. Creo que es lo mejor para todos.
Sobre todo para tu madre.
Andrés frunció el ceño.
Irene, no debes decirlo. Yo no elegí a tu madre, simplemente comprendí que somos diferentes.
Diferentes. Yo respeto a mis padres, pero no dejo que dictaminen mi vida. Tú, en cambio, eres un hijo de mamá.
Andrés se levantó.
Entonces haré los trámites a través de los abogados.
Adelante.
Cuando se marchó, Irene lloró, pero no de dolor, sino de alivio. Por fin había terminado.
El divorcio se hizo rápidamente; no había bienes que repartir. Irene tomó sus cosas, dejó el piso y se mudó a un estudio en la zona de Salamanca. Consiguió un nuevo puesto con mejor sueldo, empezó a ir al gimnasio, a salir con amigas y a viajar.
Soledad la vio radiante.
¡Mira cómo floreces!
Sí, me siento mucho mejor.
¿Y Andrés?
No llama. Y no lo necesito.
Pasaron seis meses y Irene conoció a Alejandro, ingeniero divorciado sin hijos. Salían a ver películas, a cenar, a pasear por el Retiro. Alejandro le contó que su madre vivía en Valencia, la visitaba una vez al año y nunca se metía en su vida.
Yo también quiero eso, una vida sin interferencias.
Yo también.
Un año después se casaron en una ceremonia sencilla, solo familia cercana y amigos. La madre de Alejandro, una mujer amable, aceptó a Irene sin reservas.
Vivan como quieran dijo, abrazándola. Lo importante es que sean felices.
Irene sonreía, sintiendo por primera vez la paz.
Una tarde, caminando por la Gran Vía, se cruzó con Andrés, que iba de la mano con una joven rubia.
¡Irene! saludó, sorprendido.
Hola.
¿Cómo va todo?
Muy bien. Me casé.
¡Felicidades! Ella es… ¿cómo se llama?
Oksana. Es mi novia.
Conversaron brevemente y cada uno siguió su camino.
Soledad, al enterarse, le preguntó:
¿Te sientes bien? ¿Te pesa?
No, al contrario. Estoy feliz.
Eso es lo que merecías.
Irene asintió. Todo había comenzado con aquel cumpleaños al que no acudió. En aquel momento le parecía el fin del mundo, que perdería a su marido y su familia. Pero resultó ser el inicio de una nueva vida, llena de luz.
A veces, decir no a los que nos agotan, aunque duela, es el primer paso para rescatarse. La salud y la dignidad valen más que cualquier expectativa ajena.
Doña Mercedes jamás la perdonó, pero a Irene ya no le importaba. Tenía su propia vida, libre de la toxina materna.
Soledad, una noche, le dijo:
Sabes, ese cumpleaños fue lo mejor que te pasó.
¿Por qué?
Porque te obligó a ponerte a ti misma en primer lugar. Dijiste no. Y eso abrió la puerta a tu libertad.
Irene reflexionó, agradecida. Ese cumpleaños había cambiado todo para mejor. No se arrepentía de nada.