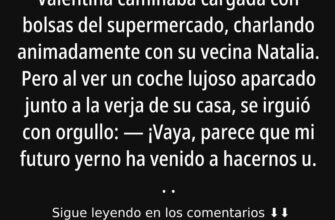**Diario de un hombre**
¿Ya es otro? Al menos eso debieron pensar los vecinos cuando vieron a un hombre en el patio de la viuda.
En este pueblo, donde todos se conocen: quién es el compadre de quién, quién plantó patatas el año pasado o cuántas veces se ha divorciado el vecino, ocultar algo es imposible. Por eso, cuando la viuda Dolores trajo a un hombre nuevo a su casa, todos murmuraban a escondidas: “No pudo resistir sola”. Pero nadie dijo nada en voz alta, porque Dolores era una mujer trabajadora, honrada y, además, criaba sola a sus dos hijos.
Antonio apareció en su casa en otoño. Callado, con manos fuertes que sabían manejar la azada y el martillo, y una mirada serena que no despreciaba a los niños, sino que parecía decir: “Todo irá bien”. Aunque a Lucía ya le faltaba poco para cumplir diez años y a Javier doce, apenas recordaban a su padre: había fallecido cuando ellos empezaban la escuela.
Las primeras semanas, Lucía miraba a su padrastro con desconfianza.
Mamá, ¿y este cuánto tiempo se quedará? preguntó una vez.
Lo que Dios quiera, hija. Es un buen hombre respondió Dolores, añadiendo en voz baja: Estoy cansada de hacerlo todo sola.
¡Pero nosotros te ayudábamos! protestó Javier.
Sí, ayudabais. Pero sois niños. Y una quiere vivir no solo entre preocupaciones, sino también con algo de calor.
Antonio no insistía con palabras. Esperaba a que se acostumbraran a él. Cada mañana cortaba leña, arreglaba la valla, y una tarde llegó con pollitos en una cesta:
Hay que levantar la casa otra vez. Y los niños necesitan huevos frescos.
¿Y por qué haces todo esto? preguntó Lucía con recelo, aunque los pollitos le gustaron.
Porque ahora vivo con vosotros. Y aunque no sea vuestro padre, vivir juntos significa compartir el trabajo y lo bueno también.
¿Mi papá también tenía gallinas?
Antonio dudó un momento antes de responder:
Tu padre fue un hombre bueno. Lo conocí. Trabajamos juntos en el almacén. Hablaba mucho de ti. Eres igual que él.
Lucía se sentó en los escalones y miró cómo Antonio daba agua a los pollos. Por primera vez pensó: “No quiere reemplazar a papá. Solo quiere estar aquí”.
En invierno, Antonio empezó a enseñar a Javier carpintería.
Esto es un cepillo. No es como jugar con el móvil; aquí las manos deben saber lo que hacen.
¡Yo no juego! refunfuñó Javier.
No discuto. Solo digo que las manos hacen al hombre. Y la cabeza.
¿Y tú por qué nunca discutes?
Antonio sonrió.
Porque no sirve de nada. Mejor explicar una vez que gritar cien.
En primavera, el pueblo se reunió para limpiar el manantial cerca del bosque. Javier y Lucía no querían ir.
¡Que vayan los jóvenes! gruñó Javier.
¿Y nosotros qué somos, viejos? rió Antonio. Id, porque si esperáis a que otro lo haga, nunca haréis nada. El valor de una persona está en coger la pala, aunque nadie le obligue.
Allí, los niños oyeron por primera vez cómo los hombres le decían a Antonio: “Ah, ¿estos son los tuyos, el chico y la niña?”. Y Antonio solo respondió: “Sí. Los míos”.
Lucía empujó a Javier y susurró:
¿Lo has oído?
Sí.
¿Y qué?
Pues se siente bien. Él no dice nada, pero
Una vez, Javier llegó del colegio muy triste. Cuando su madre le preguntó qué pasaba, confesó que había discutido con unos chicos.
¿Por qué? preguntó Dolores, conteniendo las lágrimas.
Porque dije que Antonio es como un padre para mí. Y ellos: “Entonces eres un adoptado, te cría un extraño”. Yo les dije: “Mejor un extraño bueno que un padre que nunca está”.
Antonio se acercó y se sentó frente a Javier.
No te pido que me llames padre. Pero sabes una cosa, hijo: no te abandonaré. Digan lo que digan.
No es eso. Es solo que cuesta decir “papá” cuando no estás acostumbrado.
No hay prisa. La palabra “padre” es como el pan: no se come de cualquier manera. Hay que esperar a que esté listo.
Pasaron dos años. Javier terminaba la secundaria. En el pueblo decían que iría a la escuela de mecánica. Una noche, sentados en el patio, bajo las estrellas, con el olor a tomillo en el aire, Javier dijo de pronto:
Antonio estoy preparando un discurso. Sobre alguien que es un ejemplo para mí. Quiero hablar de ti. ¿Puedo?
Antonio carraspeó y asintió.
Solo no exageres murmuró.
No sé exagerar cuando hablo de corazón.
En la graduación, Javier habló de “un hombre que no estuvo conmigo desde la cuna, pero se convirtió en un verdadero padre”. Dolores lloraba. Entre las mujeres, alguien susurró:
Y luego dicen que un padrastro es un extraño. Cuando el alma es cercana, también lo es la sangre.
Para su cincuenta cumpleaños, Lucía le regaló a Antonio una camisa bordada y una carta:
“Papá, gracias por la leña, los pollos, la paciencia, y por enseñarnos a no esperar el bien, sino a crearlo nosotros mismos. Eres nuestro padre no porque debías serlo, sino porque quisiste. Y por eso te queremos aún más.”
Antonio se quedó largo rato con la carta en las manos. En silencio.
Luego le dijo a Dolores:
Ya han crecido. No son ajenos.
Ella sonrió.
Porque tú nunca los trataste como ajenos.
Para ser padre, no siempre hace falta serlo por sangre. A veces, el amor, la bondad y los actos cotidianos pesan más que los lazos biológicos. Porque la familia es algo que construimos nosotros mismos.