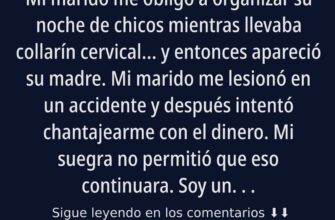Isabel perdió su entrevista de trabajo por salvar a un anciano que se desplomó en una transitada calle de Madrid. Pero al entrar en la oficina, casi se desmaya al ver lo que allí ocurrió
Isabel abrió su monedero y contó los pocos billetes arrugados que guardaba en su interior, dejando escapar un suspiro profundo. El dinero se acababa rápidamente, y encontrar un trabajo decente en Madrid resultaba más difícil de lo que jamás hubiera imaginado. Repasó mentalmente la lista de la compra, intentando calmar el nerviosismo que sentía. En el congelador quedaban unas pechugas de pollo y algunas hamburguesas congeladas. La despensa apenas tenía arroz, pasta y una caja de bolsitas de té. Por ahora, podría apañarse con solo un litro de leche y una barra de pan de la panadería de la esquina.
Mamá, ¿adónde vas? La pequeña Lucía salió corriendo de su habitación, sus grandes ojos oscuros mirando a su madre con preocupación.
No te preocupes, mi vida dijo Isabel, forzando una sonrisa para ocultar sus miedos. Solo voy a una entrevista de trabajo. Pero ¿sabes qué? La tía Carmen y su hijo Pablo vendrán a pasar un rato contigo.
¿Viene Pablo? El rostro de Lucía se iluminó al instante, aplaudiendo de emoción. ¿Traerán a Canela?
Canela era la gata atigrada de Carmen, una bola de pelo cariñosa que Lucía adoraba. Carmen, su vecina, se había ofrecido a cuidar de la niña mientras Isabel acudía a la entrevista en una empresa distribuidora de alimentos en el centro de la capital. Llegar hasta allí suponía un largo trayecto en autobús y metro, más tiempo del que duraría la entrevista en sí.
Habían pasado ya más de dos meses desde que Isabel y Lucía se mudaron a la capital. A veces, Isabel se reprochaba aquella decisión impulsiva: arrancar su vida con una hija pequeña, gastar casi todos sus ahorros en el alquiler y la comida, confiando en encontrar trabajo pronto. Pero el mercado laboral en Madrid era implacable. A pesar de sus dos carreras universitarias y su firme determinación, conseguir un empleo estable parecía perseguir un sueño imposible. En su pueblo natal, Toledo, su madre, Rosa, y su hermana pequeña, Ana, dependían de ella como el pilar de la familia. Sin su ayuda, no sabían bien cómo salir adelante.
Canela se quedará en casa, cariño dijo Isabel con dulzura. No le gustan los viajes. Pero iremos pronto a casa de la tía Carmen y podrás abrazarla todo lo que quieras.
¡Yo también quiero un gato! Lucía frunció el ceño, cruzando los brazos con gesto de enfado.
Isabel sonrió con ternura. Lucía siempre se ponía así cuando hablaban de mascotas. En Toledo, en casa de la abuela Rosa, habían dejado a Sombra, su gato negro de mirada intensa, y a un pequeño perro ladrador llamado Pistacho. Lucía jugaba con ellos en cada visita, y ahora los echaba mucho de menos.
Cariño, este piso es alquilado explicó Isabel. El casero no permite animales.
¿Ni siquiera un pececito? preguntó Lucía, alzando las cejas con incredulidad.
Ni siquiera un pececito.
En ese momento, las mascotas eran lo último que le preocupaba a Isabel. Su mente solo pensaba en una cosa: encontrar trabajo. Sus ahorros se esfumaban, y cada día traía una nueva ola de angustia. Al menos había pagado seis meses de alquiler por adelantado, pero aquello casi la había dejado sin un céntimo.
El timbre sonó, sacándola de sus pensamientos. Carmen y su hijo de cinco años, Pablo, esperaban en la puerta. Como siempre, Carmen llevaba un tupper con galletas caseras de chocolate y un trozo del famoso bizcocho de limón de su madre. Al igual que Isabel, Carmen era madre soltera, aunque vivía con sus padres en un piso pequeño no muy lejos de allí. Ahorrar para una casa propia en Madrid era como intentar ganar la lotería.