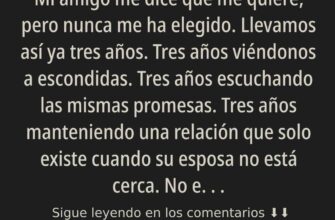“Vaya, Tania, no te enfades conmigo, pero no voy a vivir contigo.”
“¿Y si lo intentamos, Sergio?” Tania lo miraba casi sin pestañear, con las mejillas sonrosadas.
“Ya lo dije todo, Tatiana”
Irene Martínez nació cuando Sergio estaba en primero grado. Recordaba perfectamente a su madre, la bella Larisa, conocida en toda la comarca, con su enorme barriga, y al orgulloso padre, Jorge. Luego, Larisa empujaba el carrito por el portón, y a él le encantaba asomarse Le parecía algo mágico.
Sergio crecía, e Irene también. Pronto salía corriendo del portón de su casa con un vestido colorido y un gran lazo en su cabeza rubia. Jugaba con sus amigas, haciendo casitas junto al jardín. Sergio lo veía todo desde la ventana de su casa, justo frente a la de los Martínez.
“Sergio, ¿puedes acompañar a Irene al colegio?” Le pidió Larisa un día.
Y Sergio no se negó. Así, durante casi un año, se hizo su protector en primero de primaria. Al principio, iban en silencio, hasta que Irene comenzó a contarle historias de sus clases. Sus horarios terminaban antes, así que ella esperaba pacientemente a que él saliera. A veces, Sergio caminaba con sus compañeros, e Irene iba con ellos. Se acostumbró tanto que por la mañana la esperaba en el portón y, cuando salía, le tomaba la mano para irse juntos.
Al año siguiente, en septiembre, Irene le pidió en voz baja que la dejara ir con sus amigas. Ahora, las niñas iban delante, y Sergio seguía a cierta distancia, vigilando por si necesitaba ayudarlas. Y claro, llegó el momento.
Un día apareció un ganso en el camino. Siseaba, arqueaba el cuello y batía las alas, asustando a las niñas. Sergio se interpuso, y ellas pasaron corriendo con risas.
Al año siguiente, Sergio se fue a estudiar a un pueblo cercano más grande, donde había institutosuperior, y solo volvía los fines de semana y vacaciones. Irene parecía haberlo olvidado, pasaba de largo sin mirarlo.
Después, Sergio entró en la escuela de navegación y regresaba aún menos.
“Mamá, ¿quién es esa? ¿Es Irene?” Sergio dejó de comer al ver salir por el portón de los Martínez a una joven alta y hermosa.
“¡Claro que es nuestra Irene!” Su madre miró por la ventana y sonrió.
“¿Cuándo creció tanto?” preguntó Sergio, sorprendido.
“El tiempo pasa” suspiró su madre con ternura. “Cada vez que la veo, me alegro. ¡Lo mejor de sus padres ha quedado en ella!”
La vio otras veces, disimulado tras las cortinas. Una vez, salió con cubos de agua al pozo, y el viento levantó su vestido, revelando sus piernas esbeltas Otra mañana, la vio con un traje formal, yendo a los exámenes. Le entraron ganas de acompañarla de nuevo.
Pero lo que lo terminó de enamorar fue su voz. La escuchó mientras ayudaba a su padre a arreglar la valla: “Con esa voz, la seguirías hasta el fin del mundo”.
Un día, al salir por agua, la encontró en el pozo.
“¡Hola!” Irene saludó primero, dejándolo sin aliento.
“Hola, Irene” respondió Sergio, nervioso.
Los cubos tardaron en llenarse, y él no supo de qué hablarle.
Se fue esa vez con una pena escondida. Por fin, se había enamorado.
Luego llegó el servicio militar, y lo destinaron al frío de Santander.
***
La próxima vez que volvía a casa, lo hacía con esperanza. Soñaba con confesarle sus sentimientos Ya tenía la edad adecuada.
El primer día lo pasó durmiendo del viaje, y luego vinieron los quehaceres. Su padre tenía un plan: cortar leña, arreglar el granero, cambiar el suelo de la casa de baños Las dos semanas pasaron volando.
De vez en cuando, miraba el portón de los Martínez, siempre cerrado. Salían Larisa y Jorge, pero Irene no aparecía.
“Mamá, ¿dónde está Irene?” preguntó al fin.
“Se fue a estudiar. Vive en la ciudad ahora.”
Así que esa vez, Sergio volvió a Santander con las manos vacías.
Al año siguiente, la vio una sola vez, y no le gustó. Desde su escondite tras las cortinas, la observó caminando con un muchacho alto y desgarbado. Él hablaba, bromeaba y se reía de sus propios chistes; Irene sonreía condescendiente, mirándolo con una simpatía que a Sergio le disgustó.
Luego supo que se había casado con él y vivían en la capital comarcal.
En sus visitas a casa, a veces la veía y lo peor, la oía.
“Sergio, deja de sufrir, ya no eres un niño” su madre parecía haber adivinado su tormento.
“¿Tan se nota?”
“¿Cómo no va a notarse? Te veo mirarla. Encuentra a alguien en Santander, quizá así te alivies.”
Intentó no pensar en ella, pero no podía.
***
Con los años, Sergio visitaba menos. El servicio lo llevó por toda España, siempre a guarniciones lejanas. Sin ataduras, buscaba los lugares más duros, como si quisiera castigarse.
Se perdió el funeral de su padre, llegando tarde. Cuatro años después, lo mismo con su madre. Pero los vecinos lo habían todo hecho correctamente.
Larisa lo vio llegar y le entregó las llaves. Ella le había enviado el telegrama.
Al día siguiente, fue al cementerio, arregló las tumbas. Luego limpió la casa, deshaciéndose de años de acumulación. Por las noches, revisaba álbumes de fotos hasta encontrar un periódico amarillento.
Ahí estaban él e Irene ¿Yendo al colegio? No lo recordaba, pero un reportero los había fotografiado y publicó en el diario comarcal, confundiéndolos con hermanos.
Antes de irse, acordó con Larisa y Jorge que cuidaran la casa, permitiéndoles usar el huerto.
“Ahora Irene no tendrá que comprar patatas en la ciudad. El tal Valerio nunca trabajaba, no tenían dinero” se quejó Larisa.
“¿Cómo vive?” preguntó Sergio, intentando sonar indiferente.
“Mal. Viven con la tía de Valerio, como si fueran invitados. Él bebe, los maltrata”
“¿Por qué lo soporta?”
“¡Por amor, dice! Yo creo que la tía le hizo un embrujo.” Larisa bajó la voz. “Viven de la pensión de la vieja y del sueldo de Irene, cose bolsos en una fábrica. A veces le pagan con mercancía. Lo que no logran vender, Valerio lo gasta en alcohol.”
Sergio rechazó llevarse uno, pero al final aceptó. El bolso estaba bien hecho. Le gustaba pensar que era obra de Irene.
***
Tras dejar el servicio, volvió al pueblo. Reformó la casa, instaló calefacción, nuevo alcantarillado
Trabajaba en la ciudad, yendo en un coche nuevo, aunque no caro.
Los vecinos lo veían poco. No tenía amigos allí; los pocos compañeros que quedaban estaban ocupados.
“¡Eh, dueño! ¿Tan pronto cierras?” Una voz femenina lo detuvo al cerrar el portón.
Una mujer mayor lo miraba, sonriendo.
“¿No me reconoces?”
“¡Señora García! ¡Mi profesora!”
Entraron.
“¿Así que vuelves a casa?”
“Estuve por todo el mundo. Ahora quiero vivir en lo mío.”
“Bien, pero te falta una dueña.”
“Sí, es un descuido.”
“En tu clase hay dos divorciadas y dos viudas. Buenas mujeres, y aquí ya no quedan hombres decentes.”
Recordó a sus compañ