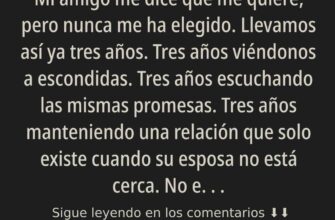Hace muchos años, en un pequeño pueblo de Castilla, bajo el sol abrasador del verano, ocurrió algo que cambiaría nuestras vidas para siempre.
Miguel, llevamos cinco años esperando. Cinco. Los médicos dicen que no podremos tener hijos. Y ahora
Miguel, ¡mira! Me quedé paralizada junto a la verja, incapaz de creer lo que veían mis ojos.
Mi marido, torpe bajo el peso del cubo lleno de peces que traía del río, cruzó el umbral. Aunque el fresco de la mañana calaba hasta los huesos, lo que vi en el banco de madera junto a la cerca hizo que olvidara el frío.
¿Qué pasa? Miguel dejó el cubo y se acercó a mí.
Sobre el banco, había una cesta de mimbre. Dentro, envuelto en una manta desgastada, había un bebé.
Sus grandes ojos marrones me miraron directamente, sin miedo, sin curiosidad, solo miraron.
Dios mío susurró Miguel, ¿de dónde ha salido?
Pasé con cuidado un dedo por su pelo oscuro. El niño no se movió, no lloró, solo parpadeó.
En su diminuto puño, había un trozo de papel arrugado. Lo abrí con cuidado y leí:
“Por favor, ayúdenle. Yo no puedo. Perdonen.”
Habría que avisar a la policía gruñó Miguel, rascándose la nuca. Y al ayuntamiento.
Pero yo ya lo tenía en brazos, acunándolo contra mi pecho. Olía a polvo del camino y a cabello sin lavar. Su ropita estaba gastada, pero limpia.
Isabel Miguel me miró con preocupación, no podemos quedárnoslo así como así.
Sí podemos le devolví la mirada. Miguel, llevamos cinco años esperando. Cinco. Los médicos dijeron que no tendríamos hijos. Y ahora
Pero las leyes, los papeles Sus padres podrían aparecer objetó él.
Negué con la cabeza. No aparecerán. Lo sé.
El niño, de pronto, me sonrió ampliamente, como si entendiera nuestra conversación. Y eso fue suficiente. Con la ayuda de unos conocidos, tramitamos la custodia y los documentos. El año 1993 no fue fácil.
En una semana, notamos algo extraño. El niño, al que llamamos Javier, no reaccionaba a los sonidos. Al principio pensamos que era tranquilo, ensimismado.
Pero cuando el tractor del vecino se oyó bajo la ventana y Javier ni siquiera se inmutó, el corazón se me encogió.
Miguel, no oye susurré esa noche, mientras lo acostaba en la vieja cuna que nos había dejado un sobrino.
Mi marido miró el fuego en la chimenea durante un largo rato antes de suspirar. Iremos al médico, a Zarza. A ver al doctor Martín.
El médico examinó a Javier y alzó las manos. Sordera congénita, total. Ni siquiera piensen en operar; no es posible.
Lloré todo el camino a casa. Miguel conducía en silencio, con los nudillos blancos de tanto apretar el volante. Esa noche, cuando Javier se durmió, sacó una botella de la alacena.
Miguel, quizá no deberías
No llenó medio vaso y lo bebió de un trago. No lo dejaremos ir.
¿A quién?
A él. A ningún sitio. Nos quedamos con él dijo con firmeza. Nos las arreglaremos.
Pero ¿cómo? ¿Cómo le enseñaremos? ¿Cómo?
Miguel me interrumpió con un gesto.
Si hace falta, aprenderás. Tú eres maestra. Inventarás algo.
Esa noche no pegué ojo. Me quedé mirando al techo, pensando: “¿Cómo enseñar a un niño que no oye? ¿Cómo darle todo lo que necesita?”
Y al amanecer, lo entendí: tiene ojos, tiene manos, tiene corazón. Eso es suficiente.
Al día siguiente, cogí un cuaderno y empecé a hacer planes. Busqué libros, inventé formas de enseñar sin palabras. Desde entonces, nuestra vida cambió para siempre.
En otoño, Javier cumplió diez años. Estaba sentado junto a la ventana, dibujando girasoles. En su álbum, no eran solo flores; bailaban, giraban en su propia danza.
Miguel, mira le dije a mi marido al entrar en la habitación.
Otra vez amarillo. Hoy está feliz.
Con los años, aprendimos a entendernos. Primero, estudié el alfabeto dactilológico, luego el lenguaje de señas. Miguel era más lento, pero las palabras importantes “hijo”, “te quiero”, “orgullo” las aprendió pronto.
No había escuelas para niños como él, así que yo misma le enseñé. Aprendió a leer rápido: el abecedario, las sílabas, las palabras. Y las matemáticas aún más rápido.
Pero lo importante era que dibujaba. Constantemente, en todo lo que encontraba. Primero con el dedo en el vidrio empañado.
Luego en una pizarra que Miguel le hizo. Después, con pinturas en papel y lienzo.
Yo pedía los materiales por correo, ahorrando en mí misma para que él tuviera lo mejor.
¿Otra vez tu mudo garabateando? se burló el vecino Ramón, asomándose por la cerca. ¿De qué sirve?
Miguel levantó la cabeza del huerto.
Y tú, Ramón, ¿qué haces de útil? ¿Aparte de soltar tonterías?
Los del pueblo no nos entendían. Se burlaban de Javier, le ponían motes. Sobre todo los niños.
Una vez volvió a casa con la camisa rasgada y un arañazo en la mejilla. Me mostró quién había sido el hijo del alcalde.
Lloré mientras le curaba la herida. Javier me secó las lágrimas con los dedos y sonrió, como diciendo: “No pasa nada, mamá.”
Esa noche, Miguel salió. Regresó tarde, sin decir nada, pero con un moretón bajo el ojo. Después de eso, nadie volvió a molestar a Javier.
En la adolescencia, sus dibujos cambiaron. Apareció un estilo propio, como de otro mundo.
Pintaba un mundo sin sonidos, pero con una profundidad que dejaba sin aliento. Las paredes de la casa estaban llenas de sus cuadros.
Un día, vino una inspección del ayuntamiento a revisar cómo llevaba la enseñanza en casa. Una mujer severa entró, vio los cuadros y se quedó inmóvil.
¿Quién pintó esto? preguntó en voz baja.
Mi hijo respondí con orgullo.
Debería mostrárselo a expertos se quitó las gafas. Su hijo tiene un don.
Pero teníamos miedo. El mundo fuera del pueblo parecía enorme y peligroso para Javier. ¿Cómo estaría sin nosotros, sin sus señas familiares?
Vamos insistí, preparando sus cosas. Hay una feria de arte en la capital. Debes mostrar tus cuadros.
Javier ya tenía diecisiete años. Alto, delgado, con dedos largos y una mirada atenta que lo veía todo. Asintió sin ganas discutir conmigo era inútil.
En la feria, colgaron sus cuadros en el rincón más apartado. Cinco pequeñas pinturas campos, pájaros, manos sosteniendo el sol. La gente pasaba, miraba, pero no se detenía.
Hasta que llegó ella una mujer canosa, con la espalda recta y una mirada aguda. Se quedó mucho rato frente a los cuadros. Luego se volvió hacia mí.
¿Esto es suyo?
De mi hijo señalé a Javier, que estaba a mi lado, con los brazos cruzados.
¿No oye? preguntó, al notar cómo nos comunicábamos.
No, desde que nació.
Asintió.
Me llamo Carmen Vel