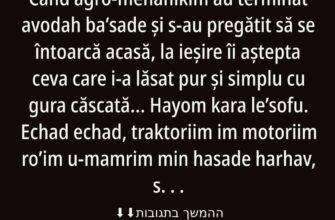Finales de otoño, temprano en la mañana de un día laboral la ciudad aún bostezaba, pero los neumáticos ya crujían sobre el camino rural.
Otoño tardío, amanecer de un día de trabajo. La ciudad despertaba perezosa, mientras el asfalto rural susurraba bajo las ruedas. Román Calín se apoyaba junto al portón abierto, sujetando por los hombros a un niño delgado. Su rostro era infantil, pero su mirada tan madura que le apretaba el pecho.
«¿Cómo te llamas?», preguntó Román.
«Egor», susurró el niño. «No quería meterme… Pero no podía callarme».
«Si lo que dijiste es cierto, me salvaste la vida», respondió Román con frialdad. «Entremos. Comamos algo. Luego lo resolveremos».
Los guardias intercambiaron miradas no era lo que les habían ordenado. Pero Román no solo era dueño de aquella zona; las decisiones también eran suyas. La cocina olía a pasteles de queso fresco y café cargado. Egor, al ver el plato, levantó la vista por primera vez esa mañana, no hacia el suelo, sino hacia el vapor que subía de la comida. Comió con delicadeza, como si temiera ofender al acto mismo de alimentarse.
Clara bajó despacio, como siempre, envuelta en un vestido de seda, su pulsera tintineando contra la porcelana, una sonrisa en sus labios brillantes.
«Hoy viniste temprano, Román». Le tocó el brazo, dejando sus dedos allí un instante más de lo necesario. «¿Quién es este niño?».
«Estaba en el portón. Tenía hambre. Le dije que lo alimentaran», respondió él con calma. «Lo llevaré al centro de la ciudad».
Clara asintió, distraída. Ni sorpresa ni irritación en sus ojos. Demasiado tranquila. Román percibió una falsedad sutil en ese equilibrio y, por un segundo, sintió que no estaba en casa, sino en un escenario donde hasta las sombras sabían dónde caerían.
No objetó. Diez minutos después, estaba en el garaje sin ruidos, sin dramas. Pablo señaló la tapa del motor, las marcas de llaves ajenas, el corte casi imperceptible en la manguera de goma.
«No lo hicieron perfecto, pero tampoco fallaron del todo», murmuró Pablo. «Alguien siguió instrucciones».
¿Cámaras? preguntó Román, breve.
Ayer, como suele pasar, la señal se perdió por una hora. Fallo del sistema.
Román apretó la mandíbula: el sistema que él instaló fallaba justo cuando más se necesitaba. Demasiada coincidencia.
Esa noche, Isaev, un detective privado que conocía los secretos de los socios de Román, estaba al teléfono. Su voz era áspera, su tono seco.
«Entonces», dijo Román, sentado en el coche al borde del aparcamiento, «la cámara del garaje falló justo una hora. Manipularon los frenos. Un hombre vio a una mujer. Mi esposa dormía entonces. Necesito números, rutas, quién llegó, quién se fue. Y rápido».
¿Qué quieres decir con rápido? preguntó Isaev.
Antes de que sepan que lo sé.
«Entiendo. No es la primera vez que oigo esto. Sin heroicidades: los hechos son nuestra arma».
Román colgó y observó la oscuridad del jardín largo rato. Escenas de los últimos meses cruzaron su mente: Clara insistiendo en actualizar el testamento «nunca se sabe, siempre estás en movimiento»; sus nuevos clubes deportivos adonde iba sin uniforme; las conversaciones susurradas en el balcón, cuando decía «ahora no» y tapaba el micrófono. Lo atribuyó al cansancio conyugal. Ahora, cada palabra sonaba a blanco.
Egor dormía en el sofá de la oficina, acurrucado como un gato. Román lo cubrió con una manta y pensó, inusual para él: «¿Y si él no hubiera estado ahí…?».
«Tío Román», murmuró el niño, apoyándose en el codo, «¿me echarán mañana? Yo… no soy un ladrón. Es que… hacía frío en el garaje, aquí hay calor».
Ninguno te echará dijo Román firme. «Mañana vamos al centro, lo arreglamos todo. Por ahora, quédate aquí. ¿Entendido?».
Egor asintió. Y al dormirse, susurró en la almohada: «Gracias».
Román se quedó junto a la ventana, escuchando el murmullo nocturno de la casa: una cortina moviéndose, el aire acondicionado respirando. Y de pronto lo entendió: hacía tiempo que no sentía algo tan simple que en la frase «Estoy en casa», las palabras «yo» y «casa» no se contradijeran.
El informe de Isaev llegó tres días después frío y cortante. Horas de llamadas. Capturas de mensajes, obtenidas con astucia de una tableta olvidada. Los movimientos de Clara: salidas nocturnas a casa de un amigo, encuentros en un bar con un hombre que Román conocía demasiado bien Ilya Levin, calvo, dientes demasiado blancos, un rival de años. El mismo que intentó sobornar al gerente de Román meses atrás.
«Mañana parecerá un accidente», decía uno de los audios que Isaev recuperó milagrosamente. La voz de Clara, inconfundible. Román escuchó, aferrándose al borde de la mesa para no estrellar la tableta contra la pared.
Es hora, no hay espacio para errores. Necesito pruebas, antecedentes y esposas pero en otras manos, no las mías.
«Sí, señor», respondió Isaev.
El plan era simple: Román partiría inesperadamente a un viaje de negocios, y el Mercedes quedaría en el taller para diagnóstico. En el garaje, Isaev instaló cámaras ocultas, invisibles incluso para quienes desactivaban los sistemas. La seguridad recibió órdenes: silencio, no intervenir.
Esa noche, Clara le dio un beso formal en la mejilla:
No tardes. Cuando vuelvas, hablamos de vacaciones. Quiero ir a la playa.
Ya lo hablaremos asintió Román. Esa palabra le costaba caro ahora.
Nadie durmió esa noche. A las dos, la gravilla del garaje crujió. Una sombra se deslizó ante las cámaras: manos seguras, una linterna con filtro rojo. Clara levantó la tapa del líquido de frenos, dudó un segundo. Entonces, otra silueta emergió de la oscuridad: un hombre.
Ilya, no es por el dinero susurró Clara. Él… siempre fue un extraño. Lo sabes.
Date prisa bufó Levin. Amanecerá pronto.
Esa frase bastó. Desde entonces, los celos ya no eran el motor, solo el protocolo. Diez minutos después, el garaje ardía en luces. Quince más tarde, estaba lleno de gente: el detective, testigos, el abogado Kiril con documentos listos. Clara, fría como el hielo, solo el pulso en su sien delataba el pánico.
¡Es un error! dijo con voz perfecta. Todos están locos. Vine a ver por qué huele a químicos.
Ese olor es líquido de frenos dijo el detective. Y esto es la grabación donde lo vacías. El resto, en comisaría. Vamos.
Román no salió a despedirse. Escuchó el taconeo lejano tan calculado como el primer día que se conocieron. Y pensó en lo extraño que era: a veces, una casa no se limpia de polvo, sino de mentiras.
Tras el arresto, hubo 24 horas de silencio. Las noticias fueron frías, legales. Egor, callado, ayudaba en la cocina o preg