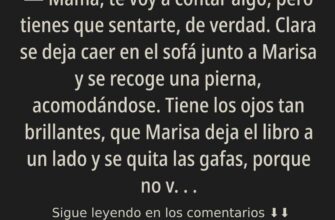Esta verja es el único sitio que no me ahuyenta. A veces siento que me he encariñado
La gente pasaba junto a ella: unos con prisa, otros despacio, pero casi nadie
“Ya no cuento los días. Si todos son iguales, si todo empieza y termina de la misma manera, los números pierden su sentido. Aquí, junto a esta verja oxidada, la mañana solo se diferencia de la tarde por cómo cae la luz. La lluvia y el viento se han vuelto tan familiares como el hambre y el silencio. Y, sin embargo, no me he ido. Esta verja es el único sitio que no me rechaza. A veces siento que me he apegado a ella como alguna vez lo hice a una casa. Pero quizás todavía espero ¿qué? No lo sé.”
Me sentaba en aquel estrecho trozo de tierra entre la tambaleante verja y la acera. Mi pelaje estaba enmarañado y sin brillo, el barro se mezclaba con el agua bajo mis patas, y la lluvia goteaba lentamente de los hierros oxidados. La gente pasaba a mi lado: unos apurados, otros más pausados, pero casi nadie se detenía. Si acaso, me miraban un instante, con miradas cansadas o indiferentes. Para ellos, solo era un perro más abandonado en la calle.
Pero yo recordaba otro mundo. Un mundo en el que las mañanas empezaban con el olor del pan recién hecho. Una cocina pequeña donde me revolvía bajo sus pies, intentando alcanzar la mesa. La estufa caliente en invierno y la risa de la señora cuando tropezaba conmigo. La mano suave que me acariciaba la cabeza sin más.
Todo cambió poco a poco. Primero, solo miradas frías y distantes. Luego, un plato que cada vez estaba más vacío. Gritos, palabras duras, empujones. Y un día, me encontré al otro lado de la puerta. Sin despedidas, sin explicaciones. La puerta simplemente se cerró, y yo me quedé fuera.
“Pensé que era un error. Pensé que pronto me llamarían. Pero la puerta no volvió a abrirse.”
La vida en la calle fue una escuela donde las lecciones se aprendían a golpes y rasguños. Aprendí a esquivar palos, a evitar piedras, a encontrar migas frente a las tiendas. A veces lograba robar un trozo de pan o recibir un hueso de alguien amable. Pero incluso cuando alguien me miraba, siempre esperaba: ‘¿Será esta la persona que me diga:
Aquel día era frío y húmedo. Llovía desde primera hora, el viento arrancaba hojas de los árboles. Me quedé acurrucado, sintiendo cómo el frío calaba hasta los huesos. Entonces oí unos pasos. Una mujer con un abrigo viejo caminaba despacio, como si no supiera adónde ir. Cuando me vio, se detuvo.
“Dios mío pequeñín, ¿quién te ha hecho esto?” susurró.
“Me miras diferente. No como los que pasan de largo. Tus ojos son cálidos, como los de aquella mujer a la que una vez llamé dueña.”
Se arrodilló junto a mí, pero no me tocó de inmediato. Sacó despacio un trozo de pan y chorizo de su bolsa.
“Toma, come.”
Avancé con cautela, como si el suelo pudiera desaparecer bajo mis patas. Cogí la comida y la comí despacio, masticando cada bocado con cuidado, como temiendo que se esfumara. Ella no me apuró, solo se quedó mirándome.
“Ven dijo en voz baja, casi un susurro. Dentro hace calor. Y nadie te hará daño nunca más.”
“Me llamas ¿Pero puedo creerlo? ¿Y si mañana la puerta se cierra otra vez?”
Aun así, la seguí. La verja chirrió al abrirse y entramos en un pequeño patio. La valla vieja y descascarillada, el manzano del que solo quedaban ramas desnudas. La casa olía a sopa y pan recién hecho. El aroma me golpeó con tal fuerza que me quedé paralizado en el umbral. Ella extendió una manta vieja en el suelo, puso un cuenco con agua limpia y otro con gachas calientes.
“Este es tu hogar dijo, acariciándome suavemente la cabeza.”
Casi me dormí toda aquella noche. Me quedé tumbado, escuchando sus pasos por la casa, el crujido del suelo, el tintineo de los platos en la cocina. Varias veces se asomó, arregló la manta y murmuró:
“Estás en casa, ¿lo sabes?”
“En casa Cuánto había temido no volver a oír esa palabra.”
Los días pasaron de otra manera. Ahora la esperaba en la puerta, llevándole la vieja pelota descolorida. Me tumbaba a su lado mientras tomaba el té, escuchando su voz aunque no entendiera las palabras. Mi pelaje volvió a ser suave, mis ojos estaban limpios.
A veces, al pasar junto a aquella verja, me detenía. Miraba fijamente la nada, como si mi antiguo yo aún estuviera ahí: mojado, hambriento, perdido. Ella se acercaba, ponía su mano sobre mi lomo y decía:
“Vamos a casa.”
“Sí ahora sé dónde está.”