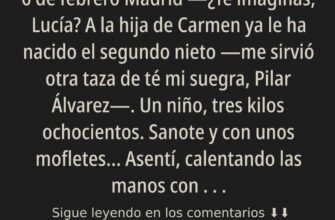**Diario personal**
Hoy ha sido un día que nunca olvidaré. Mientras trabajaba en el hospital, mis padres decidieron trasladar las cosas de mis hijos al sótano sin preguntarme. “Nuestro otro nieto merece las mejores habitaciones”, me dijeron después, como si fuera lo más normal del mundo.
Me llamo Amalia. Después del divorcio, me mudé con mis mellizos de diez años, Mateo y Lucía, a la casa de mis padres en Sevilla. Al principio, parecía una bendición. Trabajo doce horas diarias como enfermera pediátrica en el Hospital Virgen del Rocío, y ellos se ofrecieron a ayudarme. Pero cuando mi hermano, Javier, y su mujer, Claudia, tuvieron a su bebé, todo cambió. Mis hijos pasaron a un segundo plano, como si fueran invisibles. Nunca pensé que mis propios padres nos traicionarían así.
Desde pequeña, siempre fui la responsable, mientras que Javier era el niño mimado. El favoritismo estaba tan arraigado que casi ni lo notaba. Mateo, mi pequeño artista, y Lucía, mi deportista valiente, eran niños maravillosos. Al principio, el acuerdo con mis padres funcionaba: yo contribuía en la compra, cocinaba y trabajaba horas extra, ahorrando cada euro para tener nuestro propio piso. Quería mudarnos antes de Navidad.
Pero cuando nació el pequeño Adrián, todo se desmoronó. El favoritismo de mis padres, que antes era un susurro, se convirtió en un grito. Transformaron el comedor en una habitación para el bebé, aunque Javier y Claudia tenían un chalé en Dos Hermanas. Le compraban regalos carísimos, mientras mis hijos recibían migajas. “Tu hermano necesita más ayuda ahora”, decía mi madre. “Es padre primerizo”. Como si yo no hubiera criado sola a dos niños durante dos años.
A Mateo y Lucía les regañaban si hacían ruido porque “Adrián está durmiendo la siesta”. Sus juguetes eran “desorden”. La tele siempre estaba puesta en lo que Claudia quería ver. Intentaba protegerlos, pero el mensaje era claro: vosotros no importáis. Necesitaba a mis padres para el cuidado de los niños, así que me sentía atrapada.
Todo empeoró cuando Javier y Claudia anunciaron que reformarían su casa. “Necesitaremos un sitio donde quedarnos”, dijo Claudia, con el niño en brazos. “Serán seis u ocho semanas”. Antes de que pudiera reaccionar, mi padre asentía: “¡Claro que os quedáis aquí! Tenemos espacio de sobra”.
“La verdad”, tosí, “ya estamos justos de espacio”.
Mi madre me lanzó una mirada. “La familia se ayuda, Amalia. Es temporal”.
Y así, sin consultarme, decidieron todo. Javier se comportaba como el dueño de la casa, invitando amigos sin avisar. Claudia reorganizó la cocina, quejándose de los tentempiés sanos que compraba para los mellizos. Una tarde, encontré a Lucía en el patio, con los ojos llorosos. “La abuela dice que salte demasiado fuerte”, me contó. “Pero Adrián ni siquiera dormía”.
Otro día, vi que la nevera, antes llena de dibujos de Mateo y Lucía, solo tenía fotos de Adrián y su horario de guardería. “Lo necesito a la vista”, dijo Claudia. Mis hijos se refugiaban en su cuarto compartido, el único lugar que sentían suyo.
El colmo llegó en octubre. La reforma, que debía durar ocho semanas, se alargó sin fecha. Un día, en pleno turno, recibí mensajes de mis hijos.
*De Mateo: Mamá, están moviendo nuestras cosas. No sé por qué.*
*De Lucía: La abuela nos manda al sótano. ¡No es justo!*
Corrí a casa con el corazón en un puño. ¿De verdad los habían enviado al sótano, frío y mal aislado?
Al llegar, los encontré abrazados en el sofá, con los ojos rojos. Mi madre y Claudia tomaban té en la cocina, como si nada.
“¿Qué pasa aquí?”, pregunté, abrazando a mis hijos.
“Han llevado todas nuestras cosas abajo”, lloró Lucía.
“El abuelo dijo que el tío Javier necesita más sitio porque son más importantes”, susurró Mateo.
Entré en la cocina, conteniendo la rabia. “¿Por qué están las cosas de mis hijos en el sótano?”
Claudia sorbió su té. “Necesitamos espacio. Javier y yo queremos una oficina en casa”.
“¿Así que los mandáis al sótano sin hablarlo conmigo?”
Mi madre me miró por fin. “Era lo lógico. Nuestro otro nieto merece lo mejor”.
La crueldad me dejó sin aire. “El sótano tiene humedad, y Mateo tiene asma”, dije, fría.
Javier y mi padre entraron entonces. “Exageras como siempre”, dijo él.
“El sótano está bien”, añadió mi padre. “Puse una alfombra vieja. Deberían estar agradecidos”.
Los miré, entendiendo que para ellos esto era normal. Los “elegidos” merecían todo; mis hijos, las sobras. Algo se rompió dentro de mí. Sonreí a Mateo y Lucía y dije: “Haced las maletas”.
“No irás en serio”, dijo mi madre.
“No es cuestión de caprichos”, expliqué. “Es respeto, algo que aquí falta”.
“¡Llevamos dos años dándote techo!”, gritó mi padre.
“Sí”, admití. “Y yo he pagado gastos, cocinado y cuidado a mis hijos. Pero hoy cruzasteis la línea”.
“¿Y adónde irás?”, se rió Javier. “No tienes ahorros”.
Ahí estaba su error. Me veían como una carga.
“Te equivocas”, dije. “Llevo ahorrando desde que llegué. Hace tres semanas, firmé el contrato de un piso en el barrio de Triana”.
El silencio fue glorioso.
“¿Ibas a irte sin decirnos?”, preguntó mi madre, fingiendo dolor.
“Pensaba avisaros la semana que viene”, contesté. “Pero hoy lo aceleró todo”.
Recogimos nuestras cosas bajo miradas de incredulidad. No podían creer que me fuera.
“Amalia, por favor”, suplicó mi madre cuando arranqué el coche.
“Hablaremos mañana”, dije. “Cuando venga por lo que queda”.
“¿Pero adónde vas?”, preguntó, con algo de preocupación.
“Donde valoren a mis hijos”, respondí, y me fui.
Por el retrovisor, vi a Mateo y Lucía mirar la casa, no con tristeza, sino con alivio.
Nos quedamos unos días en casa de mi amiga Carmen hasta que el piso estuvo listo. Los mellizos parecían más libres que nunca. Cuando volví por nuestras cosas, mi padre me esperaba.
“¿Dónde es ese piso?”, preguntó.
“Papá, gano 50.000 euros al año”, le dije. “Tengo buen crédito y ahorros. No necesito tu ayuda”.
Pareció sorprenderse. Nunca se había molestado en preguntar.
Un mes después, todo cambió. Nuestro piso se llenó de risas y dibujos en la nevera. Mi ascenso a enfermera jefe me dio mejor horario y sueldo. Un año después, compré una casa.
Con mis padres, la relación mejoró. Mi madre, agobiada sin mi ayuda, entendió cuánto hacía. Mi padre, durante la compra, me dio consejos y, por primera vez, respeto. “Estoy orgulloso de ti, Amalia”, dijo. “Comprar una casa sola no es fácil”.
No fue una disculpa, pero fue algo.
Supo