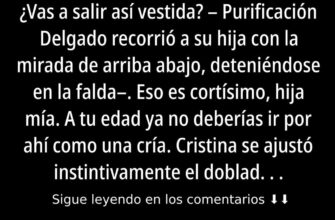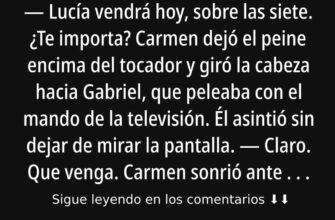Hace tiempo, cuando aún trabajaba de turnos interminables, mis padres decidieron trasladar las pertenencias de mis hijos al sótano sin consultarme. “Nuestro otro nieto merece las mejores habitaciones”, dijeron con naturalidad.
Me llamo Lucía. Tras mi divorcio, me mudé con mis mellizos de diez años, Álvaro y Natalia, a casa de mis padres en Madrid. Al principio, pareció un alivio. Trabajaba doce horas diarias como enfermera pediátrica en el Hospital Gregorio Marañón, y ellos se ofrecieron a ayudarme. Pero cuando mi hermano, Javier, y su esposa, Marina, tuvieron a su bebé, mis hijos pasaron a ser invisibles. Nunca imaginé que mis propios padres nos traicionarían de esa manera.
Desde pequeña, yo fui la responsable, mientras que Javier, el benjamín, era el niño mimado. El favoritismo era tan evidente que ya ni lo cuestionaba. Álvaro, mi pequeño artista soñador, y Natalia, mi valiente futbolista, eran niños maravillosos. Al principio, todo funcionó: yo colaboraba con la compra, cocinaba y ahorraba cada euro para poder independizarme antes de Navidad.
Pero todo cambió cuando nació el pequeño Hugo. El cariño desmedido de mis padres, que antes era un murmullo lejano, se convirtió en un estruendo. Transformaron el comedor en una habitación para Hugo, aunque Javier y Marina tenían un piso de cuatro habitaciones en Chamberí. Le compraban regalos carísimos, mientras a mis hijos les daban migajas. “Tu hermano necesita más apoyo ahora”, decía mi madre. “Es padre primerizo”. Como si yo no hubiera criado sola a mis hijos durante años.
Álvaro y Natalia tenían que hablar en susurros porque “Hugo está durmiendo la siesta”. Sus juguetes eran “un estorbo”. La tele siempre estaba puesta en lo que Marina quisiera ver. Intentaba protegerlos, pero el mensaje era claro: vosotros no importáis. Necesitaba a mis padres para cuidar de ellos, y eso me atrapaba.
La gota que colmó el vaso fue cuando anunciaron una reforma en su casa. “Necesitaremos quedarnos aquí”, dijo Marina, meciendo a Hugo. “Solo serán seis u ocho semanas”.
Antes de que pudiera reaccionar, mi padre asentía entusiasmado. “¡Claro que os quedáis! Hay espacio de sobra”.
“En realidad”, tosí, “ya estamos justos de espacio”.
Mi madre me lanzó una mirada. “La familia ayuda a la familia, Lucía. Es temporal”.
Así, sin consultarme, decidieron. Javier actuaba como dueño de la casa, invitando a amigos sin avisar. Marina reorganizó la cocina, quejándose de los snacks saludables que compraba para los mellizos. Una tarde, encontré a Natalia en el patio, llorando. “La abuela me regañó por saltar a la comba”, suspiró. “Pero Hugo ni siquiera dormía”.
El golpe final llegó en octubre. La reforma, que debía durar ocho semanas, se alargaba sin fin. Un día, en medio de un turno agotador, recibí mensajes desesperados de mis hijos. Álvaro: “Mamá, el abuelo y el tío Javier están llevándose nuestras cosas”. Natalia: “La abuela dice que nos tenemos que mudar al sótano. No es justo”.
Corrí a casa, el corazón en un puño. Los encontré abrazados en el sofá, con los ojos rojos. Mis padres y Marina tomaban café en la cocina, como si nada. “¿Qué pasa aquí?”, pregunté, abrazando a los niños.
“Han llevado todas nuestras cosas al sótano sin preguntar”, lloró Natalia.
“El abuelo dijo que la familia del tío Javier es más importante”, murmuró Álvaro.
Entré en la cocina, fría de rabia. “¿Por qué están sus cosas en el sótano?”, pregunté.
Marina sorbió su café. “Necesitamos espacio. Hugo necesita su cuarto, y yo una oficina”.
“¿Así que decidisteis mandar a mis hijos a un sótano húmedo, lleno de humedades, sin consultarme?”.
Mi madre evitó mi mirada. “Es lo lógico. Nuestro otro nieto merece lo mejor”.
La crueldad me dejó sin aire. “Álvaro tiene asma. El moho le puede dar una crisis”, dije, conteniendo la voz.
Javier y mi padre entraron entonces. “Exageras como siempre”, dijo él, con los ojos en blanco.
“El sótano está bien”, añadió mi padre. “Puse una alfombra vieja. Deberían estar agradecidos”.
En ese momento, algo se rompió dentro de mí. Sonreí a mis hij