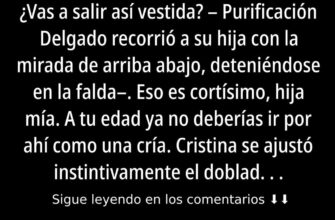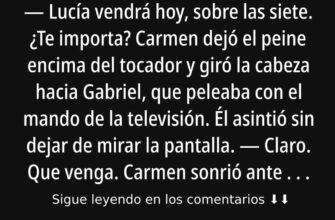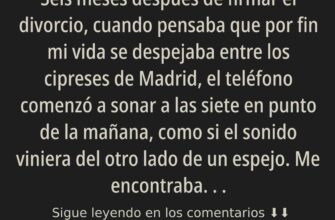Clara y Tomás entraron en la casa, donde la cálida luz de la noche se filtraba por las ventanas anchas, reflejándose en las delicadas vasijas dispuestas en los estantes. Leonor extendió los brazos, con los ojos brillando de alegría y alivio.
¡Queridos míos, qué hermosa sorpresa! exclamó, abrazándolos uno a uno. Clara, hija mía, fuiste mía desde el día que cruzaste mi puerta. Y tú, Tomás ¡me alegra tanto verte, hijo!
El bullicio alegre del reencuentro pareció derretir las últimas tensiones en el aire. Clara sentía su corazón latir más tranquilo, y su sonrisa pasó de la emoción a un cálido sentimiento de familiaridad.
La anfitriona los guió hacia el comedor, decorado con esmero: mantel blanco, un ramo sencillo de flores frescas, la vajilla fina, y en el aire flotaba el aroma de paté, sopa humeante y empanadillas recién horneadas.
Me ocupé personalmente de todo dijo Leonor. Preparé el menú con nostalgia, recordando nuestras veladas juntos espero que no os moleste que sea tan tradicional.
Tomás contempló a su madre con los ojos húmedos; Clara admiró la elegancia de los detalles con agradecimiento. En ese instante, las palabras sencillas de su madre, llenas de ternura y aceptación, parecían la prueba más sincera de lo que habían sido y de lo que aún podían ser.
Llegaron algunos invitados: la prima de Leonor, Marta, con su marido, Andrés, venido de Baviera, sonriendo ampliamente; luego unos amigos cercanos, Tobías y Elena, llegados de Italia un puñado de rostros amables, con miradas cálidas que, sin ruido, creaban un espacio seguro.
Se sentaron a la mesa. El primer plato: una crema de setas, con cebolla caramelizada y un toque de nata, un sabor que evocaba la infancia. Clara lo saboreó lentamente, dejando que el aroma la calmase, mientras Emma, una de las anfitrionas, le decía:
¡Enhorabuena por tu estudio de yoga, Clara! Te sigo en línea ¡es un lugar maravilloso!
Clara enrojeció levemente, murmurando:
Gracias no pensé que llegaría tan lejos.
Tomás la miró con cariño y añadió:
Yo me encargué discretamente: compartí algunos anuncios entre amigos, y la noticia llegó a grupos locales. Tienes una comunidad creciente, enhorabuena.
En aquel círculo, las palabras fluían sin prisa. Leonor, con la mano sobre el puño rosado de su hija, dijo:
Fue difícil dejarte marchar, querida, pero ahora me encanta lo que veo. Los dos sois personas extraordinarias.
Surgió una charla tranquila sobre la vida: los planes de Clara para su estudio, los retos de expandirlo; Tomás habló de sus primeros proyectos como consultor, de la satisfacción de ayudar a pequeños negocios a descubrir su potencial. La conversación fue natural, sin artificios.
En un momento dado, un brindis: Andrés alzó su copa.
¡Por Clara, que nos enseña que donde hay corazón, hay sanación! dijo, mezclando alemán e italiano. ¡Y por Tomás, que nos muestra el poder del valor para cambiar!
Clara miró su copa de vino tinto, luego los ojos de Tomás. También la alzó, con voz temblorosa:
Por nosotros por lo que fue, por lo que es, y por lo que, tal vez, vendrá.
Faltaban las palabras “amor” o “reconciliación”, pero la mirada de ambos lo decía todo. En el cristal de la copa, bañado por la luz de las lámparas, se reflejaban esperanzas hasta entonces desconocidas.
La velada continuó entre risas discretas, historias de un viaje a la Toscana, bromas sobre alguien que, al servir la sopa, había dejado caer la cuchara. Las anécdotas, aunque sencillas, tendían puentes entre el pasado y el presente.
Al final, cuando los platos casi vacíos descansaban sobre el mantel, Leonor trajo el postre: una tarta Linzer con mermelada de frambuesa, un dulce de nuez y sabores suaves, y un sorbete de frutas cada bocado, un recuerdo delicado.
Tomás, con migajas de pastel en los dedos, miró a Clara a los ojos y dijo en voz baja:
Creí que nunca volveríamos a hablar así, con sencillez y calma. Pero ahora valió la pena cada paso.
Clara sonrió y, sin quejarse, sintió cómo se deshacía un nudo en su pecho. Tarde, bajo la luz cálida y la poesía del pasado, pero con la promesa de un presente distinto.
Salieron a la terraza, bajo el cielo estrellado, y se sentaron en dos sillas blancas de madera. Una luz suave enmarcaba sus rostros; el canto nocturno traía el perfume del jardín, y también otro más sutil: el del perdón.
El número 17A fue para mí espacio, silencio y el miedo a arrepentirme dijo Clara. El 17B era el tuyo. Lejos, pero cerca, todo el tiempo.
Tomás suspiró.
Sí. No sé si habría tenido el valor de quedarme a tu lado, pero tampoco quería irme.
Sus miradas se encontraron, con una ternura sin artificios. En ese instante, el pasado y los dolores ya no importaban. Como estrellas brillando en la noche, dos destinos habían recuperado la serenidad de la que podía nacer algo nuevo humano, cálido y sincero.
Se levantaron y se abrazaron, bajo la mirada de Leonor, que los observaba desde la ventana de arriba. El deseo compartido de paz y unión eligió el camino de la reconciliación, no el del desgarro.
Al día siguiente, en el aniversario, sus rostros estaban uno junto al otro. El ambiente estaba lleno de alegría: familia, risas, y en el centro de todo Clara y Tomás, que, sin grandes palabras, confirmaban que el tiempo incluso el del perdón a veces solo necesita un lugar en el presente, un espacio en el corazón y un paso dado juntos.
Y si alguien preguntaba más tarde: “¿Qué pasó después de que Clara y Tomás se reencontraran?”, una sonrisa cálida era respuesta suficiente.